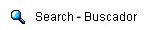|

por Cordura
24 Julio 2010
del Sitio Web
ElBlogDeCordura
recuperado a través del Sitio Web
WayBackMachine
El mal, de cuyo origen ya nos ocupamos
en otra ocasión, tiene entre los humanos un éxito no por lamentable
y lamentado menos espectacular y grandioso.
¿Porqué?

El niño quería de entre todos aquel
pastel, concretamente ése, y no podía tolerar que su hermana se
lo quitase.
Acabaron enzarzados y rebozados en
crema, nata y chocolate. Él, más fuerte, se impuso y se comió el
pastel (o lo que quedaba del mismo), mientras la niña lloraba.
Para empezar, el mal tiene éxito porque
nos sale naturalmente.
Lo manifestamos desde pequeños, incluso
entonces más crudamente (también con más "inocencia", que es como
llamamos a la ausencia infantil de malicia o cálculo avieso).
También es cierto que, avivado por la educación que usualmente
recibimos de niños, algo dentro de nosotros nos reprocha los malos
actos.
Ese algo no es propiamente nosotros
mismos, sino un "intruso" benefactor que trata de guiarnos (ver "La
gran paradoja humana").
Cuando el niño terminó de saborear
su pastel preferido, se volvió de nuevo hacia su hermanita.
Comprobó que todavía moqueaba y que sus ojos seguían húmedos.
Le vino entonces a la cabeza aquel
momento, no hacía mucho, en que varios compañeros suyos no le
dejaron jugar al fútbol con ellos. Se sintió marginado y lloró.
Ahora, mirando a su hermana, se compadeció y se dijo que había
sido un poco bruto.
En nuestra experiencia vital, tan pronto
podemos hacer el mal como sufrirlo.
Eso acaba generando en nosotros
comprensión, y aun compasión, respecto al sufrimiento ajeno. O sea,
respecto al mal que padecen, a veces por culpa nuestra.
Pero ni la conciencia ni la compasión son suficientes para acabar
con nuestra inclinación al mal.
Por eso la mayoría de nosotros, conforme
crecemos, aprendemos a refinar nuestra maldad, de manera que cuando
la ponemos en práctica no resuene en nosotros tan estridente la
molesta vocecita interior.
Nuestro niño ya estaba cerca de la
veintena y era apuesto, pícaro y extravertido. Atraído por
aquella linda muchacha a la que no dejaba de mirar de arriba
abajo, se aproximó y entabló fácil conversación con ella.
Muy pronto supo su nombre y, al escuchar su dulce voz, quedó
reforzada la atracción que por ella sentía. Para distender aún
más la situación, echó mano varias veces de su sentido del humor
y ella rió de buena gana.
Entremedias, recurrió a hábiles
adulaciones que no hacían sino complacerla...
En la práctica, lo que hacemos al
refinar el mal es disfrazarlo. Disfrazarlo de bien.
Somos malos, pero nos gusta lo bueno (nos viene bien) y sabemos que
a los demás también les gusta. En gran medida, nos ocurre con el
bien moral lo que con la belleza, que es parte del bien estético (lo
bueno para los sentidos).
Pero la estética no se limita a la
apariencia de personas y objetos; también pueden ser bellas las
acciones... o parecerlo.
Entiéndase bien: por lo general, preferimos hacer el mal y recibir
el bien (nuestro innato egocentrismo tiene mucho que ver con ello,
sea en forma de huida del dolor, de anhelo de placer, o de voluntad
de poder, los tres principales motores de nuestros actos).
Pero, a fin de lograr ambas cosas -
llevar a cabo el mal que deseamos hacer, y recibir el bien (estético
y moral) que buscamos - normalmente necesitamos cubrir el rostro de
nuestra maldad con la máscara del bien.
Aquel joven salió a celebrar, como
tantos compatriotas suyos, el éxito atribuido a su país.
Riadas de gente, alegre y
bulliciosa, tomaban las principales calles y avenidas. Por
doquier el ambiente era festivo. Los gritos y cánticos de
júbilo, los cómplices bocinazos y trompeteos, se escuchaban aquí
y allá sin cesar a medida que avanzaba la noche y corrían
generosamente la cerveza, el calimocho y la sangría.
Hubo risotadas, bailes frenéticos, saltos, empujones,
escupitajos... La calle se llenaba de basura mientras seguían
predominando el goce, el buen humor y la lúdica algarabía.
El joven y sus amigos gastaron
alguna que otra broma pesada a unos desconocidos, pero nadie -
salvo quizá éstos - le dio demasiada importancia porque todo era
una fiesta. Tampoco se la dieron cuando unos celebrantes
quemaron una papelera y luego un contenedor, ni cuando otros
rompieron el brazo de una estatua, ni siquiera al generarse
varios altercados.
No eran más que "excesos" propios
del maravilloso momento.

La fiesta es la explosión colectiva del
simulacro humano en toda su extensión.
En ella (casi) todo queda justificado
por la alegría compartida. Se rompen los límites habituales
perdiendo la ley buena parte de sus prerrogativas. Sus participantes
se desinhiben gracias a la misteriosa fusión que se opera entre sus
almas.
Se trata de la,
"embriaguez de la comunidad [...],
el secreto de la pérdida de la personalidad [y por tanto, de la
responsabilidad] entre la multitud, de la unión mística de la
alegría".
(H. Hesse,
El lobo estepario)
En la fiesta se asume que todo es buena
voluntad.
Por causa de ello, repentinamente se
permite que aflore el mal hasta un grado muy superior que lo
habitual, bendecido por las presuntas buenas intenciones (festivas)
de los festejantes.
El abuso y hasta la violencia, en cierta
dosis, se vuelven lícitos.
Ya en la edad madura, el candidato
ganó las elecciones a base de promesas populistas. Naturalmente,
durante la campaña su vista había estado puesta en hacerse con
el poder... y luego ya veríamos.
Desde árboles, marquesinas y
farolas, luciéndose por la tele, el rostro agradable y
carismático, la sonrisa meliflua habían conquistado el corazón
de sus conciudadanos casi con la misma facilidad con que antaño
robasen corazones femeninos. Sus votantes veían en él un hombre
honrado y cercano.
A su gobierno, ya en ejercicio, no le temblaría el pulso a la
hora de sacrificar derechos (nunca los suyos, claro), atesorar
poderes y promover guerras al alimón con brillantes estadistas
de otros países. Siempre encontraba razones y eslóganes
positivos para justificar sus decisiones.
No en vano la política es, dicen, el
arte de lo posible.
Cuando uno se acostumbra a disfrazar el
mal de bien, puede caer en la tentación del extremo refinamiento.
En tal caso, le gustará tanto ese bien
que casi no buscará otra cosa en la vida. Búsqueda que se tornará su
juego predilecto. Llegará a ser un consumado artista del mal que
habrá derrotado al fin a la vocecita impertinente, devenida muda
para siempre.
La mentira como estrategia, fiel a su
padre y por supuesto perfectamente disfrazada de verdad, presidirá
su vida entera y la de sus seguidores (y él, en un sentido profundo,
no será más consciente que ellos de esa realidad).
A partir de ahí arribarán lo mismo la
fiesta de la lujuria que la fiesta de las bombas: La fiesta del
Poder.
Ya era demasiado tarde.
Cuando su cuerpo abandonó la tumba,
con aspecto enfermo y diabólicamente feo, ya no había
posibilidad de ocultarse; ni siquiera la más remota opción de
arrepentirse. Todo había quedado al descubierto.
Lo peor es que todo el mal que
hiciera (a su hermana, a sus amantes, a sus compatriotas, a la
humanidad entera...) se le aparecía ahora en toda su repugnancia
sin que pudiera ya hacer nada para atenuar esa imagen.
Particularmente abominable le resultaba cualquier espejo.
Por delante ya sólo quedaba adorar abiertamente al Mal hasta la
total extinción de su persona, que era lo que más anhelaba. El
juego había terminado.
El mal tiene éxito porque define nuestra
naturaleza (caída) pero también porque lo disfrazamos de bien.
Lo practicamos con agrado gracias al disfraz que le ponemos. Si
pudiéramos - quisiéramos - verlo tal como es, crudo y desnudo,
abominaríamos de él... De hecho, podemos, pero nos da tanto miedo
que nos negamos a contemplarlo así (sería admitir que no nos
aguantamos a nosotros mismos), preferimos velarlo bajo una máscara
tolerable.
¿Quién podría soportar un cuadro tan
monstruoso?
¡Necios!, pues sólo mirándolo tal cual es, podemos empezar a
liberarnos de él.
|