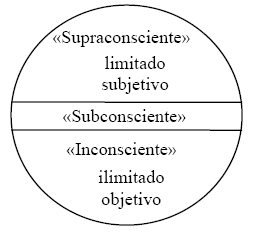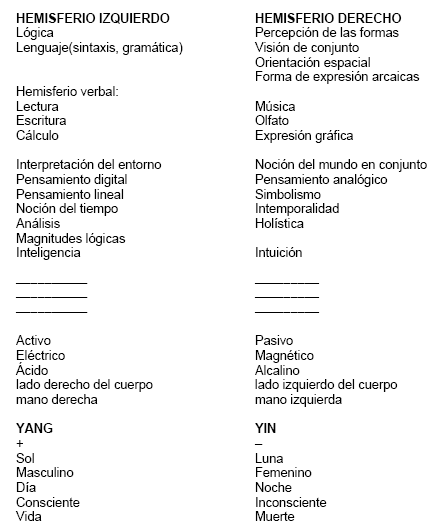|
PRÓLOGO
Y con
esto no nos referimos a la contaminación del medio ambiente, a los
males de la civilización, a la vida insalubre ni a «villanos»
similares, sino que pretendemos situar en primer plano el aspecto
metafísico de la enfermedad. A esta luz, los síntomas se revelan
como manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje
puede descubrir el problema de cada paciente.
De todos modos, consideramos que la lectura de Schicksal als Chance es una buena preparación o complemento, especialmente para quienes tengan dificultades con la parte teórica. En la segunda parte, se exponen los cuadros clínicos con su simbolismo y su carácter de manifestaciones de problemas psíquicos. Un índice de cada uno de los síntomas colocado al final de la obra permitirá al lector hallar rápidamente, si lo precisa, un síntoma determinado.
De todos modos, nuestro primer objetivo es el de dar al lector una nueva perspectiva que le permita reconocer los síntomas y entender su significado por sí mismo. Simultáneamente, hemos utilizado el tema de la enfermedad como base para muchos temas ideológicos y esotéricos cuyo alcance rebasa el marco de la enfermedad.
Este libro no es difícil, pero tampoco es tan simple ni trivial como pueda parecer a quienes no comprendan nuestro concepto. No se trata de un libro «científico», escrito como una disertación. Está dedicado a las personas que se sienten dispuestas a caminar en lugar de sentarse a la vera del camino, a matar el tiempo con malabarismos y especulaciones gratuitas. El que busca la luz no tiene tiempo para cientifismos, sino que aspira al Conocimiento.
Este libro suscitará muchos antagonismos, pero esperamos que llegue a manos de aquellos que (sean pocos o muchos) puedan utilizarlo de guía en su caminar.
¡Sólo para ellos lo hemos escrito! Munich, febrero de 1983
LOS AUTORES
Primera parte CONDICIONES TEÓRICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA CURACIÓN
Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso.
Pero, al mismo tiempo, se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna.
Es cada día mayor el número de los que confían más en los métodos, antiguos o modernos, de la medicina naturista o de la medicina homeopática, que en la archicientífica medicina académica. No faltan los motivos de crítica —efectos secundarios, mutación de los síntomas, falta de humanidad, costes exorbitantes y otros muchos— pero más interesante que los motivos de crítica es la existencia de la crítica en sí, ya que, antes de concretarse racionalmente, la crítica responde a un sentimiento difuso de que algo falla y que el camino emprendido, a pesar de que la acción se desarrolla de forma consecuente, o precisamente a causa de ello, no conduce al objetivo deseado.
Esta inquietud es común a muchas personas, entre ellas no pocos médicos jóvenes. De todos modos, la unanimidad se rompe cuando de proponer alternativas se trata. Para unos la solución está en la socialización de la medicina, para otros, en la sustitución de la quimioterapia por remedios naturales y vegetales. Mientras unos ven la solución de todos los problemas en la investigación de las radiaciones telúricas, otros propugnan la homeopatía. Los acupuntores y los investigadores de los focos abogan por desplazar la atención del plano morfológico al plano energético de la fisiología.
Si contemplamos en su conjunto todos los esfuerzos y métodos extraacadémicos, observamos, además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como ente físico–psíquico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano.
La super-especialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación, pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Si prestamos atención al animado debate que se mantiene en el mundo de la medicina, observamos que, generalmente, se discute de los métodos y de su funcionamiento y que, hasta ahora, se ha hablado muy poco de la teoría o filosofía de la medicina.
Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas y prácticas, en cada una de ellas se expresa —deliberada o inconscientemente— la filosofía determinante. La medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación sino por el concepto sobre el que —a menudo implícita e irreflexivamente— basa su actuación.
La medicina falla por su filosofía o, más exactamente, por su falta de filosofía. Hasta ahora, la actuación de la medicina responde sólo a criterios de funcionalidad y eficacia; la falta de un fondo le ha valido el calificativo de «inhumana». Si bien esta inhumanidad se manifiesta en muchas situaciones concretas y externas, no es un defecto que pueda remediarse con simples modificaciones funcionales.
Muchos síntomas indican que la medicina está enferma. Y tampoco esta «paciente» puede curarse a base de tratar los síntomas. Sin embargo, la mayoría de críticos de la medicina académica y propagandistas de formas de curación alternativas asumen automáticamente el criterio de la medicina académica y concentran todas sus energías en la modificación de las formas (métodos). En este libro, nos proponemos ocuparnos del problema de la enfermedad y la curación. Pero nosotros no nos atenemos a los valores consabidos y que todos consideran indispensables.
Desde luego, ello hace nuestro propósito difícil y peligroso, ya que comporta indagar sin escrúpulos en terreno considerado vedado por la colectividad. Somos conscientes de que el paso que damos no será el que vaya a dar la medicina en su desarrollo. Nosotros, con nuestro planteamiento, nos saltamos muchos de los pasos que ahora aguardan a la medicina, la perfecta comprensión de los cuales ha de dar la perspectiva necesaria para asumir el concepto que se presenta en este libro. Por ello, con esta exposición no pretendemos contribuir al desarrollo de la medicina en general sino que nos dirigimos a esos individuos cuya visión personal se anticipa un poco al (un tanto premioso) ritmo general.
Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Por ejemplo, la subida de una columna de mercurio en un tubo de cristal carece de significado hasta que interpretamos este hecho como manifestación de un cambio de temperatura. Cuando las personas dejan de interpretar los hechos que ocurren en el mundo y el curso de su propio destino, su existencia se disipa en la incoherencia y el absurdo. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentre fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar.
Por lo tanto, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. Hasta que el mundo visible de las formas «se convierte en alegoría» (Goethe) no adquiere sentido y significado para el ser humano. Del mismo modo que la letra y el número son exponentes de una idea subyacente, todo lo visible, todo lo concreto y funcional es únicamente expresión de una idea y, por lo tanto, intermediario hacia lo invisible.
En síntesis podemos llamar a estos dos campos forma y contenido.
En la forma se manifiesta el contenido que es el que da significado a la forma. Los signos de escritura que no transmiten ideas ni significado resultan tontos y vacíos. Y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que sea. Otro tanto ocurre en el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela y los colores; los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista.
El lienzo y el color permiten la visualización de lo invisible y son, por lo tanto, expresión física de un contenido metafísico. Con estos sencillos ejemplos hemos intentado explicar el método que se sigue en este libro para la interpretación de los temas de enfermedad y curación. Nosotros abandonamos explícita y deliberadamente el terreno de la «medicina científica». Nosotros no tenemos pretensiones de «científicos», ya que nuestro punto de partida es muy distinto. La argumentación o la crítica científica no serán, pues, objeto de nuestra consideración.
Nos apartamos deliberadamente del marco científico porque éste se limita precisamente al plano funcional y, por ello impide que se manifieste el significado. Esta exposición no se dirige a racionalistas y materialistas declarados, sino a aquellas personas que estén dispuestas a seguir los senderos tortuosos y no siempre lógicos de la mente humana.
Serán buenos compañeros para este viaje por el alma humana un pensamiento ágil, imaginación, ironía y buen oído para los trasfondos del lenguaje. Nuestro empeño exige también tolerancia a las paradojas y la ambivalencia, y excluye la pretensión de alcanzar inmediatamente la unívoca iluminación, mediante la destrucción de una de las opciones. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto de enfermedad.
La enfermedad es una palabra que sólo debería tener singular; decir enfermedades, en plural, es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo nunca está enfermo ni sano ya que en él sólo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para comprobarlo, basta ver un cadáver.
El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia (alma) y vida (espíritu). La conciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La conciencia es al cuerpo lo que un programa de radio al receptor.
Dado que la conciencia representa una cualidad inmaterial
y propia, naturalmente, no es producto del cuerpo ni depende de la
existencia de éste.
Estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta, cuyo punto de partida es la conciencia. Cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo determinado se produce un modelo que nos parece armonioso y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad.
Enfermedad significa, pues, la pérdida de una armonía o, también, el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado (después veremos que, en realidad, contemplada desde otro punto de vista, la enfermedad es la instauración de un equilibrio).
Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información, y en el cuerpo sólo se muestra. Por consiguiente, el cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Así, si todo el mundo material no es sino el escenario en el que se plasma el juego de los arquetipos, con lo que se convierte en alegoría, también el cuerpo material es el escenario en el que se manifiestan las imágenes de la conciencia.
Por lo tanto, si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Por lo tanto, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo —enfermo sólo puede estarlo el ser humano—, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. (¡En la representación de una tragedia, lo trágico no es el escenario sino la obra!)
Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la conciencia de una persona. Sin la conciencia, pues, el cuerpo no puede vivir ni puede «enfermar». Aquí conviene entender que nosotros no suscribimos la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticas, psíquicas y espirituales.
Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla. Nuestro planteamiento coincide en parte con el modelo psicosomático, aunque con la diferencia de que nosotros aplicamos esta visión a todos los síntomas sin excepción. La distinción entre «somático» y «psíquico» puede referirse, a lo sumo, al plano en el que el síntoma se manifiesta, pero no sirve para ubicar la enfermedad. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco, dado que el espíritu nunca puede enfermar: se trata exclusivamente de síntomas que se manifiestan en el plano psíquico, es decir, en la conciencia del individuo.
Aquí trataremos de trazar un cuadro unitario de la enfermedad que, a lo sumo, sitúe la diferenciación «somático» / «psíquico» en el plano de la manifestación del síntoma que predomine en cada caso. Con la diferenciación entre enfermedad (plano de la conciencia) y síntoma (plano corporal) nuestro examen se desplaza del análisis habitual de los procesos corporales hacia una contemplación hoy insólita del plano psíquico.
Por lo tanto, actuamos como un crítico que no trata de mejorar una mala obra teatral analizando y cambiando los decorados, el atrezzo y los actores, sino que contempla la obra en sí. Cuando en el cuerpo de una persona se manifiesta un síntoma, éste (más o menos) llama la atención interrumpiendo, con frecuencia bruscamente, la continuidad de la vida diaria. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía y, por lo tanto, impide la vida normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. Esta interrupción que nos parece llegar de fuera nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo: eliminar la molestia.
El ser humano no quiere ser molestado, y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. La lucha exige atención y dedicación: el síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito cuya causa debe buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente se investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto al síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente.
Con ello, la señal pierde su auténtica función; los síntomas se convierten en señales incomprensibles.
Vamos a poner un ejemplo: un automóvil lleva varios indicadores luminosos que sólo se encienden cuando existe una grave anomalía en el funcionamiento del vehículo. Si, durante un viaje, se enciende uno de los indicadores, ello nos contraría. Nos sentimos obligados por la señal a interrumpir el viaje. Por más que nos moleste parar, comprendemos que sería una estupidez enfadarse con la lucecita; al fin y al cabo, nos está avisando de una perturbación que nosotros no podríamos descubrir con tanta rapidez, ya que se encuentra en una zona que nos es «inaccesible».
Por lo tanto, nosotros interpretamos el aviso de la lucecita como recomendación de que llamemos a un mecánico que arregle lo que haya que arreglar para que la lucecita se apague y nosotros podamos seguir viaje. Pero nos indignaríamos, y con razón, si, para conseguir este objetivo, el mecánico se limitara a quitar la lámpara.
Desde luego, el indicador ya no estaría encendido –y eso
es lo que nosotros queríamos–, pero el procedimiento utilizado para
conseguirlo sería muy simplista. Lo procedente es eliminar la causa
de que se encienda la señal, no quitar la bombilla. Pero para ello
habrá que apartar la mirada de la señal y dirigirla a zonas más
profundas, a fin de averiguar qué es lo que no funciona. La señal
sólo quería avisarnos y hacer que nos preguntáramos qué ocurría.
También en este caso, es una estupidez enfadarse con el síntoma y, absurdo, tratar de suprimirlo impidiendo su manifestación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. Pero la medicina académica es incapaz de dar este paso, y en esto radica su problema: se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntomas y enfermedad, es decir, no puede separar la forma del contenido.
Por ello, no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo, mientras se descuida al individuo que está enfermo. Se trata de impedir que aparezcan los síntomas, sin considerar la viabilidad ni la racionalidad de este propósito. Asombra ver lo poco que el realismo consigue frenar la frenética carrera en pos de este objetivo. A fin de cuentas, desde la llegada de la llamada moderna medicina científica, el número de enfermos no ha disminuido ni en una fracción del uno por ciento.
Ahora hay tantos enfermos como hubo siempre —aunque los síntomas sean otros.
Esta cruda verdad es disfrazada con estadísticas que se refieren sólo a unos grupos de síntomas determinados. Por ejemplo, se pregona el triunfo sobre las enfermedades infecciosas, sin mencionar qué otros síntomas han aumentado en importancia y frecuencia durante el mismo período. El estudio no será fiable hasta que, en vez de considerar los síntomas, se considere la «enfermedad en sí», y ésta ni ha disminuido ni parece que vaya a disminuir.
La enfermedad arraiga en el ser tan hondo como la muerte y no se la puede eliminar con unas cuantas manipulaciones incongruentes y funcionales. Si el hombre comprendiera la grandeza y dignidad de la enfermedad y la muerte, vería lo ridículo del empeño de combatirla con sus fuerzas. Naturalmente, de semejante desengaño puede uno protegerse por el procedimiento de reducir la enfermedad y la muerte a simples funciones y así poder seguir creyendo en la propia grandeza y poder.
En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo, en su conciencia, ha dejado de estar en orden o armonía. Esta pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma.
El síntoma es, pues, señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. El síntoma nos señala que nosotros, como individuo, como ser dotado de alma, estamos enfermos, es decir, que hemos perdido el equilibrio de las fuerzas del alma. El síntoma nos informa de que algo falla. Denota un defecto, una falta. La conciencia ha reparado en que, para estar sanos, nos falta algo. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma.
El síntoma es, pues, el aviso de que algo falta. Cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no considera el síntoma como su gran enemigo cuya destrucción debe ser su mayor objetivo sino que descubre en él a un aliado que puede ayudarle a encontrar lo que le falta y así vencer la enfermedad. Porque entonces el síntoma será como el maestro que nos ayude a atender a nuestro desarrollo y conocimiento, un maestro severo que será duro con nosotros si nos negamos a aprender la lección más importante. La enfermedad no tiene más que un fin: ayudarnos a subsanar nuestras «faltas» y hacernos sanos.
El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta —pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje.
Este libro tiene por objeto ayudar a reaprender el lenguaje de los síntomas.
Decimos reaprender, ya que este lenguaje ha existido siempre, y por lo tanto, no se trata de inventarlo, sino, sencillamente, de recuperarlo. El lenguaje es psicosomático, es decir, sabe de la relación entre el cuerpo y la mente. Si conseguimos redescubrir esta ambivalencia del lenguaje, pronto podremos oír y entender lo que nos dicen los síntomas. Y nos dicen cosas más importantes que nuestros semejantes, ya que son compañeros más íntimos, nos pertenecen por entero y son los únicos que nos conocen de verdad.
Esto, desde luego, supone una sinceridad difícil de soportar. Nuestro mejor amigo nunca se atrevería a decirnos la verdad tan crudamente como nos la dicen siempre los síntomas. No es, pues, de extrañar que nosotros hayamos optado por olvidar el lenguaje de los síntomas. Y es que resulta más cómodo vivir engañado. Pero no por cerrar los ojos ni hacer oídos sordos conseguiremos que los síntomas desaparezcan.
Siempre, de un modo o de otro, tenemos que andar a vueltas con ellos. Si nos atrevemos a prestarles atención y establecer comunicación, serán guías infalibles en el camino de la verdadera curación. Al decirnos lo que en realidad nos falta, al exponernos el tema que nosotros debemos asumir conscientemente, nos permiten conseguir que, por medio de procesos de aprendizaje y asimilación consciente, los síntomas en sí resulten superfluos. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad.
La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo (con el aumentativo de completo, gramaticalmente incorrecto, se pretende indicar más próximo a la perfección; por cierto, tampoco sano admite aumentativo).
Curación significa redención, aproximación a esa plenitud de la conciencia que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que falta y, por lo tanto, no es posible sin una expansión de la conciencia. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen exclusivamente a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo ni sano.
En él
sólo se reflejan, en cada caso, estados de la conciencia.
En este plano la medicina puede ser, incluso,
asombrosamente buena; no se pueden condenar todos sus métodos en
bloque; sí acaso, para uno mismo, nunca para otros.
El que haya seguido nuestro razonamiento, observará que nuestra crítica se dirige tanto a la medicina natural como a la académica, pues también aquélla trata de conseguir la «curación» con medidas funcionales y habla de impedir la enfermedad y de llevar vida sana. La filosofía es, pues, la misma; sólo los métodos son un poco menos tóxicos y más naturales. (No hacemos referencia a la homeopatía que no se alinea ni con la medicina académica ni con la natural.)
El camino del individuo va de lo insano a lo sano, de la enfermedad a la salud y a la salvación. La enfermedad no es un obstáculo que se cruza en el camino, sino que la enfermedad en sí es el camino por el que el individuo va hacia la curación. Cuanto más conscientemente contemplemos el camino, mejor podrá cumplir su cometido.
Nuestro propósito no es combatir la
enfermedad, sino servirnos de ella; para conseguir esto tenemos que
ampliar nuestro horizonte.
Nos parece oportuno retomar en este libro un tema que ya tratamos en Schicksal als Chance: la polaridad.
Por un lado, nos gustaría evitar tediosas repeticiones, pero, por otro, creemos que la comprensión de la polaridad es requisito indispensable para seguir los razonamientos que exponemos más adelante. De todos modos, nunca se hace demasiado hincapié en la polaridad, por cuanto que constituye el problema central de nuestra existencia.
Al decir Yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe como ajeno al Yo: el Tú; y, desde este momento, el ser humano queda preso en la polaridad. Su Yo lo ata al mundo de los contrapuntos que no se cifran sólo en el Yo y el Tú, sino también en lo interno y lo externo, mujer y hombre, bien y mal, verdad y mentira, etc. El ego del individuo le hace imposible percibir, reconocer o imaginar siquiera la unidad o el todo en cualquier forma.
La conciencia lo escinde todo en parejas de contrarios que nos plantea un conflicto porque nos obligan a diferenciar y a decidir. Nuestro entendimiento no hace otra cosa que desmenuzar la realidad en pedazos más y más pequeños (análisis) y diferenciar entre los pedazos (discernimiento). Por ello, se dice si a una cosa y, al mismo tiempo, no a su contrario, pues es sabido que «los contrarios se excluyen mutuamente.
Pero con cada no, con cada exclusión, incurrimos en una carencia, y para estar sano hay que estar completo. Tal vez se aprecie ya lo estrechamente ligado que está el tema enfermedad–salud con la polaridad.
Pero aún podemos ser más categóricos: enfermedad es polaridad, curación es superación de la polaridad.
Más allá de la polaridad en la que nosotros, como individuos, nos encontramos inmersos, está la unidad, el Uno que todo lo abarca, en el que se aúnan los contrarios.
Este ámbito del ser se llama también el Todo porque todo lo abarca, y nada puede existir fuera de esta unidad, de este Todo. En la unidad no hay cambio ni transformación ni evolución, porque la unidad no está sometida al tiempo ni al espacio. La Unidad–Todo está en reposo permanente, es el Ser puro, sin forma ni actividad.
Llama la
atención que todas las definiciones de la unidad hallan de ser
planteadas en negativo: sin tiempo, sin espacio, sin cambio, sin
límite.
El ego del ser humano desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él y no le agrada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. En la unidad, Todo y Nada se funden en uno. La Nada renuncia a toda manifestación y límite, con lo que se sustrae a la polaridad. El origen de todo el Ser es la Nada (el Ain Soph de lo cabalistas, el Tao de los chinos, el Neti–Neti de los indios).
Es lo único que existe realmente, sin principio ni fin, por toda la eternidad. A esa unidad podemos referirnos pero no podemos imaginarla. La unidad es la antítesis de la polaridad y, por consiguiente, sólo es concebible —incluso, en cierta medida, experimentable— por el ser humano que, por medio de determinados ejercicios o técnicas de meditación, desarrolla la capacidad de aunar, por lo menos transitoriamente, la polaridad de su conocimiento.
Pero la unidad siempre se sustrae a una descripción oral o análisis filosófico, pues nuestro pensamiento precisa de la premisa de la polaridad.
El reconocimiento sin polaridad, sin la división en sujeto y objeto, en reconocedor y reconocido, no es posible. En la unidad no hay reconocimiento, sólo Ser. En la unidad termina todo el afán, el querer y el empeño, todo el movimiento, porque ya no existe un exterior que anhelar. Es la vieja paradoja de que sólo en la Nada está la plétora. Volvamos a considerar el campo que podemos aprehender de forma directa y segura.
Todos poseemos una conciencia del mundo polarizadora. Es importante reconocer que lo polar no es el mundo sino el conocimiento que nuestra conciencia nos da de él. Observemos las leyes de la polaridad en un ejemplo concreto como la respiración que da al ser humano la experiencia básica de polaridad. Inhalación y exhalación se alternan constante y rítmicamente.
Ahora bien, el ritmo que forman no es más que la continua alternancia de dos polos. El ritmo es el esquema básico de toda vida. Lo mismo nos dice la Física que afirma que todos los fenómenos pueden reducirse a oscilaciones. Si se destruye el ritmo se destruye la vida, pues la vida es ritmo. El que se niega a exhalar el aire no puede volver a inhalar. Ello nos indica que la inhalación depende de la exhalación y que, sin su polo opuesto, no es posible. Un polo, para su existencia, depende del otro polo. Si quitamos uno, desaparece también el otro.
Por ejemplo, la electricidad se genera de la tensión establecida entre dos polos, si retiramos un polo, la electricidad desaparece. Aquí tenemos un dibujo muy conocido, en el que cualquiera puede experimentar claramente el problema de la polaridad que aquí se plantea en primer término/segundo término, o, concretamente, caras/copa. Cuál de las dos formas vea dependerá de sí pongo en primer término la superficie blanca o la negra. Si interpreto como fondo la superficie negra, la blanca se sitúa en primer término y veo una copa.
Esta apreciación cambia cuando considero que la superficie blanca es el fondo, porque entonces veo como primer término la superficie negra y aparecen dos caras de perfil. En este juego óptico se trata de observar atentamente nuestra reacción fijando la atención en una u otra superficie. Los dos elementos copa/caras están presentes en la imagen simultáneamente, pero obligan al que mira a decidirse por uno o por el otro. O vemos la copa o vemos las caras. A lo sumo, podemos ver los dos aspectos de la imagen sucesivamente, pero es muy difícil verlos simultáneamente con la misma claridad.
Este juego óptico es una buena vía de acceso a la consideración de la polaridad. En este grabado el polo negro depende del polo blanco y viceversa. Si suprimimos del grabado uno de los dos polos (lo mismo da el negro que el blanco), desaparece toda la imagen con sus dos aspectos. También aquí el negro depende del blanco, el primer plano depende del fondo, como la inhalación de la exhalación o el polo positivo de la corriente del polo negativo.
Esta absoluta interdependencia de los contrarios nos indica que, en el fondo de cada polaridad, existe una unidad que nosotros, los humanos, no podemos aprehender con nuestra conciencia, incapaz de percepción simultánea.
Es decir, tenemos que dividir toda unidad en dos polos, a fin de poder contemplarlos sucesivamente. Y ello da origen al tiempo, simulador que debe su existencia únicamente al carácter bipolar de nuestra conciencia. Las polaridades son, pues, dos aspectos de una misma realidad que nosotros hemos de contemplar sucesivamente.
Por lo tanto, cuál de las dos caras de la medalla veamos en cada momento dependerá del ángulo en el que nos situemos. Sólo al observador superficial se aparecen las polaridades como contrarios que se excluyen mutuamente —si miramos con más atención veremos que las polaridades, juntas, forman una unidad ya que, para poder existir, dependen una de otra.
La ciencia hizo este descubrimiento fundamental al estudiar la luz. Había sobre la naturaleza de los rayos de la luz dos opiniones contrapuestas: una propugnaba la teoría de las ondas y la otra, la teoría de las partículas. Cada una de estas teorías excluía a la otra. Si la luz está formada por ondas no puede estar formada por partículas y a la inversa: o lo uno o lo otro.
Después hemos averiguado que esta disyuntiva era un planteamiento erróneo. La luz es a la vez onda y corpúsculo. Pero también se puede dar la vuelta a la frase: la luz no es ni onda ni corpúsculo.
La luz es, en su unidad, sólo luz y, como tal, no es concebible por la conciencia polar del ser humano. Esta luz se manifiesta únicamente al observador según el lado desde el que éste la contemple, bien onda, bien partícula.
La polaridad es como una puerta que en un lado tiene escrita la palabra Entrada y, en el otro, Salida, pero siempre es la misma puerta y, según el lado por el que nos acerquemos a ella, vemos uno u otro de sus aspectos. A causa de este imperativo de dividir lo unitario en aspectos que luego hemos de contemplar sucesivamente se crea el concepto de tiempo, porque de la contemplación con una conciencia bipolar la simultaneidad del Ser se convierte en sucesión. Si detrás de la polaridad está la unidad, detrás del tiempo se halla la eternidad. Una aclaración: entendemos eternidad en el sentido metafísico de intemporalidad, no en el que le da la teología cristiana, de un largo, infinito continuum de tiempo.
En el estudio de las lenguas primitivas, también observamos cómo nuestra conciencia y afán de aprehensión divide en contrarios lo que originariamente era unitario. Al parecer, los individuos de culturas pretéritas eran más capaces de ver la unidad detrás de las dualidades, ya que en las lenguas antiguas muchas palabras tienen acepciones que se contradicen. No fue sino con la evolución del lenguaje cuando, principalmente mediante transposición o prolongación de las vocales, se empezó a atribuir a un único polo una voz originariamente ambivalente.
(Ya Sigmund Freud comenta el fenómeno en su
«¡Contrasentido de las palabras originales»!)
En griego farmacon significa tanto veneno como remedio. En alemán la palabra stumm (mudo) y Stimme (voz) pertenecen a la misma familia, y en inglés apreciamos la polaridad en la palabra without, literalmente «con sin» que en la práctica sólo se atribuye a uno de los polos, concretamente, sin. Aún nos aproxima más a nuestro tema el parentesco semántico de bos y bass.
La palabra bass significa en alto alemán gut (bueno). Esta palabra sólo la encontramos ya en dos locuciones compuestas furbass que significa furwahr (verdaderamente) y bass erstaunt que puede interpretarse como sehr arstaunt (muy asombrado). A la misma rama pertenece también la palabra bad = malo, al igual que las alemanas Busse y bussen (Penitencia y purgar).
Este fenómeno semántico según el cual originariamente se utilizaba una misma palabra para expresar significados contrarios, como bueno o malo, nos indica claramente la unidad que existe detrás de cada polaridad.
Precisamente la equiparación de bueno y malo nos ocupará más adelante y revela la gran trascendencia que tiene la comprensión del tema de la polaridad. La polaridad de nuestra conciencia la experimentamos subjetivamente en la alternancia de dos estados que se distinguen claramente uno de otro: la vigilia y el sueño, estados que nosotros experimentamos como correspondencia interna de la polaridad externa día–noche de la Naturaleza. Por lo tanto, hablamos corrientemente de un estado de conciencia diurno y un estado de conciencia nocturno o del lado diurno y el lado nocturno del alma. Íntimamente unida a esta polaridad está la distinción entre una conciencia superior y un inconsciente.
Por lo tanto, durante el día esa región de conciencia que habitamos por la noche y de la que surgen los sueños es para nosotros el inconsciente. Bien mirada, la palabra inconsciente no es un vocablo muy afortunado, por cuanto que el prefijo in denota carencia e inconsciente no es lo mismo que falto de conciencia. Durante el sueño nos encontramos en un estado de conciencia diferente, no en falta de conciencia sino sólo una denominación muy imprecisa del estado de conciencia nocturno, a falta de palabra más adecuada.
Pero, ¿por qué nos identificamos tan evidentemente con la conciencia diurna?
Desde la difusión de la psicología profunda, estamos acostumbrados a imaginar nuestra conciencia dividida en estratos y a distinguir entre un supraconsciente, un subconsciente y un inconsciente. Esta clasificación en superior e inferior no es obligatoria, desde luego, pero corresponde a una percepción espacial simbólica, que atribuye al cielo y a la luz el estrato superior y a la Tierra y la oscuridad el estrato inferior del espacio.
Si tratamos de representar gráficamente este esquema de la conciencia podemos trazar la siguiente figura:
El círculo simboliza la conciencia que todo lo abarca y que es ilimitada y eterna. Por lo tanto, la periferia del círculo tampoco es límite, sino únicamente símbolo de aquello que todo lo abarca. El ser humano está separado de esto por su Yo, lo que da lugar a la creación de su «supraconsciente» subjetivo y limitado.
Por lo tanto, no tiene acceso al resto de la conciencia, es decir, a la conciencia cósmica —le es desconocida (C. G. Jung llama a este estrato el «inconsciente colectivo»).
La línea divisoria entre su Yo y el restante «mar de la conciencia» no es, sin embargo, un absoluto; más bien podría denominarse una especie de membrana permeable por ambos lados. Esta membrana corresponde al subconsciente. Contiene tanto sustancias que han descendido del supraconsciente (olvidadas) como las que afloran del inconsciente, por ejemplo, premoniciones, sueños, intuiciones, visiones.
Si una persona se identifica exclusivamente con su supraconsciente, reducirá la permeabilidad del subconsciente, ya que las sustancias inconscientes le parecerán extrañas y, por consiguiente, generadoras de angustia. La mayor permeabilidad puede infundir facultades de médium. El estado de la iluminación o de la conciencia cósmica no se alcanzaría más que renunciando a la divisoria, de manera que supraconsciente e inconsciente fueran uno.
Desde luego, este paso equivale a la
destrucción del Yo cuya evidencia se encuentra en la delimitación.
En la terminología cristiana este paso está descrito con las
palabras «Yo (supraconsciente) y mi Padre (inconsciente) somos uno».
En el pasado, la medicina trató de combatir diferentes síntomas, como por ejemplo la epilepsia o los grandes dolores, seccionando quirúrgicamente el cuerpo calloso, con lo que se cortaban todas las uniones nerviosas de los dos lóbulos (comisurotomía). A pesar de lo aparatoso de la intervención, a primera vista apenas se observaban deficiencias en los pacientes. Así se descubrió que los dos hemisferios son como dos cerebros que pueden funcionar independientemente. Pero, al someter a los operados a determinadas pruebas, se vio que los dos hemisferios cerebrales se distinguen claramente tanto por su naturaleza como por sus funciones respectivas.
Ya sabemos que los nervios de cada lado del cuerpo son gobernados por el hemisferio contrario, es decir, la parte derecha del cuerpo humano es gobernada por el hemisferio izquierdo y viceversa. Si se vendan los ojos a uno de estos pacientes y se le pone, por ejemplo, un sacacorchos en la mano izquierda, él es incapaz de nombrar el objeto, es decir, no puede encontrar el nombre que corresponde al sacacorchos que está palpando, pero no tiene dificultad alguna en utilizarlo adecuadamente. Cuando se le pone el objeto en la mano derecha ocurre todo lo contrario: ahora sabe cómo se llama pero no sabe utilizarlo. Al igual que las manos, también los oídos y los dos ojos están unidos al hemisferio cerebral contrario.
En otro experimento a una paciente operada de comisurotomía se le presentaron diferentes figuras geométricas al tiempo que se le tapaba, sucesivamente, el ojo derecho y el izquierdo.
Cuando se proyectó un desnudo ante el campo visual del ojo izquierdo, por lo que la imagen sólo podía percibirse por el hemisferio derecho, la paciente se sonrojó y se rió, pero a la pregunta del investigador de qué había visto contestó:
Es decir, que la imagen percibida por el hemisferio derecho produjo una reacción, pero ésta no pudo ser captada por el pensamiento ni planteada con palabras. Si se llevan olores sólo a la fosa nasal izquierda, también se produce la reacción correspondiente, pero el paciente no puede identificar el olor.
Si se muestra a un paciente una palabra compuesta como, por ejemplo, baloncesto, de manera que el ojo izquierdo sólo puede ver la primera parte, «balón», y el derecho, la segunda, «cesto», el paciente leerá únicamente «cesto», pues la palabra «balón» no puede ser analizada por el lóbulo derecho. Con estos experimentos, desarrollados y elaborados en los últimos tiempos, se ha recopilado información que puede condensarse así: uno y otro hemisferio se diferencian claramente por sus funciones, su capacidad y sus respectivas responsabilidades.
El hemisferio izquierdo podría denominarse el «hemisferio verbal» pues es el encargado de la lógica y la estructura del lenguaje, de la lectura y la escritura. Descifra analítica y racionalmente todos los estímulos de estas áreas. Es decir, que piensa en forma digital. El hemisferio izquierdo es también el encargado del cálculo y la numeración.
La noción del tiempo se alberga asimismo en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas: en lugar de capacidad analítica, permite la visión de conjunto de ideas, funciones y estructuras complejas.
Esta mitad cerebral permite concebir un todo (figura) partiendo de una pequeña parte (pars pro toto). Al parecer, debemos también al hemisferio cerebral derecho la facultad de concepción y estructuración de elementos lógicos (conceptos superiores, abstracciones) que no existen en la realidad. En el lóbulo derecho encontramos únicamente formas orales arcaicas que no se rigen por la sintaxis sino por esquemas de sonidos y asociaciones.
Tanto la lírica como el lenguaje de los esquizofrénicos son exponentes del lenguaje producido por el hemisferio derecho. Aquí reside también el pensamiento analógico y el arte para utilizar los símbolos. El hemisferio derecho genera también las fantasías y los sueños de la imaginación y desconoce la noción del tiempo que posee el hemisferio izquierdo.
Según la actividad del individuo, domina en él uno u otro hemisferio. El pensamiento lógico, la lectura, la escritura y el cálculo exigen el predominio del hemisferio izquierdo, mientras que para escuchar música, soñar, imaginar y meditar se utiliza preferentemente el hemisferio derecho. Independientemente del predominio de un hemisferio concreto, el individuo sano dispone también de informaciones del hemisferio subordinado, ya que a través del cuerpo calloso se produce un activo intercambio de datos. La especialización de los hemisferios refleja con exactitud las antiguas doctrinas esotéricas de la polaridad.
En el taoísmo, a los dos principios originales en los que se divide la unidad del Tao se les llama Yang (principio masculino) y Yin (principio femenino). En la tradición hermética, la misma polaridad se expresa por medio de los símbolos del «Sol» (masculino) y la «Luna» (femenino). El Yang chino y el Sol son símbolos del principio masculino, activo y positivo que, en el campo psicológico, corresponderían a la conciencia diurna.
El Yin o principio de la Luna se refiere al principio femenino, negativo, receptor y corresponde al inconsciente del individuo.
Estas polaridades clásicas pueden relacionarse fácilmente con los resultados de la investigación del cerebro.
Así, el hemisferio izquierdo Yang es masculino, activo, supraconsciente y corresponde al símbolo del Sol y al lado diurno del individuo. La mitad izquierda del cerebro rige el lado derecho del cuerpo, es decir, el activo y masculino. El hemisferio derecho es Yin, negativo, femenino.
Corresponde al principio lunar, es decir, al lado nocturno o inconsciente del individuo y, lógicamente, rige el lado izquierdo del cuerpo. Para mejor comprensión, debajo de la figura de la página anterior se detallan los respectivos conceptos en forma de tabla. Ciertas corrientes modernas de la psicología imprimen un giro de 90° en la antigua topografía horizontal de la conciencia (Freud) y sustituyen los conceptos Supraconsciente e Inconsciente por hemisferio izquierdo y hemisferio derecho.
Esta denominación es sólo cuestión de forma y modifica poco el fondo, como puede apreciarse comparando ambas exposiciones. Tanto la topografía horizontal como la vertical no son sino manifestación del antiguo símbolo chino «Tai Chi» (el todo, la unidad) de un círculo dividido en mitad blanca y mitad negra, cada una de las cuales contiene, a modo de germen, otro círculo dividido en dos mitades.
Por así decirlo, en nuestra conciencia la unidad se divide en polaridades que se complementan entre sí. Es fácil imaginar lo incompleto que estaría el individuo que sólo tuviera una de las dos mitades del cerebro. Pues bien, no es más completa la noción del mundo que impera en nuestro tiempo, por cuanto que es la que corresponde a la mitad izquierda del cerebro.
Desde esta única perspectiva, sólo se aprecia lo racional,
concreto y analítico, fenómenos que se inscriben en la causalidad y
el tiempo. Pero una noción del mundo tan racional sólo encierra
media verdad, porque es la perspectiva de media conciencia, de medio
cerebro. Todo el contenido de la conciencia que la gente gusta de
llamar con displicencia irracional, ilusorio y fantástico no es más
que la facultad del ser humano de mirar el mundo desde el polo
opuesto.
Evidentemente, la Naturaleza valora mucho más las facultades de la mitad derecha, irracional, ya que, en trance de peligro de muerte, automáticamente se pasa del predominio de la mitad izquierda al predominio de la mitad derecha.
Y es que una situación peligrosa no puede resolverse por un proceso analítico, mientras que el hemisferio derecho, con su percepción de conjunto de la situación, nos da la posibilidad de actuar serena y consecuentemente. A esta conmutación automática responde por cierto el conocido fenómeno de la visualización instantánea de toda la vida en un segundo. En trance de muerte, el individuo revive toda su vida, experimenta una vez más todas las situaciones de su trayectoria vital, buena muestra de lo que antes llamamos la intemporalidad de la mitad derecha.
En nuestra opinión, la importancia de la teoría de los hemisferios estriba en la circunstancia de que la ciencia ha comprendido lo sesgado e incompleto que es su concepto del mundo y, con el estudio del hemisferio derecho, está reconociendo la justificación y la necesidad de mirar el mundo de esa otra manera. Al mismo tiempo, sobre esta base, se podría aprender a comprender la ley de la polaridad como ley fundamental del mundo, pero este empeño fracasa casi siempre por la absoluta incapacidad de la ciencia para el pensamiento analógico (mitad derecha).
Con este ejemplo, debería ofrecérsenos con claridad la ley de la polaridad: la conciencia humana divide la unidad en dos polos. Los dos polos se complementan (compensan) mutuamente y, por lo tanto, para existir, necesitan el uno del otro. La polaridad trae consigo la incapacidad de contemplar simultáneamente los dos aspectos de una unidad, y nos obliga a hacerlo sucesivamente, con lo cual surgen los fenómenos del «ritmo», el «tiempo» y el «espacio». Para describir la unidad, la conciencia, basada en la polaridad, tiene que servirse de una paradoja.
La ventaja que nos brinda la polaridad es la facultad de discernimiento, la cual no es posible sin polaridad.
La meta y el afán de una conciencia polar es superar su condición de incompleta, determinada por el tiempo, y volver a estar completa, es decir, sana. Todo camino de salvación o camino de curación lleva de la polaridad a la unidad. El paso de la polaridad a la unidad es un cambio cualitativo tan radical que la conciencia polar difícilmente puede imaginarlo. Todos los sistemas metafísicos, religiones y escuelas esotéricas, enseñan única y exclusivamente este camino de la polaridad a la unidad. De ello se desprende que todas estas doctrinas no están interesadas en un «mejoramiento de este mundo», sino en el «abandono de este mundo». Precisamente este punto es el que provoca los ataques contra estas doctrinas.
Los críticos señalan las injusticias y calamidades de este mundo y reprochan a las doctrinas de orientación metafísica su actitud antisocial y fría ante estos retos, puesto que sólo están interesadas en su propia y egoísta redención.
Los reproches más frecuentes son evasión e indiferencia. Es lamentable que los críticos no se detengan a tratar de comprender una doctrina antes de combatirla, sino que se precipiten a mezclar las opiniones propias con un par de conceptos mal comprendidos de otra doctrina y a este despropósito llamen «crítica». Estas malas interpretaciones datan de muy antiguo.
Jesús enseñaba únicamente este camino que lleva de la polaridad a la unidad —y ni sus propios discípulos le comprendieron del todo (con excepción de Juan).
El esoterismo no predica la huida del mundo, sino la «superación del mundo». La superación del mundo, empero, no es sino otra forma de decir «superación de la polaridad», lo cual es lo mismo que renunciar al yo, al ego, pues sólo alcanza la plenitud aquel al que su Yo no lo separa del Ser. No deja de tener cierta ironía el que un camino cuyo objetivo es la destrucción del ego y la fusión con el todo sea tachado de «camino de salvación egoísta».
Y es que la motivación de buscar este camino de salvación no reside en la esperanza de «un mundo mejor» ni de una «recompensa por los sufrimientos de este mundo» («el opio del pueblo») sino en la convicción de que este mundo concreto en el que vivimos sólo adquiere sentido cuando tiene un punto de referencia situado fuera de sí mismo.
Por ejemplo, cuando asistimos a una escuela sin un propósito ni un fin determinados, una escuela en la que sólo se aprende por aprender, sin perspectiva, sin meta, sin objetivo, el estudio carece de sentido. La escuela y el estudio sólo tienen sentido cuando hay un punto de referencia que está fuera de la escuela. Aspirar a una profesión no es lo mismo que «evadirse de la escuela» sino todo lo contrario: este objetivo da coherencia a los estudios. Igualmente, esta vida y este mundo adquieren confluencia cuando nuestro objetivo se cifra en superarlos.
La finalidad de una escalera no es la de servir de peana sino de medio para subir. La pérdida de este punto de referencia metafísico hace que en nuestro tiempo la vida carezca de sentido para mucha gente, porque el único sentido que nos queda se llama progreso. Pero el progreso no tiene más objetivo que más progreso.
Con lo cual lo que era un camino se ha convertido en una
excursión.
Ahora bien, si trasladamos una vez más a los hemisferios cerebrales lo que hasta ahora entendíamos por unidad, la cual sólo puede alcanzarse con la conciliación de los opuestos, la conjunjtio oppositorum, veremos claramente que nuestro objetivo de superación de la polaridad equivale en este plano al fin del predominio alternativo de los hemisferios cerebrales.
También en el ámbito del cerebro, la disyuntiva tiene que convertirse en unificación. Aquí se pone de manifiesto la verdadera importancia del cuerpo calloso, el cual tiene que ser tan permeable que haga, de los «dos cerebros», uno.
Esta simultánea disponibilidad de las facultades de ambas mitades del cerebro sería el equivalente corporal de la iluminación. Es el mismo proceso que hemos descrito ya en nuestro modelo de conciencia horizontal: cuando el supraconsciente subjetivo se funde con el inconsciente objetivo se alcanza la plenitud. La conciencia universal de este paso de la polaridad a la unidad lo encontramos en infinidad de formas de expresión. Ya hemos mencionado la filosofía china del taoísmo, en la que las dos fuerzas universales se llaman Yang y Yin.
Los hermetistas hablaban de la unión del Sol y la Luna o de las bodas del fuego y el agua. Además, expresaban el secreto de la unión de los opuestos en frases paradójicas tales como:
El antiguo símbolo de la vara de Hermes (caduceo) expresa la misma ley: aquí las dos serpientes representan las fuerzas polares que deben unirse en la vara.
Este símbolo lo encontramos en la filosofía india, en la forma de las dos corrientes de energía que recorren el cuerpo humano, llamadas Ida (femenina) y Pingala (masculina) y que se enroscan cual serpientes en torno al canal medio, Shushumna. Si el yogui consigue conducir la fuerza de las serpientes por el canal central hacia arriba, conoce el estado de la unidad. La cábala representa esta idea con las tres columnas del árbol de la vida, y la dialéctica lo llama «tesis», «antítesis» y «síntesis». Todos estos sistemas, de los que no mencionamos sino un par, no se encuentran en relación causal sino que todos son expresión de una ley metafísica central, que han tratado de expresar en diferentes planos, concretos o simbólicos.
A nosotros no nos importa un sistema determinado, sino la perspectiva de la ley de la polaridad y su vigencia en todos los planos del mundo de las formas. La polaridad de nuestra conciencia nos coloca constantemente ante dos posibilidades de acción y nos obliga —si no queremos sumirnos en la apatía— a decidir. Siempre hay dos posibilidades, pero nosotros sólo podemos realizar una. Por lo tanto, en cada acción siempre queda irrealizada la posibilidad contraria. Tenemos que elegir y decidirnos entre quedarnos en casa o salir —trabajar o no hacer nada—, tener hijos o no tenerlos —reclamar el dinero o perdonar la deuda—, matar al enemigo o dejarlo vivir.
El tormento de la elección nos persigue constantemente. No podemos eludir la decisión, porque «no hacer nada» es ya decidir contra la acción, «no decidir» es una decisión contra la decisión. Ya que tenemos que decidirnos, por lo menos, procuramos que nuestra decisión sea sensata o correcta. Y para ello necesitamos cánones de valoración.
Cuando disponemos de estos cánones, las decisiones son fáciles: tenemos hijos porque sirven para preservar la especia humana —matamos a nuestros enemigos porque amenazan a nuestros hijos—, comemos verdura porque es saludable y damos de comer al hambriento porque es ético. Este sistema funciona bien y facilita las decisiones —uno no tiene más que hacer lo correcto.
Lástima que nuestro sistema de valoración que nos ayuda a decidir sea cuestionado constantemente por otras personas que optan en cada caso por la decisión contraria y lo justifican con otro sistema de valores: hay gente que decide no tener hijos porque ya hay demasiada gente en el mundo —hay quien no mata a los enemigos, porque los enemigos también son seres humanos—, hay quien come mucha carne porque la carne es saludable y deja que los hambrientos se mueran de hambre porque es su destino.
Desde luego, está claro que los valores de los demás están equivocados, y es irritante que no tenga todo el mundo los mismos valores. Y entonces uno empieza no sólo a defender sus valores sino a tratar de convencer al mayor número posible de semejantes de las excelencias de estos valores. Al fin, naturalmente, uno debería convencer a todos los seres humanos de la justicia de los propios valores y entonces tendríamos un mundo bueno y feliz. Lástima que todos piensen igual. Y la guerra de las opiniones justas sigue sin tregua, y todos quieren sólo hacer lo correcto.
Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que está equivocado? —¿Qué es lo bueno?—. ¿Qué es lo malo?
Muchos pretenden saberlo —pero no están de acuerdo— y entonces tenemos que decidir a quién creemos. ¡Es para desesperarse! Lo único que nos salva del dilema es la idea de que dentro de la polaridad no existe el bien ni el mal absoluto, es decir, objetivo, ni lo justo ni lo injusto. Cada valoración es siempre subjetiva y requiere un marco de referencia que, a su vez, también es subjetivo.
Cada valoración depende del punto de vista del
observador y, por lo tanto, referida a él, siempre es correcta. El
mundo no puede dividirse en lo que puede ser y por lo tanto es bueno
y justo, y lo que no debe ser y por lo tanto tiene que ser combatido
y aniquilado. Este dualismo de opuestos irreconciliables
verdad–error, bien–mal, Dios y demonio, no nos saca de la polaridad
sino que nos hunde más en ella.
Por ello, al hablar de la ley de la polaridad hemos hecho hincapié en que un polo no puede existir sin el otro polo. Como la inhalación depende de la exhalación, así el bien depende del mal, la paz, de la guerra y la salud, de la enfermedad. No obstante, los hombres se empeñan en aceptar un único polo y combatir el otro.
Pero quien combate cualquiera de los polos de este universo combate el todo —porque cada parte contiene el todo (pars pro toto).
Teóricamente, la idea en sí es simple, pero su puesta en práctica es ardua, por lo que el ser humano se resiste a aceptarla. Si el objetivo es la unidad indiferenciada que abarca los opuestos, entonces el ser humano no puede estar completo, es decir, sano, mientras se inhiba, mientras se resista a admitir algo en su conciencia.
Todo: «¡Eso yo nunca lo haría!», es la forma más segura de renunciar a la plenitud y la iluminación. En este universo no hay nada que no tenga su razón de ser, pero hay muchas cosas cuya justificación escapa al individuo. En realidad, todos los esfuerzos del ser humano sirven a este fin: descubrir la razón de ser de las cosas —a esto llamamos tomar conciencia—, pero no cambiar las cosas.
No hay nada que cambiar ni que mejorar, como no sea la propia visión. El ser humano vive durante mucho tiempo convencido de que, con su actividad, con sus obras, puede cambiar, reformar, mejorar el mundo. Esta creencia es una ilusión óptica y se debe a la proyección de la transformación del propio individuo. Por ejemplo, si una persona lee un mismo libro varias veces en distintas épocas de su vida. Cada lectura le producirá un efecto distinto, según la fase de desarrollo de la propia personalidad. Si no estuviera garantizada la invariabilidad del libro, uno podría creer que su contenido ha evolucionado.
No menos engañosos son los conceptos de «evolución» y «desarrollo» aplicados al mundo. El individuo cree que la evolución se produce como resultado de unos procesos e intervenciones y no ve que no es sino la ejecución de un modelo ya existente. La evolución no genera nada nuevo sino que hace que lo que es y ha sido siempre se manifieste gradualmente.
La lectura de un libro es también un buen ejemplo de esto: el contenido y la acción de un libro existen a la vez, pero el lector sólo puede asimilarlos con la lectura poco a poco. La lectura del libro hace que el contenido sea conocido por el lector gradualmente, aunque el libro tenga varios siglos de existencia. El contenido del libro no se crea con la lectura sino que, con este proceso, el lector asimila paso a paso y con el tiempo un modelo ya existente. El mundo no cambia, son los hombres los que, progresivamente, asumen distintos estratos y aspectos del mundo.
Sabiduría, plenitud y toma de conciencia significan: poder reconocer y contemplar todo lo que es en su forma verdadera. Para asumir y reconocer el orden, el observador debe estar en orden. La ilusión del cambio se produce merced a la polaridad que convierte lo simultáneo en sucesivo y unitario en dual. Por ello, las filosofías orientales llaman al mundo de la polaridad «ilusión» o «maja» (engaño) y exigen al individuo que busca el conocimiento y la liberación que, en primer lugar, vea en este mundo de las formas una ilusión y comprenda que en realidad no existe.
La polaridad impide la unidad en la simultaneidad; pero el tiempo restablece automáticamente la unidad, ya que cada polo es compensado al ser sucedido por el polo opuesto. Llamamos a esta ley principio complementario. Como la exhalación impone una inhalación y la vigilia sucede al sueño y viceversa, así cada realización de un polo exige la manifestación del polo opuesto.
El principio complementario hace que el equilibrio de los polos se mantenga independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los humanos, y determina que todas las modificaciones se sumen a la inmutabilidad. Nosotros creemos firmemente que con el tiempo cambian muchas cosas, y esta creencia nos impide ver que el tiempo sólo produce repeticiones del mismo esquema. Con el tiempo, cambian las formas, sí, pero el fondo sigue siendo el mismo. Cuando se aprende a no dejarse distraer por la mutación de las formas, se puede prescindir del tiempo, tanto en el ámbito histórico como en la biografía personal y entonces se ve que todos los hechos que el tiempo diversifica se plasman en un solo modelo.
El tiempo convierte lo que es, en procesos y sucesos —si suprimimos el tiempo, vuelve a hacerse visible el fondo que estaba detrás de las formas y que se ha plasmado en ellas. (Este tema, nada fácil de entender, es la base de la terapia de la reencarnación.)
Para nuestras próximas reflexiones es importante comprender la interdependencia de los dos polos y la imposibilidad de conservar un polo y suprimir el otro. Y a este imposible se orientan la mayoría de las actividades humanas: el individuo quiere la salud y combate la enfermedad, quiere mantener la paz y suprimir la guerra, quiere vivir y, para ello, vencer a la muerte.
Es impresionante ver que, al cabo de un par de miles de años de infructuosos esfuerzos, los humanos siguen aferrados a sus conceptos. Cuando tratamos de alimentar uno de los polos, el polo opuesto crece en la misma proporción, sin que nosotros nos demos cuenta. Precisamente la medicina nos da un buen ejemplo de ello: cuanto más se trabaja por la salud más prolifera la enfermedad. Si queremos plantearnos este problema de una manera nueva, es necesario adoptar la óptica polar.
En todas nuestras consideraciones, debemos aprender a ver simultáneamente el polo opuesto. Nuestra mirada interior tiene que oscilar constantemente, para que podamos salir de la unilateralidad y adquirir la visión de conjunto. Aunque no es fácil describir con palabras esta visión oscilante y polar, existen en filosofía textos que expresan estos principios.
Laotsé, que por su concisión no ha sido superado, dice en el segundo verso del Tao–Te–King:
El individuo dice «yo» y con esta palabra entiende una serie de características:
A cada una de estas características precedió, en su momento, una decisión, se optó entre dos posibilidades, se integró un polo en la identidad y se descartó el otro. Así la identidad «soy activo y trabajador» excluye automáticamente «soy pasivo y vago».
De una identificación suele derivarse rápidamente también una valoración:
Por más que esta opinión se sustente con argumentos y teorías, esta valoración no pasa de subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, esto es sólo una posibilidad de plantearse las cosas—y una posibilidad muy convencional—.
¿Qué pensaríamos de una rosa roja que proclamara muy convencida:
El repudio de cualquier forma de manifestación es siempre señal de falta de identificación (... por cierto que la violeta, por su parte, no tiene nada en contra de la floración azulada).
Por lo tanto, cada identificación que se basa en una decisión descarta un polo. Ahora bien, todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, nuestra «sombra». Porque el repudio de la mitad de las posibilidades no las hace desaparecer sino que sólo las destierra de la identificación o de la conciencia. El «no» ha quitado de nuestra vista un polo, pero no lo ha eliminado.
El polo descartado vive desde ahora en la sombra de nuestra conciencia. Del mismo modo que los niños creen que cerrando los ojos se hacen invisibles, las personas imaginan que es posible librarse de la mitad de la realidad por el procedimiento de no reconocerse en ella. Y se deja que un polo (por ejemplo, la laboriosidad) salga a la luz de la conciencia mientras que el contrario (la pereza) tiene que permanecer en la oscuridad donde uno no lo vea.
El no ver se considera tanto como no tener y se cree que lo uno puede existir sin lo otro. Llamamos sombra (en la acepción que da a la palabra C. G. Jung) a la suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no quiere reconocer en sí y que, por consiguiente, descarta. La sombra es el mayor enemigo del ser humano: la tiene y no sabe que la tiene, ni la conoce.
La sombra hace que todos los propósitos y los afanes del ser humano le reporten, en última instancia, lo contrario de lo que él perseguía. El ser humano proyecta en un mal anónimo que existe en el mundo todas las manifestaciones que salen de su sombra porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia.
Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra que es la suma de todo lo que él no quiere. Ahora bien, la negativa a afrontar y asumir una parte de la realidad no conduce al éxito deseado. Por el contrario, el ser humano tiene que ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado.
Esto
suele suceder a través de la proyección, ya que cuando uno rechaza
en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre
en el mundo exterior desencadenará en él una reacción de angustia y
repudio.
Este principio abstracto puede presentársenos bajo las más diversas manifestaciones (3 por 4, 8 por 7, 49 por 248, etc.). Ahora bien, todas y cada una de estas formas de expresión, exteriormente diferentes, son representación del principio «multiplicación».
Además, hemos de tener claro que el mundo exterior está formado por los mismos principios arquetípicos que el mundo interior. La ley de la resonancia dice que nosotros sólo podemos conectar con aquello con lo que estamos en resonancia.
Este razonamiento, expuesto extensamente en Schicksal als Chance, conduce a la identidad entre mundo exterior y mundo interior. En la filosofía hermética esta ecuación entre mundo exterior y mundo interior o entre individuo y Cosmos se expresa con los términos: microcosmos = macrocosmos. (En la Segunda Parte de este libro, en el capítulo dedicado a los órganos sensoriales, examinaremos esta problemática desde otro punto de vista.) Proyección significa, pues, que con la mitad de todos los principios fabricamos un exterior, puesto que no los queremos en nuestro interior.
Al principio decíamos que el Yo es responsable de la separación del individuo de la suma de todo el Ser. El Yo determina un Tú que es considerado como lo externo. Ahora bien, si la sombra está formada por todos los principios que el Yo no ha querido asumir, resulta que la sombra y el exterior son idénticos. Nosotros siempre sentimos nuestra sombra como un exterior, porque si la viéramos en nosotros ya no sería la sombra.
Los principios rechazados que ahora aparentemente nos acometen desde el exterior los combatimos en el exterior con el mismo encono con que los habíamos combatido dentro de nosotros. Nosotros insistimos en nuestro empeño de borrar del mundo los aspectos que valoramos negativamente. Ahora bien, dado que esto es imposible —véase la ley de la polaridad—, este intento se convierte en una pugna constante que garantiza que nos ocupamos con especial intensidad de la parte de la realidad que rechazamos.
Esto entraña una irónica ley a la que nadie puede sustraerse: lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza. Y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. Es conveniente no olvidar las dos últimas frases. El repudio de cualquier principio es la forma más segura de que el sujeto llegue a vivir este principio. Según esta ley, los niños siempre acaban por adquirir las formas de comportamiento que habían odiado en sus padres, los pacifistas se hacen militantes; los moralistas, disolutos; los apóstoles de la salud, enfermos graves.
No se debe pasar por alto que rechazo y lucha significan entrega y obsesión. Igualmente, el evitar en forma estricta un aspecto de la realidad indica que el individuo tiene un problema con él. Los campos interesantes e importantes para un ser humano son aquellos que él combate y repudia, porque los echa de menos en su conciencia y le hacen incompleto.
A un ser humano sólo pueden molestarle los principios del exterior que no ha asumido. En este punto de nuestras consideraciones, debe haber quedado claro que no hay un entorno que nos marque, nos moldee, influya en nosotros o nos haga enfermar: el entorno hace las veces de espejo en el que sólo nos vemos a nosotros mismos y también, desde luego y muy especialmente, a nuestra sombra a la que no podemos ver en nosotros.
Del mismo modo que de nuestro propio cuerpo no podemos ver más que una parte, pues hay zonas que no podemos ver (los ojos, la cara, la espalda, etc.) y para contemplarlas necesitamos del reflejo de un espejo, también para nuestra mente padecemos una ceguera parcial y sólo podemos reconocer la parte que nos es invisible (la sombra) a través de su proyección y reflejo en el llamado entorno o mundo exterior. El reconocimiento precisa de la polaridad. El reflejo, empero, sólo sirve de algo a aquel que se reconoce en el espejo: de lo contrario, se convierte en una ilusión.
El que en el espejo contempla sus ojos azules, pero no sabe que lo que está viendo son sus propios ojos en lugar de reconocimiento sólo obtiene engaño. El que vive en este mundo y no reconoce que todo lo que ve y lo que siente es él mismo, cae en el engaño y el espejismo. Hay que reconocer que el espejismo resulta increíblemente vívido y real (... muchos dicen, incluso, demostrable), pero no hay que olvidar esto: también el sueño nos parece auténtico y real, mientras dura. Hay que despertarse para descubrir que el sueño es sueño.
Lo mismo cabe decir del gran océano de nuestra existencia. Hay que despertarse para descubrir el espejismo Nuestra sombra nos angustia. No es de extrañar, por cuanto que está formada exclusivamente por aquellos componentes de la realidad que nosotros hemos repudiado, los que menos queremos asumir. La sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo, para que éste fuera santo y bueno.
Pero lo que ocurre es todo lo contrario: la sombra contiene todo aquello que falta en el mundo —en nuestro mundo—para que sea santo y bueno. La sombra nos hace enfermar, es decir, nos hace incompletos: para estar completos nos falta todo lo que hay en ella. La narración del Grial trata precisamente de este problema.
El rey Anfortas está enfermo, herido por la danza del mago Klingor o, en otras versiones, por un enemigo pagano o, incluso, por un enemigo invisible. Todas estas figuras son símbolos inequívocos de la sombra de Anfortas: su adversario, invisible para él. Su sombra le ha herido y él no puede sanar por sus propios medios, no puede recobrar la salud, porque no se atreve a preguntar la verdadera causa de su herida.
Esta pregunta es necesaria, pero preguntar esto sería preguntar por la naturaleza del Mal. Y, puesto que él es incapaz de plantearse este conflicto, su herida no puede cicatrizar. Él espera un salvador que tenga el valor de formular la pregunta redentora.
Parsifal es capaz de ello, porque, como su nombre indica, es el que «va por el medio», por el medio de la polaridad del Bien y el Mal con lo que obtiene la legitimación para formular la pregunta salvadora:
La pregunta es siempre la misma, tanto en el caso de Anfortas como en el de cualquier otro enfermo: «¡La sombra!» La sola pregunta acerca del mal, acerca del lado oscuro del hombre, tiene poder curativo. Parsifal, en su viaje, se ha enfrentado valerosamente con su sombra y ha descendido a las oscuras profundidades de su alma hasta maldecir a Dios.
El que no tenga miedo a este viaje por la oscuridad será finalmente un auténtico salvador, un redentor.
Por ello, todos
los héroes míticos han tenido que luchar contra monstruos, dragones
y demonios y hasta contra el mismo infierno, para ser salvos y
salvadores.
El síntoma, valiéndose del cuerpo, reintegra la plenitud al ser humano. Es el principio de complementariedad lo que, en última instancia, impide que el ser humano deje de estar sano. Si una persona se niega a asumir conscientemente un principio, este principio se introduce en el cuerpo y se manifiesta en forma de síntoma. Entonces el individuo no tiene más remedio que asumir el principio rechazado.
Por lo tanto, el síntoma completa al hombre, es el sucedáneo físico de aquello que falta en el alma. En realidad, el síntoma indica lo que le «falta» al paciente, porque el síntoma es el principio ausente que se hace material y visible en el cuerpo. No es de extrañar que nos gusten tan poco nuestros síntomas, ya que nos obligan a asumir aquellos principios que nosotros repudiamos.
Y entonces proseguimos nuestra lucha contra los síntomas, sin aprovechar la oportunidad que se nos brinda de utilizarlos para completarnos. Precisamente en el síntoma podemos aprender a reconocernos, podemos ver esas partes de nuestra alma que nunca descubriríamos en nosotros, puesto que están en la sombra. Nuestro cuerpo es espejo de nuestra alma; él nos muestra aquello que el alma no puede reconocer más que por su reflejo.
Pero, ¿de qué sirve el espejo, por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en la imagen que vemos?
Este libro pretende ayudar a desarrollar esa visión que necesitamos para descubrirnos a nosotros mismos en el síntoma. La sombra hace simulador al ser humano. La persona siempre cree ser sólo aquello con lo que se identifica o ser sólo tal como ella se ve.
A esta autovaloración llamamos nosotros simulación. Con este término designamos siempre la simulación frente a uno mismo ( no las mentiras o falsedades que se cuentan a los demás). Todos los engaños de este mundo son insignificantes comparados con el que el ser humano comete consigo mismo durante toda su vida. La sinceridad para con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Por ello, desde siempre el conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y más difícil que pueda acometer el que busca la verdad.
El conocimiento del propio ser no significa descubrir el Yo, pues el ser lo abarca todo mientras que el Yo, con su inhibición, constantemente impide el conocimiento del todo, del ser. Y, para el que busca la sinceridad al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda. ¡Porque la enfermedad nos hace sinceros!
En el síntoma de la enfermedad tenemos claro y palpable aquello que nuestra mente trataba de desterrar y esconder. La mayoría de la gente tiene dificultades para hablar de sus problemas más íntimos (suponiendo que los conozca siquiera) de forma franca y espontánea; los síntomas, por el contrario, los explican con todo detalle a la menor ocasión. Desde luego, es imposible descubrir con más detalle la propia personalidad. La enfermedad hace sincera a la gente y descubre implacablemente el fondo del alma que se mantenía escondido.
Esta sinceridad (forzosa) es sin duda lo que provoca la simpatía que sentimos hacia el enfermo. La sinceridad lo hace simpático, porque en la enfermedad se es auténtico. La enfermedad deshace todos los sesgos y restituye al ser humano al centro de equilibrio. Entonces, bruscamente, se deshincha el ego, se abandonan las pretensiones de poder, se destruyen muchas ilusiones y se cuestionan formas de vida.
La sinceridad posee su propia hermosura, que se refleja en el enfermo. En resumen: el ser humano, como microcosmos, es réplica del universo y contiene latente en su conciencia la suma de todos los principios del ser. La trayectoria del individuo a través de la polaridad exige realizar con actos concretos estos principios que existen en él en estado latente, a fin de asumirlos gradualmente. Porque el discernimiento necesita de la polaridad y ésta, a su vez, constantemente impone en el ser humano la obligación de decidir.
Cada decisión divide la polaridad en parte aceptada y polo rechazado. La parte aceptada se traduce en la conducta y es asumida conscientemente. El polo rechazado pasa a la sombra y reclama nuestra atención presentándosenos aparentemente procedente del exterior. Una forma frecuente y específica de esta ley general es la enfermedad, por la cual una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como síntoma.
El síntoma nos obliga a asumir conscientemente el principio rechazado y con ello devuelve el equilibrio al ser humano. El síntoma es concreción somática de lo que nos falta en la conciencia.
El síntoma, al hacer aflorar elementos reprimidos, hace sinceros a los seres humanos.
|