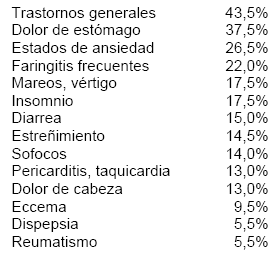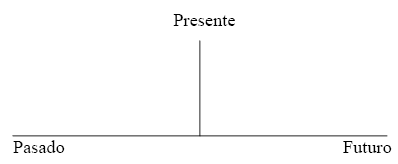|
IV. BIEN Y MAL
Tenemos que abordar necesariamente un tema que no sólo pertenece al ámbito más conflictivo de la aventura humana sino que, además, se presta a malas interpretaciones.
Es muy peligroso limitarse a entresacar de la filosofía que nosotros exponemos sólo alguna que otra frase o pasaje aquí y allá y mezclarlos con ideas de otras filosofías. Precisamente la contemplación del Bien y del Mal provoca en los seres humanos profundas angustias que fácilmente pueden empañar el entendimiento y la facultad de raciocinio.
A pesar de los peligros, nosotros nos atrevemos a plantear la pregunta que rehuía Anfortas, acerca de la naturaleza del mal. Y es que, si en la enfermedad hemos descubierto la acción de la sombra, ésta debe su existencia a la diferenciación del ser humano entre Bien y Mal, Verdad y Mentira.
La sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo; luego la sombra tiene que ser mala. Así pues, parece no sólo justificado sino, incluso, ética y moralmente necesario combatir y desterrar la sombra dondequiera que se manifieste. También aquí la Humanidad se deja fascinar de tal modo por la lógica aparente que no advierte que su plan fracasa, que la eliminación del mal no funciona.
Por lo tanto, vale la pena examinar el tema «Bien y Mal» desde ángulos acaso insólitos. Nuestras consideraciones sobre la ley de la polaridad nos hicieron sacar la conclusión de que Bien y Mal son dos aspectos de una misma unidad y, por lo tanto, interdependientes para la existencia. El Bien depende del Mal y el Mal, del Bien. Quien alimenta el Bien alimenta también inconscientemente el Mal. Tal vez a primera vista estas formulaciones resulten escandalosas, pero es difícil negar la exactitud de estas apreciaciones ni en teoría ni en la práctica.
En nuestra cultura, la actitud hacia el Bien y el Mal está fuertemente determinada por el cristianismo o por los dogmas de la teología cristiana, incluso en los medios que se creen libres de vínculos religiosos. Por ello, también nosotros tenemos que recurrir a figuras e ideas religiosas, a fin de verificar la comprensión del Bien y del Mal. No es nuestro propósito deducir de las imágenes bíblicas una teoría o valoración, pero lo cierto es que los relatos y las imágenes mitológicas se prestan a hacer más comprensibles difíciles problemas metafísicos.
El que para ello recurramos a un relato de la Biblia no es obligado, pero sí natural dado nuestro entorno cultural. Por otra parte, de este modo podremos comentar, al mismo tiempo, ese punto mal comprendido del concepto del Bien y del Mal, idéntico en todas las religiones, que muestra un matiz peculiar de la teología cristiana.
El relato que el Antiguo Testamento hace del Pecado Original ilustra nuestro tema.
Recordamos que, en el Segundo Libro de la Creación, se nos dice que Adán, la primera criatura humana —andrógina—, es depositado en el Edén, jardín entre cuya vegetación hay dos árboles especiales: el Árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Para la mejor comprensión de este relato metafísico, es importante recalcar que Adán no es hombre sino criatura andrógina. Es el ser humano total que todavía no está sometido a la polaridad, todavía no está dividido en una pareja de elementos contrapuestos.
Adán todavía es uno con todo; este estado cósmico de la conciencia se nos describe con la imagen del Paraíso. No obstante, si bien la criatura Adán posee todavía la conciencia unitaria, el tema de la polaridad ya está planteado, en la forma de los dos árboles mencionados. El tema de la división se halla presente desde el principio en la historia de la Creación, ya que la Creación se produce por división v separación. Ya el Libro Primero habla sólo de polarizaciones: luz tinieblas; tierra–agua, Sol–Luna, etc.
Únicamente del ser humano se nos dice que fue creado como «hombre y mujer». Y, a medida que avanza la narración, se acentúa el tema de la polaridad. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y dar forma independiente a una parte de su ser. Semejante paso supone necesariamente una pérdida de conciencia y esto nos lo explica nuestro relato diciendo que Adán se sumió en un sueño. Dios toma de la criatura completa y sana, Adán, un costado y con él hace algo independiente. La palabra que Lutero tradujo por «costilla» es en el original hebreo tselah = costado. Es de la familia de tsel = sombra.
El individuo completo y sano es dividido en dos aspectos diferenciables llamados hombre y mujer. Pero esta división todavía no alcanza la conciencia de la criatura, porque ellos todavía no reconocen su diferencia, sino que permanecen en la integridad del Paraíso. La división de las formas, empero, hace posible la acción de la Serpiente que promete a la mujer, la parte receptiva de la criatura humana, que si come el fruto del Árbol de la Ciencia adquirirá la facultad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, que tendrá discernimiento.
La Serpiente
cumple su promesa. Los humanos abren los ojos a la polaridad y
pueden distinguir bien y mal, hombre y mujer. Con ello pierden la
unidad (la conciencia cósmica) y obtienen la polaridad
(discernimiento). Por consiguiente, ahora tienen que abandonar
forzosamente el Paraíso, el Jardín de la Unidad, y precipitarse en
el mundo polar de las formas materiales.
Pecado es,
pues, en este caso, la incapacidad de acertar en el punto, y éste es
precisamente el símbolo de la unidad, que para el ser
Ello hace más comprensible el concepto cristiano de la herencia del Pecado Original. El ser humano se encuentra con una conciencia polar, es pecador. No tiene una causa. Esta polaridad obliga al ser humano a caminar entre elementos opuestos, hasta que lo integra y asume todo, para volver a ser «perfecto como perfecto es el Padre que está en los cielos». El camino a través de la polaridad, no obstante, siempre acarrea la culpabilidad. El Pecado Original indica con especial claridad que el pecado nada tiene que ver con el comportamiento concreto del ser humano.
Esto es muy importante ya que, en el transcurso de los siglos, la Iglesia ha deformado el concepto del pecado e inculcado en el ser humano la idea de que pecar es obrar el mal y que obrando el bien se evita el pecado. Pero el pecado no es un polo de la polaridad sino la polaridad en sí. Por lo tanto, el pecado no es evitable: todo acto humano es pecaminoso. Este mensaje lo encontramos claro y sin falsear en la tragedia griega, cuyo tema central es que el ser humano constantemente debe optar entre dos posibilidades, sí, pero, decida lo que decida, siempre falla. Esta aberración teológica del pecado fue fatídica para la Historia del cristianismo.
El constante afán de los fieles de no pecar y de huir del mal condujo a la represión de algunos sectores, calificados de malos y, por consiguiente, a la creación de una «sombra» muy fuerte. Esta sombra hizo del cristianismo una de las religiones más intolerantes, con Inquisición, caza de brujas y genocidio. El polo que no es asumido siempre acaba por manifestarse, y suele pillar desprevenidas a las almas nobles.
La polarización del «Bien» y del «Mal» como opuestos condujo también a la contraposición, atípica en otras religiones, de Dios y el diablo como representantes del Bien y del Mal.
Al hacer al diablo adversario de Dios, insensiblemente, se hizo entrar a Dios en la polaridad, con lo que Dios pierde su fuerza salvadora. Dios es la Unidad que reúne en sí todas las polaridades sin distinción —naturalmente, también el «Bien» y el «Mal»— mientras que el diablo, por el contrario, es la polaridad, el señor de la división o, como dice Jesús, «el. príncipe de este mundo».
Por consiguiente, siempre se ha representado al diablo, en su calidad de auténtico señor de la polaridad, con símbolos de la división o de la dualidad: «cuernos, pezuñas, tridentes, pentagramas (con dos puntas hacia arriba), etc.». Esta terminología indica que el mundo polarizado es diabólico, o sea, pecador. No existe posibilidad de cambiarlo. Por ello, todos los guías espirituales exhortan a abandonar el mundo polar.
Aquí vemos la gran diferencia que existe entre religión y labor social. La verdadera religión nunca ha emprendido la tentativa de convertir este mundo en un paraíso, sino que enseña la forma de salir del mundo para entrar en la unidad. La verdadera filosofía sabe que en un mundo de polaridades no se puede asumir un único polo. En este mundo, hay que pagar cada alegría con el sufrimiento. Por ejemplo, en este sentido, la ciencia es «diabólica», ya que aboga por la expansión de la polaridad y alimenta la pluralidad.
Toda aplicación del potencial humano a un fin funcional tiene siempre algo de diabólico, ya que conduce energía a la polaridad e impide la unidad. Éste es el sentido de la tentación de Jesús en el desierto: porque, en realidad, el demonio sólo insta a Jesús a aplicar sus posibilidades a la realización de unas modificaciones inofensivas y hasta útiles.
Por supuesto, cuando nosotros calificamos algo de «diabólico» no pretendemos condenarlo sino tratar de acostumbrar al lector a asociar conceptos como pecado, culpa y diablo a la polaridad. Porque así puede calificarse todo lo que a ellos se refiere. Haga lo que haga el ser humano, fallará, es decir, pecará. Es importante que el ser humano aprenda a vivir con su culpa, de lo contrario, se engaña a sí mismo.
La redención de los pecados es el anhelo de unidad, pero anhelar la unidad es imposible para el que reniega de la mitad de la realidad. Esto es lo que hace tan difícil el camino de la salvación: el tener que pasar por la culpa. En los Evangelios se pone de relieve una y otra vez este viejo error: los fariseos representan la opinión de la Iglesia de que el ser humano puede salvar su alma observando los preceptos y evitando el mal.
Jesús los desmiente con las palabras:
En el Sermón de la Montaña hace hincapié en la ley mosaica, que había sido deformada por la transmisión oral, señalando que el pensamiento tiene la misma importancia que el acto externo. No hay que perder de vista que, con esta puntualización contenida en el Sermón de la Montaña, los Mandamientos no se hicieron más severos sino que se disipó la ilusión de que pudiera evitarse el pecado viviendo en la polaridad.
Pero la doctrina ya había resultado tan desagradable dos mil años antes que se trató de hacer caso omiso de ella. La verdad es amarga, venga de donde venga. Destruye todas las ilusiones con las que nuestro yo trata una y otra vez de salvarse. La verdad es dura y cortante y se presta mal a los ensueños sentimentales y al engaño moral de uno mismo. En el Sandokai, uno de los textos básicos del Zen, se lee: Luz y oscuridad están frente a frente. Pero la una depende de la otra como el paso de la pierna izquierda depende del paso de la derecha.
En el «Verdadero libro de las fuentes originales» podemos leer la siguiente «Prevención contra las buenas obras».
Yang Dshu dice:
Sabemos qué gran reto supone cuestionar el principio, considerado ortodoxo, de hacer el bien y evitar el mal. También sabemos que este tema forzosamente suscita temor, un temor que el individuo conjura aferrándose convulsivamente a las normas que han regido hasta ahora. A pesar de todo, hay que atreverse a detenerse en el tema y examinarlo desde todos los ángulos.
No es nuestro propósito hacer derivar nuestras tesis de tal o cual religión, pero la mala interpretación del pecado que hemos expuesto más arriba ha determinado el arraigo en la cultura cristiana de una escala de valores que nos condiciona más de lo que queremos reconocer. Otras religiones no han tenido ni tienen forzosamente las mismas dificultades con este problema. En la trilogía de las divinidades hindúes Brahma–Vishnú–Shiva, corresponde a Shiva el papel de destructor, por lo que representa la fuerza antagónica de Brahma, el constructor.
Esta representación hace más difícil al individuo el reconocimiento de la necesaria alternancia de las fuerzas. De Buda se cuenta que cuando un joven acudió a él con la súplica de que lo aceptara como discípulo, Buda le preguntó: «¿Has robado alguna vez?» El joven le respondió: «Nunca.» Buda dijo entonces: «Pues ve a robar y cuando hayas aprendido, vuelve.»
El versículo 22 del Shinjinmei, el más antiguo y sin duda más importante texto del budismo Zen, dice así:
La duda que divide las polaridades en elementos opuestos es el mal, pero es necesario pasar por ella para llegar a la convicción. Para ejercitar nuestro discernimiento, necesitamos siempre dos polos pero no debemos quedarnos atascados en su antagonismo, sino utilizar su tensión como impulso y energía en nuestra búsqueda de la unidad.
El ser humano es pecador, es culpable, pero precisamente esta culpa lo distingue, ya que es prenda de su libertad. Nos parece muy importante que el individuo aprenda a aceptar su culpa sin dejarse abrumar por ella. La culpa del ser humano es de índole metafísica y no se origina en sus actos: la necesidad de tener que decidirse y actuar es la manifestación física de su culpa.
La aceptación de la culpa libera del temor a la culpabilidad. El miedo es encogimiento y represión, actitud que impide la necesaria apertura y expansión. Se puede escapar del pecado esforzándose por hacer el bien, lo cual siempre tiene que pagarse con el repudio del polo opuesto. Esta tentativa de escapar del pecado por las buenas obras sólo conduce a la falta de sinceridad. Para alcanzar la unidad hay que hacer algo más que huir y cerrar los ojos.
Este objetivo nos exige que, cada vez más conscientemente, veamos la polaridad en todo, y sin miedo, que reconozcamos la conflictividad del Ser, para poder unificar los opuestos que hay en nosotros. No se nos manda evitar sino redimir asumiendo. Para ello es necesario cuestionar una y otra vez la rigidez de nuestros sistemas de valoración, reconociendo que, a fin de cuentas, el secreto del mal reside en que en realidad no existe. Hemos dicho que, por encima de toda polaridad, está la Unidad que llamamos «Dios» o «la luz».
En un principio la luz era la Unidad universal. Aparte de la luz no había nada, o la luz no hubiera sido el todo. La oscuridad no aparece sino con el paso a la polaridad, cuyo fin es única y exclusivamente el de hacer reconocible la luz. Por consiguiente, las tinieblas son producto artificial de la polaridad, para hacer visible la luz en el plano de la conciencia polar.
Es decir, la oscuridad sirve a la luz, es su soporte, es lo que lleva la luz, y no otra cosa significa el nombre Lucifer. Si desaparece la polaridad, desaparece también la oscuridad, ya que no posee existencia propia. La luz existe; la oscuridad, no. Por consiguiente, las tantas veces citada lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas no es tal lucha, ya que el resultado siempre se sabe de antemano. La oscuridad nada puede contra la luz. La luz, por el contrario, inmediatamente convierte la oscuridad en luz— por lo cual la oscuridad tiene que rehuir la luz para que no se descubra su inexistencia. Esta ley podemos demostrarla hasta en nuestro mundo físico porque «así abajo como arriba».
Vamos a suponer que tenemos una habitación llena de luz y que en el exterior de la habitación reina la oscuridad. Por más que se abran puertas y ventanas para que entre la oscuridad, ésta no oscurecerá la habitación sino que la luz de la habitación la convertirá en luz. Si abrimos las puertas y ventanas, también esta vez la luz transmutará la oscuridad e inundará la habitación.
El mal es un producto artificial de nuestra conciencia polar, al igual que el tiempo y el espacio, y es el medio de aprehensión del bien, es el seno materno de la luz. El mal, por lo tanto, es el pecado, porque el mundo de la dualidad no tiene finalidad y, por lo tanto, no posee existencia propia. Nos lleva a la desesperación, la cual, a su vez, conduce al arrepentimiento y a la conclusión de que el ser humano sólo puede hallar su salvación en la unidad.
La misma ley rige para nuestra conciencia. Llamamos conciencia a todas las propiedades y facetas de los que de una persona tiene conocimiento, es decir, que puede ver. La sombra es la zona que no está iluminada por la luz del conocimiento y, por lo tanto, permanece oscura, es decir, desconocida. Sin embargo, los aspectos oscuros sólo parecen malos y amenazadores mientras están en la oscuridad.
La simple contemplación del contenido de la sombra lleva luz a las tinieblas y basta para darnos a conocer lo desconocido. La contemplación es la fórmula mágica para adquirir conocimiento de uno mismo. La contemplación transforma la calidad de lo contemplado, ya que hace la luz, es decir, conocimiento, en la oscuridad. Los seres humanos siempre están deseando cambiar las cosas y, por ello, les resulta difícil comprender que lo único que se pide al hombre es ejercitar la facultad de contemplación.
El supremo objetivo del ser humano
—podemos llamarlo sabiduría o iluminación— consiste en contemplarlo
todo y reconocer que bien está como está. Ello presupone el
verdadero conocimiento de uno mismo. Mientras el individuo se sienta
molesto por algo, mientras considere, que algo necesita ser
cambiado, no habrá alcanzado el conocimiento de sí mismo.
Cada valoración nos ata al mundo de las formas y preferencias. Mientras tengamos preferencias no podremos ser redimidos del dolor y seguiremos siendo pecadores, desventurados, enfermos. Y subsistirá también nuestro deseo de un mundo mejor y el afán de cambiar el mundo. El ser humano sigue, pues, engañado por un espejismo: cree en la imperfección del mundo y no se da cuenta de que sólo su mirada es imperfecta y le impide ver la totalidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos en todo y a ejercitar la ecuanimidad.
Buscar el punto intermedio entre los polos y desde él verlos vibrar. Esta impasibilidad es la única actitud que permite contemplar los fenómenos sin valorarlos, sin un Sí o un No apasionados, sin identificación. Esta ecuanimidad no debe confundirse con la actitud que comúnmente se llama indiferencia, que es una mezcla de inhibición y desinterés.
A ella se refiere Jesús al hablar de los «tibios».
Ellos nunca entran en el conflicto y creen que con la inhibición y la huida se puede llegar a ese mundo total que quien lo busca realmente no alcanza sino a costa de penalidades, puesto que reconoce lo conflictivo de su existencia, recorriendo sin temor conscientemente, es decir, aprehendiendo, esta polaridad, a fin de dominarla.
Porque sabe que, más tarde o más temprano, tendrá que aunar los opuestos que su yo ha creado. No se arredra ante las necesarias decisiones, a pesar de que sabe que siempre elegirá mal, pero se esfuerza en no quedarse inmovilizado en ellas. Los opuestos no se unifican por sí solos; para poder dominarlos, tenemos que asumirlos activamente.
Una vez nos hayamos impuesto de ambos polos, podremos encontrar el punto intermedio y desde aquí empezar la labor de unificación de los opuestos. El renunciamiento al mundo y el ascetismo son las reacciones menos adecuadas para alcanzar este objetivo. Al contrario, se necesita valor para afrontar conscientemente y con audacia los desafíos de la vida.
En esta frase la palabra decisiva es: «conscientemente», porque sólo la conciencia que nos permite observarnos a nosotros mismos en todos nuestros actos puede impedir que nos extraviemos en la acción. Importa menos qué hace la persona que cómo lo hace. La valoración «Bueno» y «Malo» contempla siempre qué hace una persona. Nosotros sustituimos esta contemplación por la pregunta de «cómo una persona hace algo».
¿Actúa conscientemente? ¿Está involucrado su ego? ¿Lo hace sin la implicación de su yo?
Las respuestas a estas preguntas indican si una persona se ata o se libera con sus actos. Los mandamientos, las leyes y la moral no conducen al ser humano al objetivo de la perfección.
La obediencia es buena, pero no basta, porque «también el diablo obedece». Los mandamientos y prohibiciones externos están justificados hasta que el ser humano despierta al conocimiento y puede asumir su responsabilidad. La prohibición de jugar con cerillas está justificada respecto a los niños y resulta superflua cuando los niños crecen.
Cuando el ser humano encuentra su propia ley en sí mismo ésta lo desvincula de todas las demás. La ley más íntima de cada individuo es la obligación de encontrar y realizar su verdadero centro, es decir, unificarse con todo lo que es. El instrumento de unificación de opuestos se llama amor. El principio del amor es abrirse y recibir algo que hasta entonces estaba fuera. El amor busca la unidad: el amor quiere unir, no separar. El amor es la clave de la unificación de los opuestos, porque el amor convierte el Tú y el Yo en Tú. El amor es una afirmación sin limitaciones ni condiciones.
El amor quiere ser uno con todo el universo: mientras no hayamos conseguido esto, no habremos realizado el amor. Si el amor selecciona no es verdadero amor, porque el amor no separa y la selección separa. El amor no conoce los celos, porque el amor no quiere poseer sino inundar. El símbolo de este amor que todo lo abarca es el amor con el que Dios ama a los hombres. Aquí no encaja la idea de que Dios reparte su amor proporcionalmente. Y, menos aún, los celos porque Dios quiera a otros.
Dios —la Unidad— no hace distinciones entre bueno y malo, y por eso es el amor. El Sol envía su calor a todos los humanos y no reparte sus rayos según merecimientos. Únicamente el ser humano se siente impulsado a lanzar piedras: que no le sorprenda, por lo menos, que siempre se apedree a sí mismo.
El amor no tiene fronteras, el amor no conoce obstáculo,
el amor transforma. Amad el mal, y será redimido.
Todas las consideraciones hechas hasta aquí tienen por objeto inducirnos a reconocer que el ser humano es un enfermo, no se pone enfermo. Ésta es la gran diferencia existente entre nuestro concepto de la enfermedad y el que tiene la medicina. La medicina ve en la enfermedad una molesta perturbación del «estado normal de salud» y, por lo tanto, trata no sólo de subsanarla lo antes posible sino, ante todo, de impedir la enfermedad y, finalmente, desterrarla. Nosotros deseamos indicar que la enfermedad es algo más que un defecto funcional de la Naturaleza.
Es parte de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida o polo opuesto. La enfermedad es la señal de que el ser humano tiene pecado, culpa o defecto; la enfermedad es la réplica del pecado original, a escala microcósmica.
Estas definiciones no tienen absolutamente nada que ver con una idea de castigo sino que sólo pretenden indicar que el ser humano, al participar de la polaridad, participa también de la culpa, la enfermedad y la muerte. En el momento en que la persona reconoce estos hechos básicos, dejan de tener connotaciones negativas. Sólo el no querer asumirlos, emitir juicios de valor y luchar contra ellos les dan rango de terribles enemigos. El ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. Las personas totalmente sanas, sin ningún defecto, sólo están en los libros de anatomía.
En la vida normal, semejante ejemplar es desconocido. Puede haber personas que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes o graves: ello no obstante, también están enfermas y morirán. La enfermedad es un estado de imperfección, de achaque, de vulnerabilidad, de mortalidad. Si bien se mira, es asombroso observar la serie de dolencias que tienen los «sanos».
Brautigam, en su Lehrbuch für psychosomatische Medizin (Tratado de medicina psicosomática) cuenta, con motivo de «entrevistas mantenidas con obreros y empleados de una fábrica que no estaban enfermos» que, «en un examen detenido, mostraron afecciones físicas y psíquicas casi en la misma proporción que los internos de un hospital».
En el mismo libro, Brautigam incluye la siguiente tabla estadística correspondiente a una investigación realizada por E. Winter (1959):
% de afecciones de 200 empleados sanos entrevistados
Edgar Heim, en su libro Krankheit als Krise un Chance dice:
Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar o eliminar del mundo la enfermedad.
El ser humano es una criatura conflictiva
y, por lo tanto, enferma. La Naturaleza cuida de que, en el curso de
su vida, el ser humano se adentre más y más en el estado de la
enfermedad al que la muerte pone broche final. El objetivo de la
parte física es el destino mineral. La Naturaleza, de forma
soberana, cuida de que, con cada paso que da en su vida, el ser
humano se acerque a este objetivo. La enfermedad y la muerte
destruyen las múltiples ilusiones de grandeza del ser humano y
corrigen cada una de sus aberraciones.
El Yo elige y realiza un polo y expulsa la sombra que con esta elección se forma hacia el Exterior, hacia el Tú, hacia el entorno. La enfermedad compensa todos estos prejuicios por el procedimiento de empujar al ser humano, en la misma medida en que él se desplaza del centro hacia un lado, hacia el lado contrario, por medio de los síntomas. La enfermedad contrarresta cada paso que el ser humano da desde el ego, con un paso hacia la humillación y la indefensión. Por lo tanto, cada facultad y cada habilidad del ser humano le hace proporcionalmente vulnerable a la enfermedad.
Toda tentativa de hacer vida sana fomenta la enfermedad. Sabemos que estas ideas no encajan en nuestra época. Al fin y al cabo, la medicina no hace más que ampliar sus medidas preventivas; por otra parte, asistimos a un auge de la «vida sana y natural». Ello, como reacción a la inconsciencia con que se manejan los venenos, está justificado sin duda y es muy encomiable, pero, por lo que se refiere al tema «enfermedad», es tan inoperante como las medidas adoptadas con el mismo fin por la medicina académica.
En ambos casos, se parte del supuesto de que la enfermedad es evitable y de que el ser humano es intrínsecamente sano y puede ser protegido de la enfermedad por determinados métodos. Es comprensible que se preste más oído a los mensajes de esperanza que a nuestra decepcionante aseveración: el ser humano está enfermo. La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. Estas frases son desagradables, pero tienen la virtud de que cualquier observador imparcial puede comprobar por sí mismo su validez.
No es nuestro propósito desarrollar nuevas tesis doctrinarias sino ayudar a quienes están dispuestos a agudizar su mirada y completar su horizonte habitual situándose en una perspectiva insólita.
La destrucción de ilusiones nunca es fácil ni agradable, pero siempre proporciona nuevos espacios en los que moverse con libertad. La vida es el camino de los desengaños: al ser humano se le van quitando una a una todas las ilusiones hasta que es capaz de soportar la verdad. Así, el que aprende a ver en la enfermedad, la decadencia física y la muerte los inevitables y verdaderos acompañantes de su existencia, descubrirá muy pronto que este reconocimiento no le conduce a la desesperanza sino que le proporciona a unos amigos sabios y serviciales que constantemente le ayudarán a encontrar el camino de la verdadera salud.
Porque, desgraciadamente, entre los seres humanos rara vez hallamos amigos tan leales que constantemente descubran los engaños del ego y nos hagan volver la mirada hacia nuestra sombra. Si un amigo se permite tanta franqueza, enseguida lo catalogamos de «enemigo». Lo mismo ocurre con la enfermedad.
Es demasiado sincera como para hacerse simpática. Nuestra vanidad nos hace tan ciegos y vulnerables como aquel rey cuyos nuevos ropajes estaban tejidos con sus propias ilusiones. Pero nuestros síntomas son insobornables y nos imponen la sinceridad. Con su existencia nos indican qué es lo que todavía nos falta en realidad, qué es lo que no permitimos que se realice, lo que se encuentra en la sombra y está deseando aflorar, y nos hacen ver cuándo hemos sido parciales.
Los síntomas, con su insistencia o su reaparición, nos indican que no hemos resuelto el problema con tanta rapidez y eficacia como nos gusta creer. La enfermedad siempre ataca al ser humano por su parte más vulnerable, especialmente cuando él cree tener el poder de cambiar el curso del mundo. Basta un dolor de muelas, una ciática, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano.
Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa la enfermedad. Por ello, todo el mundo está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos para desterrar la enfermedad. Nuestro ego nos susurra al oído que esto es una pequeñez y nos hace cerrar los ojos a la realidad de que, con cada triunfo que conseguimos, más nos sumimos en el estado de enfermedad. Ya hemos dicho que ni la medicina preventiva ni la «vida sana» tienen posibilidades de éxito como métodos para prevenir la enfermedad.
El viejo refrán que dice en alemán Vorbeugen ist besser als heilen (el equivalente a «Vale más prevenir que curar») puede interpretarse como una fórmula de éxito si se entiende literalmente, ya que vor-beugen significa doblegarse voluntariamente, antes de que la enfermedad te obligue.
La enfermedad hace curable al ser humano.
La enfermedad es el punto de inflexión en el que lo incompleto puede completarse. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas, si quiere enterarse de su mensaje.
Tiene que estar dispuesto a cuestionarse rigurosamente sus propias opiniones y fantasías sobre sí mismo y asumir conscientemente lo que el síntoma trata de comunicarle por medio del cuerpo. Es decir, tiene que conseguir hacer superfluo el síntoma reconociendo qué es lo que le falta. La curación siempre está asociada a una ampliación del conocimiento y una maduración.
Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él, la curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma, con lo cual se le redime de su existencia material.
Quizá muchos se sientan perplejos ante nuestras consideraciones, ya que nuestras opiniones parecen difíciles de conciliar con los dictámenes científicos acerca de las causas de los más diversos síntomas.
Desde luego, en la mayoría de casos, se atribuye total o parcialmente a determinados cuadros clínicos una causa derivada de un proceso psíquico. Pero, ¿y el resto de enfermedades cuyas causas físicas han sido inequívocamente demostradas? Aquí nos tropezamos con un problema fundamental, ocasionado por nuestros hábitos de pensamiento. Para el ser humano se ha convertido en algo completamente natural interpretar de forma causal todos los procesos perceptibles y construir largas cadenas causales en las que causa y efecto tienen una inequívoca relación.
Por ejemplo, usted puede leer estas líneas porque yo las escribí y porque el editor publicó el libro y porque el librero lo vendió, etcétera. El concepto filosófico causal parece tan diáfano y concluyente que la mayoría de las personas lo consideran requisito indispensable del entendimiento humano. Y por todas partes se buscan las más diversas causas para las más diversas manifestaciones, esperando conseguir no sólo más claridad sobre las interrelaciones sino también la posibilidad de modificar el proceso causal.
¿Cuál es la causa de la subida de precios, del paro, de la delincuencia juvenil? ¿Qué causa tiene un terremoto o una enfermedad determinada?
Preguntas y más preguntas, con la pretensión de averiguar la verdadera causa. Ahora bien, la causalidad no es ni mucho menos tan clara y concluyente como parece a simple vista. Incluso puede decirse (y quienes esto afirman son cada vez más numerosos) que el afán del ser humano por explicar el mundo por la causalidad ha provocado mucha confusión y controversia en la Historia del pensamiento humano y acarreado consecuencias que hasta hoy no han empezado a apreciarse.
Desde Aristóteles, el concepto de la causa se ha dividido en cuatro categorías. Así, distinguimos entre la causa efficiens o causa del impulso; la causa materialis, es decir, la que reside en la materia; la causa formalis, la de la forma y, por último, la causa finalis, la causa de la finalidad, la que se deriva de la fijación del objetivo. Las cuatro categorías pueden ilustrarse fácilmente con el clásico ejemplo de la construcción de una casa.
Para construir una casa se necesita, ante todo, el propósito (causa finalis), luego el impulso o la energía que se traduce, por ejemplo, en la inversión y la mano de obra (causa efficiens), también se necesitan planos (causa formalis) y, finalmente, material como cemento, vigas, madera, etc. (causa materialis). Si falta una de estas cuatro causas, difícilmente podrá realizarse la casa.
Sin embargo, la necesidad de hallar una causa auténtica, primigenia, lleva una y otra vez a reducir el concepto de los cuatro elementos. Se han formado dos tendencias con conceptos contrapuestos. Unos verían en la causa finalis la causa propiamente dicha de todas las causas. En nuestro ejemplo, el propósito de construir una casa sería premisa primordial de todas las otras causas. En otras palabras: el propósito u objetivo representa siempre la causa de todos los acontecimientos.
Así la causa de que yo esté escribiendo estas líneas es mi propósito de publicar un libro. Este concepto de la causa final fue la base de las ciencias filosóficas, de las que las ciencias naturales se han mantenido rigurosamente apartadas, en virtud del modelo causal energético (causa efficiens) adoptado por éstas. Para la observación y descripción de las leyes naturales, resultaba excesivamente hipotética la supeditación a un propósito o finalidad. Aquí lo procedente era regirse por una fuerza o impulso. Y las ciencias naturales se adscribieron a una ley causal gobernada por un impulso energético.
Estos dos conceptos diferentes de la causalidad han separado hasta hoy las ciencias filosóficas de las ciencias naturales y hacen la mutua comprensión difícil y hasta imposible. El pensamiento causal de las ciencias naturales busca la causa en el pasado, mientras que el modelo de la finalidad la sitúa en el futuro. Así planteada, esta última afirmación puede resultar desconcertante.
Porque, ¿cómo es posible que la causa se sitúe en el tiempo después del efecto? Por otro lado, en la vida diaria es corriente formular esta relación:
En todos estos casos un suceso del futuro tiene proyección retroactiva.
Observando los hechos cotidianos, comprobamos que unos se prestan más a una causalidad energética del pasado y otros, a una causalidad final del futuro.
Así decimos:
Pero también es posible una visión ambivalente: por ejemplo, se puede ver la causa de la rotura de vajilla producida durante una bronca matrimonial tanto en la circunstancia de haberla arrojado al suelo como en el deseo de descalabrar al cónyuge. Todos estos ejemplos indican que uno y otro concepto contemplan un plano diferente y que ambos tienen su justificación.
La variante energética permite establecer una relación de efecto mecánico, por lo que se refiere siempre al plano material, mientras que la causalidad final maneja motivaciones o propósitos que no pueden asociarse a la materia sino sólo a la mente.
Por lo tanto, el conflicto presentado es una formación especial de las siguientes polaridades:
Aquí conviene aplicar lo dicho sobre la polaridad. Entonces podremos prescindir de la elección al comprender que ambas posibilidades no se excluyen sino que se complementan. (Es asombroso comprobar lo poco que ha aprendido el ser humano del descubrimiento de que la estructura de la luz se compone tanto de partículas como de ondas [!]).
También aquí todo está en función de la óptica que se adopte y no es cuestión de error o de acierto.
Cuando de una máquina expendedora de cigarrillos sale un paquete de cigarrillos la causa puede verse en la moneda que se ha echado en la máquina o en el propósito de fumar. (Esto no es un simple juego de palabras, pues si no existiera el deseo ni el propósito de fumar, no habría máquinas expendedoras de cigarrillos.)
Ambos puntos de vista son legítimos y no se excluyen mutuamente. Un solo punto de vista siempre será incompleto, pues las causas materiales y energéticas por sí mismas no producen una máquina expendedora de cigarrillos mientras no exista la intención. Ni la invención ni la finalidad bastan tampoco por sí mismas para producir una cosa. También aquí un polo depende de su contrario. Lo que hablando de máquinas de venta automática de cigarrillos puede parecer trivial es, en el estudio de la evolución humana, un tema de debate que llena ya bibliotecas enteras.
¿Se agota la causa de la existencia humana en la cadena causal material del pasado y, por lo tanto, es nuestra existencia el efecto fortuito de los saltos de la evolución y procesos selectivos desde el átomo de oxígeno hasta el cerebro humano? ¿O acaso esta mitad de la causalidad precisa también de la intencionalidad que opera desde el futuro y que, por consiguiente, hace discurrir la evolución hacia un objetivo predeterminado?
Para los científicos este segundo supuesto es «excesivo, demasiado hipotético»; para los filósofos el primero es «insuficiente y muy pobre». Desde luego, cuando observamos procesos y «evoluciones» más pequeños y, por lo tanto, más asequibles a la mente, siempre encontramos ambas tendencias causales. La tecnología por sí sola no produce aeropuertos mientras la mente no concibe la idea del vuelo.
La evolución tampoco es resultado de decisiones y evoluciones caprichosas sino ejecución material y biológica de un esquema eterno. Los procesos materiales deben empujar por un lado y la figura final atraer desde el otro lado, para que en el centro pueda producirse una manifestación. Con esto llegamos al siguiente problema de este tema. La causalidad requiere como condición previa una linealidad en la que pueda marcarse un antes o un después con respecto al efecto.
La linealidad, a su vez, requiere del tiempo y esto precisamente no existe en la realidad. Recordemos que el tiempo surge en nuestra conciencia por efecto de la polaridad que nos obliga a dividir en correlación consecutiva la simultaneidad de la unidad. El tiempo es un fenómeno de nuestra conciencia que nosotros proyectamos al exterior. Luego creemos que el tiempo puede existir con independencia de nosotros. A ello se añade que nosotros imaginamos el discurrir del tiempo siempre lineal y en un solo sentido.
Creemos que el tiempo corre del pasado al futuro y pasamos por alto que en el punto que llamamos presente se encuentran tanto el pasado como el futuro. Esta cuestión que en un principio es difícil de imaginar puede resultar más comprensible con la siguiente analogía.
Nosotros nos imaginamos el curso del tiempo como una recta que por un lado discurre en dirección al pasado y cuyo otro extremo se llama futuro.
Ahora bien, por la geometría sabemos que en realidad no hay líneas paralelas, que, por la curvatura esférica del espacio, toda línea recta, si la prolongamos hasta el infinito, acabará por cerrarse en un círculo (Geometría de Riemann).
Por lo tanto, en realidad, cada línea recta es un arco de una circunferencia. Si trasladamos esta teoría al eje del tiempo trazado arriba veremos que ambos extremos de la línea, pasado y futuro, se encuentran al cerrarse el círculo. Es decir: siempre vivimos hacia nuestro pasado o también, nuestro pasado fue determinado por nuestro futuro. Si aplicamos a este modelo nuestra idea de la causalidad, el problema que discutíamos al principio se resuelve en el acto: la causalidad fluye también en ambos sentidos, hacia cada punto, lo mismo que el tiempo.
Estos planteamientos pueden parecer insólitos, aunque en realidad son análogos al consabido ejemplo de que, en un vuelo alrededor del mundo, volvemos a nuestro punto de partida a fuerza de alejarnos de él.
En los años veinte de este siglo XX; el esoterista ruso P. D. Ouspenski aludía ya a esta cuestión del tiempo en su descripción de la carta 14 del Tarot (la Templanza), hecha en clave de revelación, con estas palabras:
También Hermann Hesse se ocupa reiteradamente del tema del tiempo en sus obras.
Y hace decir a Klein en trance de muerte:
En su obra Siddharta, Hesse trata en muchos pasajes el tema de la no existencia del tiempo.
Cuando nosotros llegamos a comprender que ni el tiempo ni la linealidad existen fuera de nuestra mente, el esquema filosófico de la causalidad absoluta queda un tanto quebrantado.
Se observa que tampoco la causalidad es más que una consideración subjetiva del ser humano o, como dijo David Hume, una «necesidad del alma».
Desde luego, no existe razón para no contemplar el mundo desde una perspectiva causal, pero tampoco la hay para interpretar el mundo desde la causalidad. En este caso, la pregunta indicada tampoco puede formularse en términos de: ¿verdad o mentira?, sí no, a lo sumo, en cada caso: ¿apropiado o no apropiado? Desde este punto de vista se observa que la óptica causal es apropiada muchas menos veces de las que rutinariamente se aplica.
Allí donde tengamos que habérnoslas con pequeños fragmentos del mundo, y siempre que los hechos no se sustraigan a nuestra visión, nuestros conceptos de tiempo, linealidad y causalidad nos bastan en la vida diaria. Ahora bien, si la dimensión es mayor o el tema más exigente, la óptica causal nos conduce antes a conclusiones disparatadas que al conocimiento.
La causalidad precisa siempre de un punto fijo para el planteamiento de la pregunta. En la imagen del mundo causal cada manifestación tiene una causa, por lo cual no sólo es permitido sino, incluso, necesario buscar la causa de cada causa. Este proceso conduce ciertamente a la investigación de la causa de la causa, pero por desgracia no a un punto final. La causa primitiva, origen de todas las causas, no puede ser hallada.
O bien uno deja de indagar en un momento dado o termina con una pregunta insoluble no más sensata que la de «qué fue primero, el huevo o la gallina». Con ello deseamos señalar que el concepto de la causalidad puede ser viable, en el mejor de los casos, en la vida diaria como mecanismo auxiliar del pensamiento, pero es insuficiente e inservible como instrumento para la comprensión de cuestiones científicas, filosóficas y metafísicas. La creencia de que existen relaciones operativas de causa y efecto es errónea, ya que se basa en la suposición de la linealidad y del tiempo.
Concedemos, sin embargo, que, en tanto que óptica subjetiva (y, por consiguiente, imperfecta) del ser humano, la causalidad es posible y que en la vida es legítimo aplicarla allí donde nos parezca que puede servir de ayuda. Pero en nuestra filosofía actual predomina la opinión de que la causalidad es a sé existente e, incluso, demostrable experimentalmente, y contra este error debemos rebelarnos.
El ser humano no puede contemplar un tema más que dentro del contexto de «siempre –cuando– entonces». Esta contemplación, empero, no revela sino que se han manifestado dos fenómenos sincrónicos en el tiempo y que entre ellos existe una correlación.
Cuando estas observaciones
son interpretadas causalmente de modo inmediato, tal interpretación
es expresión de una determinada filosofía pero no tiene nada que ver
con la observación propiamente dicha. La obstinación en una
interpretación causal ha limitado en gran medida nuestra visión del
mundo y nuestro entendimiento.
Werner Heisenberg dice que,
Heisenberg habla claro, pero con prudencia, pues como físico limita sus manifestaciones a lo observable.
Pero estas observaciones encajan perfectamente en el concepto del mundo que los sabios han enseñado desde siempre. La observación de las partículas elementales se produce en el linde de nuestro mundo determinado por el tiempo y el espacio: nos encontramos, por así decirlo, en la «cuna de la materia».
Aquí se diluyen, como dice Heisenberg, tiempo y espacio.
El antes y el después, empero, se hacen tanto más claros cuanto más penetramos en la estructura más tosca y grosera de la materia. Pero, si vamos en la dirección opuesta, se pierde la clara diferenciación entre tiempo y espacio, antes y después, hasta que esta separación acaba por desaparecer y llegamos allí donde reinan la unidad y la indiferenciación. Aquí no hay ni tiempo ni espacio, aquí reina un aquí y ahora eterno.
Es el punto que todo lo abarca y que, no obstante, se llama «nada». Tiempo y espacio son las dos coordenadas que dividen el mundo de la polaridad, el mundo del engaño, Maja: apreciar su no existencia es requisito para alcanzar la unidad. En este mundo polarizado, la causalidad o sea una perspectiva de nuestro conocimiento para interpretar procesos, es la forma de pensar del hemisferio cerebral izquierdo. Ya hemos dicho que el concepto del mundo científico es el concepto del hemisferio izquierdo: no es de extrañar que aquí se haga tanto hincapié en la causalidad.
El hemisferio derecho, sin embargo, prescinde de la causalidad, ya que piensa analógicamente. En la analogía tenemos una óptica opuesta a la causalidad que no es ni más cierta ni más falsa, ni mejor ni peor, pero que sin embargo representa el necesario complemento de la unilateralidad de la causalidad. Sólo las dos juntas —causalidad y analogía— pueden establecer un sistema de coordenadas con el que podamos interpretar coherentemente nuestro mundo polar. Mientras la causalidad revela relaciones horizontales, la analogía persigue los principios originales en sentido vertical, a través de todos los planos de sus manifestaciones.
La analogía no busca una relación de efecto sino que se orienta a la búsqueda de la identidad del contenido de las distintas formas. Si en la causalidad el tiempo se expresa por medio de un «antes» / «después», la analogía se nutre del sincronismo del «siempre–cuando–entonces». Mientras que la causalidad conduce a acentuar la diferenciación, la analogía abarca la diversidad para formar modelos unitarios.
La incapacidad de la ciencia para el pensamiento analógico la obliga a volver a estudiar todas las leyes en cada uno de los planos. Y la ciencia estudia, por ejemplo, la polaridad en la electricidad, en la investigación atómica, en el estudio de los ácidos y los álcalis, en los hemisferios cerebrales y en mil campos más, cada vez desde el principio y con independencia de los otros campos.
La analogía desplaza el punto de vista noventa grados y pone las formas más diversas en una relación analógica al descubrir en todas ellas el mismo principio original. Y por ello, el polo positivo de la electricidad, el lóbulo izquierdo del cerebro, los ácidos, el sol, el fuego, el Yang chino, etc., resultan tener algo en común a pesar de que entre ellos no se ha establecido relación causal alguna.
La afinidad analógica se deriva del principio original común a todas las formas especificadas, que en nuestro ejemplo podríamos llamar también el principio masculino o de la actividad. Esta óptica divide el mundo en componentes arquetípicos y contempla los diferentes modelos que pueden construirse a partir de los arquetipos.
Estos modelos pueden encontrarse analógicamente en todos los planos de los fenómenos aparentes, así arriba como abajo. Este modo de observar se aprende lo mismo que la observación causal. Revela una parte del mundo diferente y hace visible relaciones y modelos que se sustraen a la visión causal.
Por lo tanto, si las ventajas de la causalidad se encuentran en el terreno de lo funcional, la analogía sirve para la manifestación de las relaciones esenciales. El hemisferio izquierdo, por medio de la causalidad, puede descomponer y analizar muchas cosas, pero no puede concebir el mundo como un todo.
El hemisferio derecho, a su vez, debe renunciar a la facultad de administrar los procesos de este mundo, pero, por otra parte, tiene la visión del conjunto, de la figura total y, por lo tanto, la capacidad de captar el sentido.
El sentido está fuera del fin y de la lógica o, como dice Lao tsé:
Antes de abordar la segunda parte de este libro, en la que tratamos de descifrar el significado de los síntomas más frecuentes, deseamos decir algo sobre el método de la interrogación profunda.
No es nuestro propósito producir un manual de consulta en el que uno pueda buscar su síntoma, para ver lo que significa, para, a continuación, mover la cabeza en señal de asentimiento o de negación. Quien utilizara el libro de este modo demostraría no haberlo entendido. Nuestro objetivo es transmitir una determinada manera de ver y de pensar que permita al lector ver la enfermedad propia y la de sus semejantes de modo distinto a como la ha visto hasta ahora.
Para ello, antes hay que imponerse de determinadas condiciones y técnicas, ya que la mayoría de las personas no han aprendido a manejar analogías y símbolos. Se ha dado, pues, especial relieve a los ejemplos concretos de la segunda parte, los cuales deben desarrollar en el lector la facultad de pensar y ver de este modo nuevo.
Sólo el desarrollo de la propia facultad de interpretación reporta beneficio, ya que la interpretación convencional, en el mejor de los casos, sólo proporciona el marco de referencia pero nunca puede adaptarse totalmente al caso individual. Aquí ocurre lo que con la interpretación de los sueños: hay que utilizar el libro de claves para aprender a interpretarlos, no para buscar el significado de los sueños propios.
Por esta razón, tampoco la segunda parte pretende ser completa, a pesar de que nos hemos esforzado por tomar en consideración y abarcar con nuestras explicaciones todos los ámbitos corporales, a fin de que el lector pueda examinar su síntoma concreto. Después de tratar de sentar una base filosófica, en este último capítulo de la parte teórica se ofrecen unas normas básicas para la interpretación de los síntomas. Es la herramienta que, con un poco de práctica, permitirá al interesado interrogar en profundidad los síntomas de modo coherente.
La causalidad en la medicina El problema de la causalidad tiene tanta importancia para nuestro tema porque tanto la medicina académica como la naturista, la psicología como la sociología tratan de averiguar las causas reales y auténticas de los síntomas de la enfermedad y traer la salud al mundo mediante la eliminación de tales causas. Así, unos indagan en los agentes patógenos y la contaminación ambiental y los otros en los traumas de la primera infancia, los métodos educativos o las condiciones del lugar de trabajo.
Desde el contenido de plomo del aire hasta la propia sociedad, nada ni nadie está a salvo de ser utilizado como causa de enfermedad. Nosotros, empero, consideramos la búsqueda de las causas de la enfermedad el callejón sin salida de la medicina y la psicología. Desde luego, mientras se busquen causas no dejarán de encontrarse, pero la fe en el concepto causal impide ver que las causas halladas sólo son resultado de las propias expectativas.
En realidad, todas las causas (Ursachen) no son sino cosas (Sachen) como tantas otras cosas. El concepto de la causa sólo se mantiene medianamente porque, en un punto determinado, uno deja de preguntar por la causa.
Por ejemplo, se puede hallar la causa de una infección en unos determinados gérmenes, lo cual acarrea la pregunta de por qué estos gérmenes han provocado la infección en un caso específico. La causa puede hallarse en una disminución de las defensas del organismo, lo cual, a su vez, plantea el interrogante de cuál pudo ser la causa de esta disminución de las defensas.
El juego puede prolongarse indefinidamente, ya que incluso cuando, en la búsqueda de causas, se llega al «Big Bang» siempre quedará la pregunta de cuál pudo ser la causa de aquella primera explosión... Por lo tanto, en la práctica se opta por parar en un punto determinado y hacer como si el mundo empezara en este punto. Uno se escuda en frases convencionales como «locus minoris resistentiae», «factor hereditario», «debilidad orgánica» y conceptos similares cargados de significado.
Pero, ¿de dónde sacamos la justificación para elevar a «causa» un eslabón cualquiera de una cadena? Es una falta de sinceridad hablar de una causa o de una terapéutica causal, ya que, como hemos visto, el concepto causal no permite el descubrimiento de una causa. Más acertado sería trabajar con el concepto causal bipolar del que hablábamos al principio de nuestras consideraciones sobre la causalidad. Desde este punto de vista, una enfermedad estaría determinada desde dos direcciones, es decir, desde el pasado y también desde el futuro.
Con este modelo, la
finalidad tendría un determinado cuadro sintomático y la causalidad
actuante (efficiens) aportaría los medios materiales y corporales
necesarios para realizar el cuadro final. Con esta óptica, se vería
ese segundo aspecto de la enfermedad que, en la habitual
consideración unilateral, se pierde por completo: el propósito de la
enfermedad y, por consiguiente, la significación del hecho. Una
frase no está determinada por el papel, la tinta, las máquinas de
imprenta, los signos de escritura, etc., sino también y ante todo
por el propósito de transmitir una información.
Detrás de un síntoma hay un propósito, un fondo que, para adquirir formas, tiene que utilizar las posibilidades existentes. Por ello, una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. Hasta ahora, el método de trabajo de la medicina ha fracasado.
La medicina cree que eliminando las causas podrá hacer imposible la enfermedad, sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose. La cosa es muy simple: por ejemplo, si alguien tiene el propósito de construir una casa, no podremos impedírselo quitándole los ladrillos: la hará de madera.
Desde luego, la solución podría ser quitarle todos los materiales de construcción imaginables, pero en el campo de la enfermedad esto tiene sus dificultades. Habríamos de quitar al paciente todo el cuerpo, para asegurarnos que la enfermedad no encuentra más causas. Este libro trata de las causas finales de la enfermedad y pretende completar la óptica unilateral y funcional aportando el segundo polo que le falta.
Queremos dejar claro que nosotros no negamos la existencia de los procesos materiales estudiados y descritos por la medicina, pero rebatimos con toda energía la afirmación de que únicamente estos procesos son las causas de la enfermedad. Como queda expuesto, la enfermedad tiene un propósito y una finalidad que nosotros hemos descrito hasta ahora, en su forma más general y absoluta, con el término de curación en el sentido de adquirir la unidad.
Si dividimos la enfermedad en sus múltiples formas de expresión sintomática que representan todos los pasos hasta el objetivo, se puede interrogar con profundidad cada síntoma, para averiguar cuál es su propósito y qué información posee, y saber qué paso es el que procede dar en cada momento. Esta pregunta puede y debe hacerse para cada síntoma y no puede descartarse invocando el origen funcional.
Siempre se encuentran condiciones funcionales, pero precisamente por ello también se encuentra siempre un significado esencial. Por lo tanto, la primera diferencia entre nuestro enfoque y la psicosomática clásica consiste en la renuncia a una selección de los síntomas. Para nosotros cada síntoma tiene su significado y no admitimos excepciones La segunda diferencia es la renuncia al modelo causal utilizado por la psicosomática clásica, orientado al pasado. Que la causa de un trastorno se atribuya a un bacilo o a una madre perversa es secundario.
El modelo psicosomático no está resuelto, por el error fundamental que supone utilizar un concepto causal unipolar. A nosotros no nos interesan las causas del pasado, porque, como hemos visto, hay todas las que uno quiera, y todas son importantes o intrascendentes por igual. Nuestro punto de vista puede describirse bien con la «causalidad final», bien, o mejor, con el concepto intemporal de la analogía.
El hombre posee un ser independiente del tiempo que, desde luego, tiene que ser realizado y asumido conscientemente en el transcurso del tiempo. A este modelo interior se llama el ser . La trayectoria vital del individuo es el camino que debe recorrer hasta encontrar este ser que es símbolo del todo. El hombre necesita «tiempo» para encontrar esta totalidad, y, no obstante, está ahí desde el principio.
Precisamente aquí reside la ilusión del tiempo: el individuo necesita tiempo para encontrar lo que siempre ha sido. (Cuando algo resulte difícil de entender, hay que volver a los ejemplos tangibles: en un libro está toda la novela a la vez, pero el lector necesita tiempo para enterarse de toda la acción que ha estado ahí desde el principio).
Llamamos a este proceso «evolución». La evolución es la realización consciente de un modelo que ha existido siempre (es decir, intemporal). En este camino hacia el conocimiento de uno mismo, continuamente surgen obstáculos y espejismos o—dicho de otro modo—uno no puede o no quiere ver una parte determinada del modelo. A estos aspectos no asumidos, los llamamos la «sombra». La sombra denota su presencia y se realiza por medio del síntoma de la enfermedad.
Para poder comprender el significado de un síntoma no se necesita en modo alguno el concepto del tiempo o del pasado. La búsqueda de las causas en el pasado viene determinada por la información propia, ya que, por medio de la proyección de la culpa, uno traslada la propia responsabilidad a la causa. Si interrogamos a un síntoma acerca de su significado, la respuesta hace visible una parte de nuestro propio esquema.
Si indagamos en nuestro pasado, naturalmente también en él hallamos las diversas formas de expresión de este esquema. Con esto no debe montarse uno una causalidad: son más bien formas de expresión paralelas, adecuadas al momento, de una misma problemática. Para experimentar sus problemas, el niño necesita padres, hermanos y maestros, y el adulto, pareja, hijos y compañeros de trabajo.
Las condiciones externas no ponen enfermo a nadie, pero el ser humano utiliza todas las posibilidades y las pone al servicio de su enfermedad. Es el enfermo el que convierte las cosas (Sachen) en causas (Ur-sachen). El enfermo es verdugo y víctima a la vez y sólo sufre por su propia inconsciencia. Esta afirmación no es un juicio de valor, pues sólo el «iluminado» carece de sombra, sino que tiene por objeto proteger al ser humano de la aberración de sentirse víctima de unas circunstancias cualesquiera, ya que con ello el enfermo se roba a sí mismo la posibilidad de transformación.
Ni los
bacilos ni las radiaciones provocan la enfermedad, sino que el ser
humano los utiliza como medios para realizar su enfermedad. (La
misma frase, aplicada a otro plano, suena mucho más natural: ni los
colores ni el lienzo hacen el cuadro sino que el artista los utiliza
como medios para realizar su pintura.) Después de todo lo dicho,
debería ser posible poner en práctica la primera regla básica para
la interpretación de los cuadros patológicos de la Segunda Parte.
Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas, etc., que puedan utilizarse para la realización del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. Para reconocer una sustancia sólo importa que algo es y cómo es, no por qué es.
La causalidad temporal de la sintomatología A pesar de que, para nuestras preguntas, el pasado carece de importancia, sí es importante y revelador el momento en el que se manifiesta el síntoma.
El momento exacto en el que aparece un síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los problemas que se manifiestan en el síntoma. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición de un síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Para ello, no sólo hay que contemplar hechos externos sino también y ante todo examinar procesos internos.
¿Qué pensamientos, temas y fantasías ocupaban al individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Cuál era su ánimo? ¿Se habían producido noticias o cambios trascendentales en su vida?
Con frecuencia, precisamente los hechos calificados de triviales e insignificantes resultan importantes. Puesto que con el síntoma se manifiesta una zona reprimida, todos los hechos relacionados con él también habrán sido desechados y minusvalorados.
En general, no se trata de las grandes cosas de la vida de las que se ocupa el individuo conscientemente. Las cosas cotidianas, pequeñas e insignificantes suelen revelar las zonas conflictivas reprimidas. Síntomas agudos como resfriado, mareo, diarrea, ardor de estómago, dolor de cabeza, heridas y similares, son muy sensibles al factor tiempo. Merece la pena tratar de recordar lo que uno hacía, pensaba o imaginaba en aquel momento. Cuando uno se hace la pregunta, bueno será que considere la primera idea que le venga a la cabeza y no se precipite a desecharla por incongruente.
Ello requiere práctica y mucha sinceridad consigo mismo o, mejor dicho, desconfianza consigo mismo. El que se precie de conocerse bien y de saber inmediatamente lo que es válido y lo que no lo es, nunca podrá anotarse grandes éxitos en el campo del autoconocimiento. El que, por el contrario, parte de la idea de que cualquier animal de la calle lo conoce mejor de lo que él se conoce, va por buen camino.
2da. regla: analizar el momento de la aparición de un síntoma. Indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos y noticias que sitúan el síntoma en el tiempo.
Analogía y simbolismo del síntoma Ahora llegamos a la técnica de la interpretación propiamente dicha, la cual no es fácil exponer y enseñar con palabras. Primariamente, es necesario dominar el lenguaje y aprender a escuchar.
La palabra es un medio portentoso para descubrir temas profundos e invisibles. La palabra posee su propia sabiduría que sólo comunica a quien sabe escuchar. Nuestra época tiende a utilizar la palabra descuidada y arbitrariamente con lo que ha perdido el acceso al verdadero significado de los conceptos. Dado que también la palabra se inscribe en la polaridad, es polivalente, ambigua.
Casi todos los conceptos se mueven en varios planos a la vez. Por lo tanto, tenemos que recuperar la facultad de percibir la palabra en todos sus planos al mismo tiempo. Casi todas las frases que aparecen en la Segunda Parte de este libro se refieren, por lo menos, a dos planos; si alguna parece trivial será porque se ha pasado por alto el segundo plano, su doble significado.
Para llamar la atención sobre los pasajes importantes, hemos utilizado la cursiva y el guión. No obstante, en definitiva, todo depende de la sensibilidad de cada cual para la palabra. El buen oído para la palabra es como el buen oído para la música: no se adquiere, aunque, en cierta medida, puede ejercitarse. Nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todas las frases y palabras con las que expresamos estados físicos están extraídas de experiencias corporales.
El individuo sólo puede comprender lo que le resulta aprehensible. Esto nos daría tema para una extensa disertación que puede sintetizarse así: el ser humano, para cada experiencia y cada paso de su conciencia, ha de utilizar el camino del cuerpo. Al ser humano le es imposible asumir conscientemente los principios que no hayan descendido a lo corporal. Lo corporal nos impone una tremenda vinculación que habitualmente nos causa miedo, pero sin esta vinculación no podemos establecer contacto con el principio.
Este razonamiento conduce también al reconocimiento de que no se puede proteger al hombre de la enfermedad. Pero volvamos al significado del lenguaje para nuestro tema. El que ha aprendido a percibir la ambivalencia psicosomática del lenguaje comprueba que el enfermo, al hablar de sus síntomas corporales, suele describir un problema psíquico: éste tiene tan mal la vista que no puede ver las cosas claras —el otro sufre un resfriado y está hasta las narices—, el de más allá no puede agacharse porque está agarrotado —otro ya no traga más—, hay quien no oye nada, y quien, del picor, se arrancaría la piel.
Uno no puede sino escuchar, mover la cabeza y comprobar:
En todos estos casos, el cuerpo tiene que experimentar lo que el individuo no ha asumido con la mente.
Por ejemplo, una persona no se atreve a reconocer que en realidad está deseando arrancarse la piel, o sea, romper la envoltura de lo cotidiano, y el deseo inconsciente, a fin de darse a conocer, se plasma en el cuerpo, utilizando como síntoma una erupción. Con la erupción como pretexto, el individuo se atreve al fin a expresar en voz alta su deseo: «¡Me arrancaría la piel!»
Y es que ahora ya tiene una causa física y esto es algo que hoy en día todo el mundo se toma en serio.
O el caso de la empleada que no se atreve a reconocer ni ante sí misma ni ante el jefe que está hasta las narices y que le gustaría quedarse en casa un par de días; trasladada al terreno físico, no obstante, la congestión nasal se acepta sin dificultad y conduce al resultado apetecido.
Además de captar el doble significado del lenguaje también es importante poseer la facultad del pensamiento analógico. La ambivalencia del lenguaje se basa en la analogía. Por ejemplo, si se dice de un hombre que no tiene corazón, a nadie se le ocurrirá suponer que le falta ese órgano, como tampoco tomará al pie de la letra la recomendación de andarse con todo. Son expresiones que utilizamos en sentido analógico, utilizando algo concreto en representación de un principio abstracto. Al decir que no tiene corazón aludimos a la falta de una cualidad que, en virtud de un simbolismo arquetípico, siempre se ha relacionado analógicamente con el corazón. El mismo principio se representa también con el sol o con el oro.
El pensamiento analógico exige la facultad de la abstracción, porque hay que reconocer en lo concreto el principio que en él se expresa y trasladarlo a otro plano. Por ejemplo, la piel desempeña en el cuerpo humano, entre otras, las función de envoltura y barrera respecto al exterior. Si alguien quiere arrancarse la piel es que quiere saltar una barrera. Por lo tanto, existe una analogía entre la piel y, pongamos por caso, unas normas que tienen en el plano psíquico la misma función que la piel en el somático.
Cuando damos a la piel la equivalencia de unas normas no estamos atribuyéndole una identidad ni estableciendo una relación causal sino que nos referimos a la analogía del principio. Así, como veremos más adelante, las toxinas acumuladas en el cuerpo son indicio de conflictos en la mente. Esta analogía no significa que los conflictos produzcan toxinas ni que las toxinas creen conflictos.
Unas y otros son manifestaciones análogas en planos diversos. Ni la mente genera síntomas corporales ni los procesos corporales determinan alteraciones psíquicas. Sin embargo, en cada plano encontramos siempre el modelo análogo. Todos los elementos contenidos en la mente tienen su contrapartida en el cuerpo y viceversa. En este sentido, todo es síntoma. La afición al paseo o la posesión de labios finos tienen tanta calidad de síntoma como unas amígdalas purulentas. (Véase el procedimiento del anamnesis utilizado por la homeopatía.)
Los síntomas se diferencian únicamente en la valoración subjetiva que su poseedor les atribuye. A fin de cuentas, son el repudio y la resistencia los que convierten un síntoma cualquiera en síntomas de enfermedad. La resistencia nos revela también que un determinado síntoma es expresión de una zona de la sombra, porque todos aquellos síntomas que expresan nuestra alma consciente nos son queridos y los defendemos como expresión de nuestra personalidad. La vieja pregunta acerca del límite entre sano y enfermo, normal y anormal sólo puede contestarse desde la valoración subjetiva, o no puede contestarse en absoluto.
Cuando examinamos síntomas corporales y los explicamos psicológicamente, en primer lugar instamos al individuo a dirigir su mirada hacia un terreno hasta ahora inexplorado, para comprobar que así es. Lo que se manifiesta en el cuerpo está también en el alma: así abajo como arriba. No se trata de modificar o eliminar algo inmediatamente sino todo lo contrario: hay que aceptar lo que hemos visto, ya que una negación volvería a relegar esta zona a la sombra. Sólo la reflexión nos hace conscientes: si la ampliación de la conciencia produce automáticamente una modificación subjetiva, ¡fantástico! Pero todo propósito de modificar algo produce el efecto contrario.
El propósito de dormirse enseguida es el medio más seguro para permanecer despierto; olvidamos el propósito y el sueño viene solo. La falta de propósito representa aquí el exacto punto intermedio entre el deseo de evitar y el de incitar. Es la calma del punto intermedio lo que permite que suceda algo nuevo.
El que combate o persigue nunca alcanza su objetivo. Si, en nuestra interpretación de los cuadros clínicos, alguien percibe un tono peyorativo o negativo, ello es indicio de que la propia valoración le cohíbe. Ni las palabras ni las cosas, ni los hechos pueden ser buenos o malos, positivos o negativos por sí mismos; la valoración se produce sólo en el observador.
Por consiguiente, en nuestro tema es grande el peligro de incurrir en semejantes equívocos, ya que en los síntomas de las enfermedades se manifiestan todos los principios que son valorados muy negativamente, tanto por el individuo como por la colectividad, lo que impide que sean vividos y vistos conscientemente.
Por consiguiente, con frecuencia tropezamos con los temas de la agresividad y la sexualidad, los cuales, en el proceso de adaptación a las normas y escalas de valores de una comunidad, suelen ser víctimas fáciles de la represión y tienen que buscar su realización por caminos secretos.
La indicación de que detrás de un síntoma hay pura agresividad no es en modo alguno una acusación sino la clave que permitirá descubrir y reconocer en uno mismo esta actitud. Al que pregunte con espanto qué horrores no ocurrirían si la gente no se reprimiera debe bastarle saber que la agresividad también está ahí aunque no la miremos y que no por mirarla se hará mayor ni peor. Mientras la agresividad (o cualquier otro impulso) permanece en la sombra se sustrae a la conciencia y esto es lo que la hace peligrosa. Para poder seguir nuestras explicaciones debidamente, hay que distanciarse de las valoraciones habituales.
Al mismo tiempo, es conveniente sustituir un pensamiento excesivamente analítico y racional por un pensamiento plástico, simbólico y analógico. Los conceptos y asociaciones idiomáticas nos permiten captar la imagen con más rapidez que un razonamiento árido. Son las facultades del hemisferio derecho las más aptas para descubrir el significado de los cuadros de la enfermedad.
3ª. regla: hacer abstracción del síntoma convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano psíquico.
Escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático.
Las consecuencias obligadas
Si atribuimos a la enfermedad propósito y sentido, precisamente los cambios impuestos en la conducta nos permiten sacar buenas conclusiones acerca del propósito del síntoma. Un cambio de conducta obligado es una rectificación obligada y debe ser tomado en serio. El enfermo suele oponer tanta resistencia a los cambios obligados de su forma de vida que en la mayor parte de los casos trata por todos los medios de neutralizar la rectificación lo antes posible, y seguir su camino, impertérrito. Nosotros, por el contrario, consideramos importante dejarse trastornar por el trastorno.
Un síntoma no hace sino corregir desequilibrios: el hiperactivo es obligado a descansar, el superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado. El síntoma activa el polo rechazado. Tenemos que prestar atención a esta intimación, renunciar voluntariamente a lo que se nos arrebata y aceptar de buen grado lo que se nos impone.
La enfermedad siempre es una crisis y toda crisis exige una evolución. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es prueba de ingenuidad o de tontería.
La enfermedad quiere conducirnos a zonas nuevas, desconocidas y no vividas; cuando, consciente y voluntariamente, atendemos este llamamiento damos sentido a la crisis.
4ª. regla: las dos preguntas:
Equivalencia de síntomas contradictorios Al tratar de la polaridad vimos que detrás de cada llamado par de contrarios hay una unidad. También en torno a un tema común puede girar una sintomatología contradictoria. Por consiguiente, no es un contrasentido que tanto en el estreñimiento como en la diarrea encontramos como tema central el mandato de «desconectarse».
Detrás de la presión sanguínea muy alta o muy baja encontraremos la huida de los conflictos. Al igual que la alegría puede manifestarse tanto con la risa como con el llanto y el miedo unas veces paraliza y otras hace salir corriendo, cada tema tiene la posibilidad de manifestarse en síntomas aparentemente contrarios. Hay que señalar que, aunque se viva con especial intensidad un tema determinado, ello no quiere decir que el individuo no haya de tener problema con ese tema ni que lo haya asumido conscientemente. Una gran agresividad no significa que el individuo no tenga miedo, ni una sexualidad exuberante, que no padezca problemas sexuales. También aquí se impone la óptica bipolar. Cada extremo apunta con bastante precisión a un problema.
Tanto a los tímidos como a los bravucones les falta seguridad en sí mismos. El apocado y el fanfarrón tienen miedo. El término medio es el ideal. Si de algún modo se alude a un tema, ello significa que en él hay algo por resolver.
Un tema o un problema puede manifestarse a través de diversos órganos y sistemas. No hay ley que obligue a un tema a elegir un síntoma determinado para realizarse. Esta flexibilidad en la elección de las formas determina el éxito o el fracaso en la lucha contra el síntoma. Desde luego, se puede combatir y prevenir un síntoma por medios funcionales, pero en tal caso el problema elegirá a otra forma de manifestación: es el llamado desplazamiento del síntoma. Por ejemplo, el problema del hombre sometido a tensión puede manifestarse tanto por hipertensión, hipertonía muscular, glaucoma, abscesos, etc., como por la tendencia a someter a tensión a los que le rodean.
Si bien cada variante tiene una coloración especial, todos los síntomas expresan el mismo tema básico. Quien observe detenidamente el historial clínico de una persona desde este punto de vista, rápidamente hallará el hilo conductor que, generalmente, habrá pasado por alto al enfermo.
Etapas de escalada Si bien un síntoma hace completo al ser humano al realizar en el cuerpo lo que falta en la conciencia, es posible que este proceso no resuelva el problema definitivamente. Porque el ser humano sigue estando mentalmente incompleto hasta que ha asimilado la sombra.
Para ello el síntoma corporal es un proceso necesario pero nunca la solución. El hombre sólo puede aprender, madurar, sentir y experimentar con la conciencia. Aunque el cuerpo es una condición necesaria para esta experiencia, hay que reconocer que el proceso de aprehensión y tratamiento se produce en la mente. Por ejemplo, el dolor lo sentimos exclusivamente en la mente, no en el cuerpo.
También en este caso, el cuerpo sólo sirve de medio para transmitir una experiencia en este plano (...el dolor fantasma* demuestra que tampoco es imprescindible el cuerpo).
* Se llama dolor fantasma al que siente un amputado en el miembro que ya no tiene.
Nos parece importante, a pesar de la íntima relación existente entre la mente y el cuerpo, mantener perfectamente separados uno de otro, para comprender debidamente el proceso de aprendizaje por la enfermedad. Hablando gráficamente, el cuerpo es un lugar en el que un proceso que viene de arriba llega al punto más bajo y da la vuelta para volver a subir. Una pelota que cae necesita tropezar con la resistencia de un suelo material en el que rebotar hacia arriba.
Si
mantenemos esta «analogía arriba–abajo» los procesos mentales
descienden a lo corporal para realizar aquí su giro y poder volver a
subir a la esfera de la mente.
El aprendizaje consciente, por un lado, justifica una manifestación y, por el otro, la hace innecesaria. Esto, aplicado a la enfermedad, significa que un síntoma no puede resolver el problema en el plano corporal sino sólo proporcionar el medio para realizar un aprendizaje. Todo lo que pasa en el cuerpo da experiencia. Hasta qué punto de la conciencia llegará la experiencia en cada caso no puede predecirse.
Aquí rigen las mismas leyes que en todo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un niño, con cada cuenta que hace, aprende algo, pero no se sabe cuándo llegará a captar el principio matemático del cálculo. Hasta que lo capte, cada cuenta le hará sufrir un poco. Sólo la captación del principio (fondo) despoja la cuenta (forma) de su carácter doloroso. Análogamente, cada síntoma es un llamamiento a ver y comprender el problema de fondo.
Si esto no se consigue porque uno, por ejemplo, no ve lo que hay más allá de la proyección y considera el síntoma como un trastorno fortuito de carácter funcional, las llamadas a la comprensión no sólo continuarán sino que se harán más perentorias. A esta progresión que va desde la suave sugerencia hasta la más severa presión lo llamamos fases de escalada.
A cada fase, aumenta la intensidad con la que el destino incita al ser humano a cuestionarse su habitual visión y asumir conscientemente algo que hasta ahora mantenía reprimido. Cuanto mayor es la propia resistencia, mayor será la presión del síntoma. A continuación desglosamos la escalada en siete etapas.
Con esta división no pretendemos fijar un sistema absoluto y rígido sino exponer sinópticamente la idea de la escalada:
Antes de que un problema se manifieste en el cuerpo como síntoma, se anuncia en la mente como tema, idea, deseo o fantasía. Cuanto más abierto y receptivo sea un individuo a los impulsos del inconsciente y cuanto más dispuesto está a dar expansión a estos impulsos tanto más dinámica (y heterodoxa) será la trayectoria vital del individuo.
Ahora bien, el que se atiene a unas ideas y normas bien definidas no puede permitirse ceder a impulsos del inconsciente que ponen en entredicho el pasado y sugieren nuevas prioridades.
Por lo tanto, este individuo enterrará la fuente de la que suelen brotar los impulsos y vivirá convencido de que «eso no va con él». Este empeño de insensibilizarse en lo psíquico provoca la primera fase de la escalada: uno empieza a tener un síntoma pequeño, inofensivo, pero persistente. Con ello se ha realizado un impulso, a pesar de que se pretendía evitar su realización. Porque también el impulso psíquico tiene que ser realizado, es decir, vivido, para descender a lo material. Si esta realización no es admitida voluntariamente, se producirá de todos modos, a través de los síntomas.
En este punto se puede advertir la validez de la regla que dice que todo impulso al que se niegue la integración volverá a nosotros aparentemente desde fuera. Después de los trastornos funcionales a los que, tras la resistencia inicial, el individuo se resigna, aparecen los síntomas de inflamación aguda que pueden instalarse casi en cualquier parte del cuerpo, según el problema.
El profano reconoce fácilmente estas afecciones por el sufijo «–itis». Toda enfermedad inflamatoria es una clara incitación a comprender algo y pretende —como explicamos extensamente en la Segunda Parte— hacer visible un conflicto ignorado. Si no lo consigue —al fin y al cabo, nuestro mundo es enemigo no sólo de los conflictos sino también de las infecciones— las inflamaciones agudas adquieren carácter crónico («–osis»).
El que desoye la incitación a cambiar, se carga con un acompañante inoportuno decidido a no abandonarle en mucho tiempo. Los procesos crónicos suelen acarrear alteraciones irreversibles calificadas de enfermedades incurables. Este proceso, más tarde o más temprano, conduce a la muerte. A esto podrá aducirse que la vida acaba siempre en la muerte y, por lo tanto, la muerte no puede considerarse una fase de la escalada. Pero no hay que pasar por alto que la muerte siempre es una mensajera, dado que recuerda inequívocamente a los humanos la simple verdad de que toda la existencia material tiene principio y final y que, por lo tanto, es insensato aferrarse a ella.
El mensaje de la muerte siempre es el mismo: ¡Libérate! ¡Libérate de la ilusión del tiempo y libérate de la ilusión del yo! La muerte es síntoma en tanto que expresión de la polaridad y, como todo síntoma, se cura con la consecución de la unidad.
Con el último paso de la escalada, el de los defectos o trastornos congénitos, se cierra el círculo. Porque todo lo que el individuo no haya comprendido antes de su muerte, será un problema que gravará su conciencia en la siguiente encarnación. Con esto tocamos un tema que todavía no ha adquirido carta de naturaleza en nuestra cultura.
Desde luego, éste no es lugar adecuado para
discutir acerca de la doctrina de la reencarnación, pero hemos de
reconocer que nosotros creemos en ella, ya que, de lo contrario, en
algunos casos, nuestra explicación de la enfermedad y la curación no
sería coherente. Porque a muchos les parece que el concepto de los
síntomas de la enfermedad no es aplicable a las enfermedades
infantiles ni, por descontado, a las afecciones congénitas.
Por consiguiente, también la idea de una «vida anterior» es un método necesario y consecuente para contemplar el camino que ha de recorrer la conciencia en su aprendizaje. Por ejemplo: un individuo se despierta una mañana cualquiera y decide programar a su antojo el nuevo día.
Ajeno a este propósito, el recaudador de impuestos se presenta a primera hora de la mañana a cobrar, a pesar de que ese día nuestro hombre no ha hecho ninguna transacción comercial. La medida en que esta visita sorprenda a nuestro hombre dependerá de su disposición a responder por los días, meses y años que han precedido a este día o quiera circunscribirse únicamente al día de hoy. En el primer caso, la visita del recaudador no le causará extrañeza, como tampoco se asombrará de su configuración corporal ni otras circunstancias que acompañan al nuevo día.
Él comprenderá que no puede construir el nuevo día a su antojo, puesto que existe una continuidad que, a pesar de la interrupción de la noche y el sueño, se mantiene en este nuevo día.
Si nuestro hombre considerara la interrupción producida por la noche como justificación para identificarse sólo con el nuevo día y desentenderse del pasado, las mencionadas manifestaciones tendrían que parecerle grandes injusticias y obstáculos fortuitos y arbitrarios para sus propósitos. Sustitúyase en este ejemplo el día por una vida y la noche por la muerte y se apreciará la diferencia entre la filosofía de la vida que reconoce la reencarnación y la que la niega.
La reencarnación aumenta la dimensión del ámbito contemplado, ensancha el panorama y, por lo tanto, hace más perceptible el esquema. Ahora bien, si, como suele ocurrir, la reencarnación se utiliza sólo para proyectar hacia atrás las causas aparentes, se hace de ella un mal uso. Pero cuando el ser humano comprende que esta vida no es sino un fragmento minúsculo de su camino de aprendizaje, le resulta más fácil reconocer como justas y naturales las distintas posiciones en las que cada cual viene al mundo que si cree que cada vida se produce como una existencia única por la combinación casual de unos procesos genéticos.
Para nuestro tema bastará comprender que el ser humano viene al mundo con un cuerpo nuevo pero con una conciencia vieja. El conocimiento que trae es fruto del aprendizaje realizado. El ser humano trae también sus problemas específicos y utiliza el entorno para plantearlos y dirimirlos. El problema no se produce bruscamente en esta vida sino que sólo se manifiesta.
Desde luego, los problemas tampoco se produjeron en anteriores encarnaciones, ya que los problemas y conflictos son, como la culpa y el pecado, formas de expresión irrenunciables de la polaridad y, por lo tanto, vienen dados. En una exhortación esotérica encontramos la frase: «La culpa es la imperfección de la fruta no madurada.» Un niño está tan sumido en problemas y conflictos como un adulto.
Desde luego, los niños suelen tener un mejor contacto con el inconsciente y, por lo tanto, poseen el valor de realizar espontáneamente los impulsos, siempre que «las personas mayores que saben lo que les conviene» se lo permitan. Con la edad suele aumentar la separación respecto al inconsciente y también la petrificación en las propias normas y mentiras, con lo cual aumenta también la vulnerabilidad a los síntomas de enfermedad. Y es que, fundamentalmente, todo ser vivo que participa en la polaridad está incompleto, es decir, enfermo. Lo mismo puede decirse de los animales.
También aquí se muestra claramente la correlación entre la enfermedad y formación de la sombra. Cuanto menor la diferenciación y, por lo tanto, la vinculación a la polaridad, menor es la predisposición a la enfermedad.
Cuanto más se sume una criatura en la polaridad y, por lo tanto, en el discernimiento, más expuesta está a la enfermedad. El ser humano posee el discernimiento más desarrollado que conocemos y, por lo tanto, experimenta con más intensidad la tensión de la polaridad; por consiguiente, la enfermedad tiene en la especie humana mayor incidencia. Las escalas de la enfermedad deben entenderse como un mandato que se hace progresivamente más perentorio. No hay grandes enfermedades ni accidentes que se produzcan brusca e inopinadamente, como un chaparrón con cielo azul; sólo hay personas que se empeñan en aferrarse al cielo azul.
Quien no se engaña no sufre desengaños.
La ceguera para consigo mismo Durante la lectura de los siguientes cuadros de la enfermedad, sería conveniente que asociaran cada uno de los síntomas descritos, a una persona conocida, familiar o amigo, que padezca o haya padecido el síntoma, con lo que podrían comprobar la validez de las asociaciones que se establecen y la exactitud de las interpretaciones.
Ello proporciona, además, un buen conocimiento de las personas. Pero todo esto deben hacerlo ustedes mentalmente y en ningún caso agobiar al prójimo con sus interpretaciones. Porque, a fin de cuentas, a ustedes no les afecta ni el síntoma ni el problema del otro, y toda observación que le hagan sin que se la pida será una impertinencia. Cada persona tiene que preocuparse de sus propios problemas; nada puede contribuir al perfeccionamiento de este universo en mayor medida.
Si nosotros les recomendamos que
relacionen cada cuadro con una persona determinada, es únicamente
para convencerles de la validez del método y de lo acertado de las
asociaciones. Porque, si se limitan a observar su propio síntoma, es
probable que saquen la conclusión de que, «en este caso especial» la
interpretación no encaja sino todo lo contrario.
El paciente compara siempre esta afirmación con el contenido de su conocimiento y comprueba que no está. Con ello cree tener la prueba de que, en su caso, la interpretación no es válida.
Y pasa por alto lo esencial: precisamente, que él no puede ver ese principio y que tiene que aprender a reconocerlo a través del síntoma. Esto, desde luego, exige una labor consciente y una lucha consigo mismo y no se resuelve de una simple ojeada.
Por lo tanto, cuando un síntoma encierra agresividad, la persona tiene precisamente este síntoma porque no ve la agresividad en sí misma, o la vive. Si esta persona, por la interpretación, es informada de la presencia de la agresividad, rechazará la idea con vehemencia, como la ha rechazado siempre o no la tendría en la sombra. Por lo tanto, no es de extrañar que no advierta en sí agresividad, porque, si la viera, no tendría ese síntoma. Sobre la violencia de la reacción, puede deducirse lo acertado de una interpretación.
Las interpretaciones correctas empiezan por desencadenar una especie de malestar, una sensación de miedo y, por consiguiente, de rechazo. En estos casos, puede ser de gran ayuda un compañero o amigo al que se pueda interrogar y que tenga el valor de decirnos las debilidades que observa en nosotros. Pero aún es más seguro escuchar las manifestaciones y críticas de los enemigos, porque siempre tienen razón.
Regla: Cuando una observación es acertada, duele.
RESUMEN DE LA TEORÍA
|