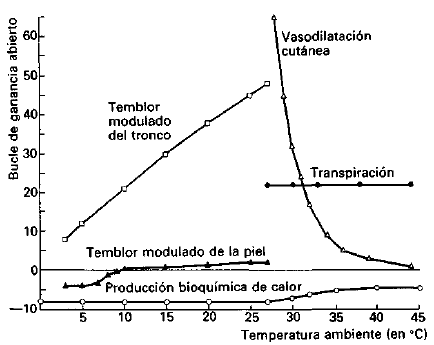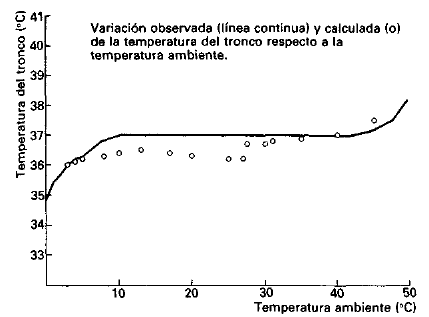|
El mantenernos
derechos hasta cuando nos empujan o la superficie en la que nos
sustentamos se mueve, como sucede en un autobús o en un barco; la
capacidad de andar o correr sobre terreno irregular sin caer; el que
nuestra temperatura corporal se mantenga dentro de unos estrechos
límites con independencia de la exterior, son ejemplos todos ellos
de procesos cibernéticos, procesos exclusivos de los seres vivos o
de las máquinas altamente automatizadas.
Poseemos además una pareja de órganos asociados al oído interno, cada uno de los cuales está provisto de una burbuja que, como la de un nivel, se mueve en el seno de un fluido registrando cualquier cambio en la posición de la cabeza. No olvidemos nuestros ojos, que nos informan de nuestra postura con relación al horizonte. El cerebro procesa todo este caudal de datos, normalmente a nivel inconsciente, y los compara con la postura que conscientemente pretendemos.
Si hemos
decidido permanecer erguidos a pesar del movimiento del barco, quizá
para contemplar a través de unos prismáticos el puerto que se aleja,
esta postura es el punto de referencia utilizado por el cerebro para
determinar de qué forma y en qué grado el balanceo del navío afecta
a nuestra posición. Los órganos sensoriales envían al cerebro un
continuo torrente de información y éste, a través de los nervios
motores, manda señales a los grupos musculares adecuados que,
mediante contracción o relajación, corregirán nuestras desviaciones
de la vertical.
Merece la pena que nos detengamos un poco más en los sutiles mecanismos gracias a los cuales podemos realizar algo tan sencillo como es permanecer de pie. Si, volviendo al barco, cuando la cubierta se inclina aplicamos una fuerza correctora demasiado grande, nos inclinaremos excesivamente en sentido opuesto y, si queremos compensar esta nueva desviación de la posición de referencia con demasiada brusquedad, nos veremos precipitados en el sentido de la oscilación original, lo que dará con nuestros huesos en la cubierta y nos hará abandonar el deseo de seguir de pie.
Estos "bandazos" aparecen con gran frecuencia en los sistemas cibernéticos: el "temblor intencional", signo importantísimo de ciertos estados patológicos humanos*, es una exacerbación de esta característica que conlleva grandes trastornos de la motilidad voluntaria.
* De las cerebelopatías y de la esclerosis diseminada, entre otros (N. del T.).
Si uno de estos infortunados pacientes intenta, por ejemplo, coger un lápiz, exagera a su pesar la intensidad del movimiento, lo que va seguido de una corrección también forzada que frustra en última instancia el propósito mencionado. No se trata por tanto, simplemente, de oponernos a una fuerza que intenta apartarnos de nuestra meta, sino que hemos de hacerlo con suavidad, precisión y firmeza.
Y todo esto, ¿qué relación tiene con Gaia?
Posiblemente muy
importante. Una de las propiedades más típicas de los seres vivos,
del más pequeño al mayor, es su capacidad para desarrollar, utilizar
y conservar sistemas que tienen a su cargo una determinada función y
la realizan mediante un proceso cibernético de tanteo. El
descubrimiento de un sistema de este género, que operase a escala
planetaria y cuya función fuera la instauración y el mantenimiento
de las condiciones físicas y químicas óptimas para la vida, sería
una convincente prueba de la existencia de Gaia.
La mayoría de los hogares poseen actualmente cocinas y planchas eléctricas, sistemas de calefacción y otros ingenios para los que es fundamental mantener un nivel térmico prefijado. El calor de la plancha ha de ser el suficiente para alisar sin quemar; el horno ha de calentar lo necesario, sin socarrar los guisos o dejarlos crudos, y la calefacción debe mantener una temperatura agradable en la casa, evitando tanto el excesivo frío como el demasiado calor.
Examinemos el horno más de cerca.
Consiste en un espacio más o menos paralepipédico, diseñado para conservar el calor, un cuadro de mandos y los elementos caloríferos encargados de transformar energía eléctrica en calor. En su interior hay un termostato, que es una clase especial de termómetro donde, a diferencia de los ordinarios, no se lee la temperatura en una escala visual, sino que, al alcanzar ésta un determinado nivel — fijado previamente desde un dial del cuadro de mandos conectado directamente con el termostato— provoca el salto de un interruptor.
Una característica esencial y quizá sorprendente de un horno bien construido en su capacidad de alcanzar temperaturas muy superiores a las necesarias para cocinar porque, de no ser así, el tiempo necesario para situarse en el nivel térmico preciso sería excesivamente largo. Si, por ejemplo, el dial se lleva a los 300° y se conecta el horno, los calefactores se ponen casi inmediatamente al rojo vivo y la temperatura del interior sube a toda velocidad hasta que llega a los 300° predeterminados: el termostato reconoce la cifra y corta el suministro de energía.
La temperatura, sin embargo, sube un poco más debido al calor que escapa de los elementos aún al rojo. Al enfriarse éstos, la temperatura desciende; cuando el termostato detecta que ha caído por debajo de los 300°, el interruptor salta nuevamente y la energía vuelve a fluir. Hay un breve período de ulterior enfriamiento mientras las resistencias se calientan de nuevo y el ciclo recomienza.
Vemos, por consiguiente,
que la temperatura del horno oscila algunos grados por encima y por
debajo de la temperatura deseada; este pequeño margen de error es un
rasgo típico de los sistemas cibernéticos. Como los seres vivientes,
buscan la perfección y se acercan a ella, pero nunca la alcanzan del
todo.
La abuela realizaba platos suculentos sin necesidad de utilizar estos artilugios equipados con termostatos, ¿no? En la época de nuestras abuelas, los hornos eran calentados mediante carbón o leña y con toda seguridad que si la abuela no se hubiera encargado de realizar las funciones del termostato, las tartas, en lugar de resultar esplendorosas obras de arte, habrían quedado siempre o bien quemadas, o bien amazacotadas y tristonas.
La abuela sabía reconocer e interpretar los signos que
indicaban una temperatura adecuada a cada plato, sabía cuándo debía
avivarse el fuego o cuándo era preciso amortiguarlo. El oído, el
gusto, el olfato y el tacto le indicaban cuándo todo iba saliendo
según lo previsto o si era necesario introducir algún cambio. Si los
ingenieros quisieran realizar hoy un horno tan eficiente como ella
tendrían que diseñar un robot abuelita a cuyo cargo quedara la
vigilancia de los aspectos mencionados.
Se trataba de una situación muy parecida a la de monsieur Jourdain, el aspirante a caballero de Moliere, que hablaba en prosa sin él saberlo. El larguísimo retraso del entendimiento de la cibernética es probablemente otra infeliz consecuencia de nuestro legado de procesos de pensamiento clásicos. En cibernética, la causa y el efecto dejan de ser patrón universal; es imposible establecer cuál se produce antes que el otro, y hasta la cuestión misma deja de tener importancia.
Los filósofos griegos abominaban de los
argumentos circulares tan firmemente como creían que la naturaleza
abominaba del vacío. Su rechazo de los razonamientos circulares, la
clave para entender la cibernética era tan erróneo como su
suposición de que el Universo estaba lleno de aire respirable.
Es evidente: cuando queremos entender el modo de funcionamiento de un sistema cibernético —hasta de un sistema tan primitivo como es el horno— el método analítico, el método de dividir en partes y estudiar cada una por separado, la esencia del pensamiento lógico en términos de causa y efecto, no nos lleva a ninguna parte. La clave para el entendimiento de los sistemas cibernéticos es tener muy presente que, como en el caso de la vida, son siempre superiores a la simple suma de sus partes constitutivas. Sólo son inteligibles en cuanto sistemas en funcionamiento.
De las posibilidades funcionales de un
horno desconectado o desarmado obtenemos una información equivalente
a la que nos proporciona el cadáver de alguien sobre la persona que
ese alguien fue una vez.
Lo que es más: tres
eones y medio han sido sin duda período suficiente para desarrollar
un sistema global de control altamente sofisticado. El examen del
sistema regulador de la temperatura corporal nos preparará
convenientemente para la clase de sutilezas que hemos de esperar, y
debemos buscar, cuando desentrañemos los mecanismos de regulación de
temperatura utilizados por Gaia.
La gráfica de la temperatura de un paciente suministra una reveladora aportación sobre la naturaleza de los invasores; determinados padecimientos poseen una pauta de temperaturas tan característica que su examen basta para formular el diagnóstico diferencial. Este es el caso, por ejemplo, de la fiebre ondulante, enfermedad cuyo nombre resulte sumamente expresivo. Aún hoy, sin embargo, los procesos mediante los cuales el cuerpo controla su temperatura son tan misteriosos para casi todos los médicos como para sus pacientes.
Tan sólo en los últimos años
algunos fisiólogos, haciendo gala de gran valor y energía mental,
han abandonado su práctica médica profesional para reeducarse como
ingenieros de sistemas. De este nuevo enfoque deriva el parcial
entendimiento que actualmente se tiene de los procesos,
maravillosamente coordinados, que regulan la temperatura corporal.
Más aún: estos 37° C se aplican únicamente
al conjunto cabeza-tronco, en cuyo interior se hallan casi todos los
sistemas importantes de la economía. Nuestros pies, manos y piel han
de soportar una amplia gama de temperaturas; hasta cuando se hallan
próximos a la congelación, están diseñados para funcionar con poco
más que algún estremecimiento de protesta.
El descubrimiento decisivo, escondido bajo una avalancha de observaciones científicas rutinarias acerca de la sudoración, el temblor y de los procesos relacionados con ellos resultó ser que la valoración cuantitativa de estas actividades ofrecía una explicación completa y convincente de la regulación de la temperatura corporal.
Nuestra capacidad de sudar o de temblar, de quemar alimentos o reservas grasas, de controlar la cantidad de sangre que afluye a nuestra dermis y a nuestras extremidades son todas ellas parte de un sistema cooperativo de regulación de nuestra temperatura torácico-cefálica frente a una gama de temperaturas ambientales cuyos límites inferior y superior son 0° y 40,5° C, respectivamente.
Cada animal se sirve de cada uno de estos procesos reguladores en medida diferente. Para el perro, por ejemplo, es la lengua el área principal de enfriamiento por evaporación, como cualquiera que haya visitado un canódromo puede confirmar. El hombre y otros animales se trasladarán de entornos más cálidos a otros de menor temperatura, o al revés, según convenga, en su incesante búsqueda del máximo bienestar. Si es necesario, se modifica el entorno local para reducir la exposición a límites soportables.
Nosotros construimos
casas y nos cubrimos con ropas; otros animales están cubiertos de
pelo y buscan o confeccionan madrigueras. Estas actividades
constituyen un mecanismo adicional de control térmico, lo que es
imprescindible cuando las condiciones externas sobrepasan los
límites de los sistemas reguladores internos.
Si el frío y los
temblores no fuesen desagradables no los estaríamos discutiendo,
porque nuestros antepasados remotos habrían muerto de hipotermia; y
si recordar esto parece demasiado obvio, merece la pena no olvidar
que C.S. Lewis lo encontró lo suficientemente importante para
nacerlo el tema de una de sus obras, The problem of Pain. Para mucha
gente el dolor es un castigo en lugar de un fenómeno fisiológico
normal.
Haremos bien en tener presentes estas palabras cuando pretendamos dilucidar si existe o no un proceso de regulación de la temperatura planetaria, mientras intentamos poner de manifiesto ese grupo, que no medio único, de mecanismos diseñados para controlar la temperatura global.
Los sistemas biológicos son intrínsecamente complejos, pero hoy pueden ser entendidos en términos de ingeniería cibernética, cuya teoría ha ido mucho más lejos de los primitivos mecanismos que regulan la temperatura de los electrodomésticos. Impulsados por nuestra acuciante necesidad de ahorrar energía quizá lleguemos algún día a poner a punto sistemas mecánicos tan sutiles y flexibles como sus contrapartidas biológicas.
El sistema calefactor doméstico, por
ejemplo, limitará su funcionamiento a las habitaciones donde haya
gente, apagando y encendiendo partes de sí mismo sin intervención
humana.
Como ya hemos dicho, para
entender el funcionamiento de un sistema cibernético el análisis de
sus partes por separado no suele ser de gran ayuda: a menos que
sepamos qué buscar, los métodos analíticos están condenados al
fracaso, ya sea en sistemas cibernéticos domésticos o planetarios.
Sabemos actualmente
que el riñón, de igual modo que el encéfalo, es un órgano
especializado en procesar información. Tiene a su cargo la
regulación de la salinidad de la sangre, entre otras tareas; para
cumplir este cometido, reconoce y acepta o rechaza incontables iones
por segundo. Obtener este conocimiento no ha sido fácil y todavía
puede tener más dificultades desenredar el enrevesado sistema que
cuida de la regulación global de la salinidad y la quimiostasis.
En cuanto al horno,
podríamos
modificar la temperatura ambiente conectándolo primero en una cámara
frigorífica y luego en una cámara caliente, ambientes donde
tendríamos
oportunidad de determinar el punto en el que las condiciones
externas
empiezan a repercutir en la temperatura interior, viendo también
hasta
donde afectaban al suministro de energía estas modificaciones
ambientales.
El desarrollo de esta técnica es equiparable a la evolución experimentada por los sistemas de estudio de las criaturas vivas. Hasta hace bien poco las matábamos y las disecábamos in situ; posteriormente, se llegó a la conclusión que era más conveniente capturarlas con vida y estudiarlas en los zoos. Hoy preferimos observarlas en sus habitats naturales.
Los métodos de esta índole, los más civilizados, no son aún generales, desgraciadamente. Quizá se utilicen en estudios de campo, pero la agricultura sigue perjudicando a los animales con demasiada frecuencia, porque aunque no los daña directamente, destruye sus habitats para satisfacer nuestras necesidades reales o imaginarias. Muchos a quienes repugnan los sangrientos resultados de la escopeta del cazador o de los dientes del sabueso, gentes sensibles y compasivas, se muestran indiferentes, o casi, ante el desahucio y la muerte que la excavadora, el lanzallamas y el arado acarrean a nuestros congéneres de Gaia al destruir sus habitats.
Tan normal es entre nosotros
aceptar el genocidio mientras condenamos el asesinato, combatir
contra los mosquitos y tragarnos los camellos, que bien podríamos
preguntarnos si esta conducta híbrida constituye una característica
paradójica que, como el altruismo, favorece la supervivencia de la
especie.
Reexaminemos, pues, nuestro horno eléctrico desde el punto de vista de un ingeniero, dado que la descripción de su funcionamiento ofrece el contexto adecuado para explicar el significado de términos cibernéticos tales como "realimentación negativa". Nuestro horno es una caja hecha de acero y cristal, envuelta en fibra de vidrio u otro material aislante similar para impedir que el calor escape demasiado rápidamente, al tiempo que asegura una temperatura moderada en sus paredes externas.
Las internas están recubiertas de calefactores eléctricos; el interior también alberga el correspondiente termostato. En el horno que describíamos antes, el termostato era muy tosco, no iba más allá de un interruptor diseñado para desconectar el aporte de corriente eléctrica cuando se alcanzaba la temperatura deseada. El que examinamos ahora es un modelo mejor, con un diseño que lo hace más apropiado para su utilización en un laboratorio que en una cocina.
En lugar de un interruptor de
apagado-encendido para controlar el nivel térmico, tiene un sensor
de temperatura, mecanismo que genera una señal proporcional al calor
alcanzado. La señal no es otra cosa que una corriente eléctrica lo
bastante potente para activar un relé térmico, pero ni por asomo lo
suficiente para tener algún efecto sobre la temperatura del horno.
Es un circuito que no transmite energía, sino información.
Como la señal emitida por el sensor aumenta en proporción directa a la temperatura del horno no puede ser conectado directamente al amplificador; de hacerlo así, no habríamos obtenido un horno con control de temperatura, sino un horno candidato al más completo desastre cibernético, un ejemplo práctico de lo que los ingenieros denominan "realimentación positiva".
Al subir la temperatura del horno, los elementos
calefactores generarían cada vez más calor, estableciéndose un
círculo vicioso, que terminaría por convertir el interior en un
infierno en miniatura si no se ha intercalado en el sistema algún
tipo de fusible que cortara el suministro de electricidad.
En el
horno que estamos considerando, la realimentación negativa y la
positiva vienen dadas, sencillamente, por el orden de los dos cables
que salen del sensor de temperatura.
Es obvio lo conveniente de la realimentación positiva en ocasiones, cuando, por ejemplo, se trata de restablecer una temperatura normal tras un enfriamiento repentino. Cuando se ha logrado el propósito apetecido, la realimentación negativa vuelve a tomar las riendas. El horno de la abuela, que perdía temperatura cada vez que ésta abandonaba la cocina, se denomina de "bucle abierto".
No mentiríamos si
afirmáramos que la parte más importante de nuestra búsqueda de Gaia
está ligada a la elucidación de si una característica de la Tierra,
tal como su temperatura de superficie, viene determinada por el azar
o si bien la mano de Gaia se deja sentir a través de un control
ejercido mediante realimentación positiva o negativa.
Si alguien
que viaja en coche tiene la sensación de que el conductor circula
excesivamente deprisa y exclama "frena, vas demasiado rápido",
utiliza realimentación negativa (suponiendo que quien conduce preste
oídos al requerimiento del pasajero; si las relaciones entre ambos
no son todo lo cordiales que debieran, a mayor insistencia del
pasajero más acelerará el conductor, produciéndose,
consiguientemente, un caso más de realimentación positiva).
El exquisito porte, la casi ingravidez que exhibe una "ballerina assoluta" derivan de la interacción precisa y sutil de fuerza y contrafuerza, interacción perfectamente ajustada en el tiempo y en el espacio. Un defecto corriente de los sistemas humanos es la aplicación retrasada o precoz del esfuerzo corrector de la realimentación negativa.
Pensemos, por ejemplo, en el aprendiz de
conductor que, a consecuencia de percibir con retraso la necesidad
de corregir su dirección, lleva el coche de lado a lado de la
calzada a golpes de volante, en la tambaleante marcha del ebrio
hacia el farol hasta que éste "salta y le golpea": el alcohol enlentece sus reacciones impidiéndole evitarlo a tiempo.
La única diferencia entre los sistemas vivos y los inertes reside en su grado de complejidad; según aumenta la complicación y las posibilidades de los sistemas mecánicos, esta distinción se difumina progresivamente. Si hemos logrado ya la inteligencia artificial o hemos de esperar todavía es materia de discusión. Entretanto, no podemos olvidar que, como la misma vida, los sistemas cibernéticos pueden constituirse a consecuencia de una cadena fortuita de acontecimientos: todo lo que se necesita para ello es abundancia de materias primas a partir de las cuales pueda construirse el sistema y de energía libre para hacerlo funcionar.
El nivel de agua de muchos lagos naturales es notablemente independiente del caudal de los ríos que a ellos llegan; tales lagos no son otra cosa que sistemas de control inorgánicos naturales. Existen porque el perfil del río que los drena es tal que una pequeña modificación de la profundidad produce un cambio considerable en el volumen de la corriente, lo que implica que la profundidad del lago está controlada por un bucle de realimentación negativa de elevada ganancia.
No debemos suponer que,
aunque los sistemas abiológicos de esta clase puedan funcionar a
escala planetaria, son productos deliberados de Gaia, ni descartar,
por otra parte, que su aparición y desarrollo cumpla alguna función
gaiana.
Si
damos con pruebas bastantes de que existen sistemas de control
planetarios cuyos componentes son los procesos activos de animales y
plantas y que poseen la capacidad de regular el clima, la
composición química y la topografía de la Tierra, estaremos en
posición de substanciar nuestra hipótesis y formular una teoría.
|