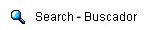|

por Federico Kucher y Taroa Zúñiga
02
Octubre 2018
del
Sitio Web
CELAG
|
Taroa Zúñiga
Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela.
Actualmente cursando la Maestría en Estudios del discurso de la
misma universidad. Investigadora del Colectivo / Cooperativa
Ejército Comunicacional de Liberación (Venezuela). Militante
feminista, fundadora del colectivo Faldas en Revolución (ahora RIAS,
Red de Información por el Aborto Seguro) parte de la Escuela de
Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias.
Federico Kucher
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster
en Desarrollo Económico en la
Universidad
Nacional de San Martín
|

El lunes 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia
(CIJ)
dio a conocer el fallo sobre la demanda presentada por el Estado
Plurinacional de Bolivia en contra de Chile.
La acción judicial
instaurada en La Haya tenía como objetivo final recuperar la salida
boliviana al océano Pacífico, perdida en una guerra de finales del
siglo XIX.
El fallo determinó que
Chile no tiene obligación de negociar, pero,
"se invita a ambos
países a dialogar".
En el plano jurídico,
esto plantea un escenario similar al que existía antes de que
Bolivia interpusiera la denuncia, puesto que el diálogo entre partes
se viene dando desde 1923.
En lo político, la
declaración apunta directamente en contra de la popularidad de
Evo Morales (que hasta ahora personificaba la posible salida al
mar para Bolivia, elemento clave en el tema electoral), a la vez que
impulsa la figura de Sebastián Piñera.
Desde un punto de vista internacional, en el que se enfrentaban la
'diplomacia de los pueblos' citada por Bolivia, con los escenarios y
derechos del statu quo señalados por Chile.
La Corte va de la mano
del discurso hegemónico:
al mantener las
condiciones generadas por la guerra, sostiene la desigualdad
generada por la fuerza, validándola como elemento generador de
derechos.
Según lo expresado por el
presidente chileno en reunión de alto nivel, su Gobierno analizaba,
entre más de cinco opciones de fallos, tres escenarios como los más
posibles y determinantes: [i]
-
que se rechazara
de plano la petición boliviana
-
que se aceptara
de plano la petición boliviana
-
que se instara a
las partes a negociar de buena fe - como en teoría ha
sucedido hasta ahora...
La particularidad de esta
tercera opción (que era la más esperada, según lo posicionado por la
prensa de ambos países) es que este diálogo podía suceder sin o con
resultados predeterminados.
En realidad, lo que
jurídicamente podía determinar el Tribunal Internacional, no era si
Chile debía o no otorgar una salida al mar, sino si el diálogo debía
tener un resultado predeterminado como consecuencia de "derechos
expectaticios" [ii] o dependería de la dinámica de las
partes.
La resolución final, que
desde el Gobierno chileno ha sido analizada como la primera de las
tres opciones planteadas por Piñera y desde el Gobierno boliviano
como la tercera, lo que establece es la nulidad de estos derechos.
La guerra por
recursos para la guerra
El 14 de febrero de 1879, con el desembarco de fuerzas chilenas en
el puerto boliviano de Antofagasta, se da inicio a la "Guerra
del Pacífico", también conocida como "Guerra del salitre"
o "Guerra de los 10 centavos".
El conflicto que enfrentó
a la República de Chile con Perú y Bolivia, tuvo como finalidad el
control de la extracción y comercialización del salitre, mezcla de
nitratos (de sodio y de potasio) ampliamente utilizada como
fertilizante y esencial en la fabricación de pólvora, dinamita y
otros explosivos.
La explotación del
salitre de Antofagasta realizada por empresas chilenas, estaba
prevista y normada por un tratado limítrofe de 1874 que, entre otras
cosas, prohibía expresamente la instauración de nuevos impuestos o
el aumento de los ya existentes.
El establecimiento de un gravamen a la extracción, conocido como
'impuesto de los 10 centavos', fue protestado por Chile y asumido
como un desconocimiento de lo pactado en 1874.
Lo anterior, así como la
existencia secreta de un tratado de alianza defensiva entre Bolivia
y Perú, desencadenó la guerra que, tras cuatro años de
confrontación, llevó a la instauración de nuevas fronteras entre los
tres países.
Las negociaciones para
superar el conflicto duraron más de veinte años, concretándose en
los Tratados de Paz y Amistad (1904
con Bolivia y
1929 con Perú).
El capítulo dos del Tratado de Paz y Amistad de 1904 contempla que,
"[…] quedan
reconocidos de dominio absoluto y perpetuo de Chile los
territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2° del
Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884",
...capítulo reafirmado en
un acta aclaratoria fechada el 15 de noviembre de 1904 en el que el
representante boliviano,
"[…] debidamente
autorizado por su Gobierno, no tenía inconveniente para hacer la
declaración pedida por el señor Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, esto es, que el Gobierno de Bolivia
reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en el
territorio situado entre los paralelos 23 y 24 de latitud
meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la
República Argentina".
Pese a la firma del
Tratado, Chile y Bolivia continuaron sosteniendo conversaciones y
negociaciones tendientes a ofrecer una salida soberana al mar a
favor de Bolivia.
Desde 1923 en adelante,
el Estado boliviano ha solicitado,
-
la revisión y/o
modificación del Tratado
-
la intervención
de organismos internacionales - de la Sociedad de las
Naciones y, posteriormente, de la OEA - para la anulación
del Tratado
-
la intervención
de la Corte Internacional de Justicia para obligar al Estado
chileno a otorgar a Bolivia una salida soberana al mar
La demanda
El 23 de marzo de 2011 en la conmemoración por el aniversario de la
Guerra del Pacífico (día del mar en Bolivia) el presidente Evo
Morales anunció que Bolivia acudiría ante los tribunales
internacionales.
Esta estrategia jurídica
se soporta en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de
Bogotá) y se basa en el supuesto de que - a partir de los intentos
de negociación bilateral entre representantes de ambos países -
Bolivia habría adquirido "derechos expectaticios" sobre el mar en
disputa.
El objetivo del Pacto de Bogotá [iii] es,
"imponer una
obligación general a los signatarios para resolver sus
conflictos a través de medios pacíficos.
También se les obliga
a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos
antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones".
En abril de 2013, Bolivia
retiró su reserva al Tratado internacional suscrito el 30 de abril
de 1948 por la mayoría de los países americanos reunidos en la IX
Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá (Colombia), y aceptó
su vigencia plena para el tratamiento de sus asuntos.
Esto llevó a que Chile
tomara la misma decisión. El paso le permitió a Bolivia plantear la
demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia.
A la luz del derecho internacional público, las declaraciones
(incluso las unilaterales) que otorgan derechos a otros Estados son
irrevocables y crean obligaciones.
Así las cosas, la demanda
boliviana ante la Corte Internacional de Justicia busca conciliar el
pacta sunt servanda emanado del
tratado de 1904 (que determina que todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe), con el
promissio est servanda (que exige el cumplimiento de lo
prometido).
La demanda buscaba, en
concreto, que se declarara,
"que Chile tiene la
obligación de negociar con Bolivia, de buena fe, pronta y
formalmente, en un plazo razonable y efectivamente, con el fin
de alcanzar un acuerdo que le otorgue una salida plenamente
soberana al Océano Pacífico".
La respuesta chilena a la
demanda fue considerar que no había nada que discutir porque el
asunto estaba plenamente resuelto por el Tratado de 1904 y, en
consecuencia, el alegato boliviano violaba el principio de pacta
sunt servanda.
Bolivia, en su
argumentación, fue enfática en afirmar que respetando el pacta
sunt servanda no buscaba el desconocimiento de lo acordado en
1904, sino el reconocimiento del promissio est servanda que
determina que,
"lo que se pacta se
cumple y lo que se promete también se cumple".
El fallo emitido
determina que, en este caso, el principio que prima es el pacta
sunt servanda.
Lo pactado queda,
entonces, por encima de lo prometido.
El factor
económico
Más allá de principios jurídicos involucrados, hay un factor clave a
considerar:
los impactos
económicos que tendría una salida al mar para el país andino.
A pesar de que el fallo
de la Corte no podía obligar a que Chile otorgara una salida al mar,
un fallo positivo a Bolivia hubiese abierto la posibilidad de que -
en el proceso de negociación bilateral - los resultados también le
beneficiaran, con consecuencias económicas sumamente positivas
signadas por:
Los beneficios de
contar con puertos propios resultan innumerables y se
concentran, por caso, en la reducción de los costos tanto para
el envío como la recepción de mercadería del mundo.
Bolivia paga un flete
(costos de logística y distribución) muy por encima respecto de
las cifras que se computan en otras economías de la región con
salida al mar.
Una de las estimaciones más importantes es la de cuánto
aumentaría el Producto Bruto Interno del país. Las estimaciones
indican que el país podría agregar a su crecimiento un extra de
1,5% PIB año a año. [iv]
La situación de
mediterraneidad de Bolivia le genera una pérdida potencial de
hasta 1.500 millones de dólares anuales. La cifra no es menor si
se considera que el PIB total de Bolivia se ubica en torno a los
35 mil millones de dólares.
Sobre
'vencedores' y 'vencidos'
A pesar de que la campaña impulsada por los conglomerados mediáticos
internacionales y - especialmente - por la prensa chilena busca
presentar el fallo de la Corte de La Haya como una victoria del
Estado actual chileno por sobre el boliviano (del Gobierno de Piñera
sobre el Gobierno de Evo), el párrafo 176 del informe emitido no
impide a ambas partes continuar un diálogo de buena voluntad.
Esto plantea el punto
clave del asunto:
la Corte valida las
condiciones previas a la denuncia, esto es, los resultados de la
Guerra del Pacífico, o sea, la guerra como elemento válido para
la generación de derechos.
Este principio no es
novedoso:
entre otras cosas,
bajo esta lógica se han establecido todas las fronteras.
Por ahora, Bolivia
mantiene su disposición al diálogo. Chile mantiene su histórica
indisposición.
Ante la perspectiva
bilateral, la novedad que queda por esperarse es que Chile logre
romper con el bipartidismo y - en algún momento - Bolivia cuente con
un interlocutor que presente una nueva opción de negociación,
diferente a la que hasta ahora han ofrecido tanto la Concertación
como la derecha, una versión a conveniencia del lema tallado en el
escudo nacional:
sobre la salida al
mar para Bolivia, Chile prefiere omitir la razón y apoyarse en
la fuerza.
Referencias
-
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-pide-posponer-debate-pacto-bogota/330763/
-
Los "derechos
expectaticios" tienen como fundamento las diversas
oportunidades en que Chile a ofrecido negociar la salida al
mar para Bolivia (1895, 1920,1923, 1926, 1950, 1953,1961,
1975, 1986 y 2006)
-
Es uno de los
tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ)".
-
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Como-afecta-a-Bolivia-no-tener-salida-al-mar-20170322-0035.html
|