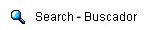|
por María Victoria
Murillo y Steven Levitsky del Sitio Web NUSO
Las convulsiones latinoamericanas muestran los límites de sus instituciones democráticas para canalizar el conflicto político y, como se vio en Bolivia,
el riesgo de la
tentación militar.
Sudamérica cerró 2019 con meses convulsionados, que nos mostraron los límites de sus instituciones democráticas para canalizar el conflicto político.
Las protestas callejeras contra las instituciones gubernamentales de la zona andina señalaron la incapacidad de las instituciones políticas para procesar los conflictos que dividen a esas sociedades.
Sin embargo, solo en Bolivia las protestas dieron lugar a una finalización anticipada del mandato presidencial.
En este caso, la decisión del presidente Evo Morales de ignorar tanto la prohibición constitucional como el resultado de un plebiscito que le negaban la posibilidad de presentarse a una tercera reelección incentivó la movilización de la oposición, ante las sospechas de manipulación provocadas por una interrupción del conteo rápido de votos.
A las protestas
callejeras se sumaron un acuartelamiento policial y la "sugerencia"
militar de que el presidente renunciara. Ante esas circunstancias,
Morales partió al exilio dos meses antes de terminar su mandato.
Más aún:
Si la acción de los militares bolivianos estuviera señalando un retorno de los ejércitos latinoamericanos al papel de árbitros políticos que los caracterizó durante la mayor parte del siglo XX, estaríamos frente a un fenómeno cuyos riesgos no pueden subestimarse.
La posibilidad de golpear la puerta de los cuarteles ofrece una alternativa a la negociación democrática. Esto reduce los incentivos de los políticos para buscar compromisos y para invertir en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Es decir, se podrían
volver a generar ciclos de inestabilidad institucional como el que
experimentó la propia Bolivia entre 1920 y 1980, periodo en el que
sufrió 13 golpes militares.
Es por ello que el riesgo de un retorno al arbitraje militar significaría echar por la borda el esfuerzo de construcción democrática que, con zigzagueos, encararon la mayor parte de los países de la región en las últimas décadas.
Esta posibilidad es especialmente preocupante dado el aumento en el apoyo de la opinión pública a los militares.
Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt, el promedio de apoyo a los golpes militares en América Latina es 39% en respuesta al incremento del crimen, y 37% como reacción al aumento en la corrupción. 1
Más aún, el creciente
prestigio de las Fuerzas Armadas contrasta con el desprestigio de
los partidos políticos en la opinión pública regional.
Es por ello importante entender las limitaciones que han tenido los golpes contra gobiernos populistas que habían sido elegidos por mayorías para reducir la polarización que los precede. Cuando los militares se vuelven árbitros de los conflictos políticos en sociedades polarizadas, el resultado suele ser una agudización de los conflictos políticos.
Es decir, los golpes contra gobiernos populistas suelen atizar la polarización y generar persecuciones que dividen a la sociedad y dificultan el establecimiento tanto de compromisos políticos como de democracias efectivas.
Aunque aún están por
verse las consecuencias del golpe en Bolivia, el grado de
revanchismo mostrado en el corto plazo por el gobierno de Jeanine
Áñez, que reemplazó al de Morales, es preocupante.
Pensando en la
experiencia latinoamericana contemporánea y en el contexto
internacional que la rodea, concluimos llamando la atención sobre
los riesgos potenciales que implica un retorno a la tentación
militar.
La candidatura de Morales para una tercera reelección ignoró no solamente una prohibición constitucional, sino también el resultado negativo de un referéndum que él mismo había convocado para acabar con ese límite.
Más aún, el mecanismo para eludir el resultado electoral fue apelar a un fallo judicial absurdo que declaraba que ese límite era una contravención a sus derechos como ser humano, que incluían elegir y ser elegido - un argumento que no es la primera vez que se utiliza en la región.
En este contexto, cuando el recuento provisional de votos de la elección presidencial fue interrumpido con Morales por debajo de los diez puntos de diferencia con su contrincante más votado, lo que forzaba una segunda vuelta electoral, sus opositores comenzaron a denunciar fraude.
En el recuento definitivo dado a conocer al día siguiente, la diferencia se había ampliado lo suficiente como para evitar la segunda vuelta, donde las encuestas sugerían la probabilidad de una derrota de Morales.
La movilización de la oposición con eje en Santa Cruz y Potosí estalló denunciando fraude electoral.
Cuando dos semanas después la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció en un informe que había encontrado irregularidades electorales y Evo Morales ofreció llamar a nuevas elecciones con una nueva autoridad electoral, su oferta no encontró eco en la oposición:
En ese momento, el Ejército "sugiere" la renuncia de Morales.
Es decir, ante una
Policía y Fuerzas Armadas que abandonaron su subordinación al
presidente, este se vio forzado a renunciar, lo que nos lleva a
clasificar este episodio como golpe militar. No son las
características del gobierno de Morales, sino la forma en que
terminó, las que nos inducen a esta clasificación.
En Ecuador en 2000, en Venezuela en 2002 y en Honduras en 2009, sectores de la oposición también aplaudieron intervenciones militares de diferente signo político porque percibían a los gobiernos en el poder como ineptos, corruptos o autoritarios.
En los casos de Venezuela, Honduras y Bolivia, además, donde los gobiernos en el poder eran o son populistas, la oposición aplaudió la intervención militar como un mecanismo democrático.
Salvo excepciones, sin embargo, los golpes militares no tienen resultados democratizadores.
Y esas excepciones ocurren generalmente en dictaduras conservadoras, como el golpe contra el general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1958) o contra el general Alfredo Stroessner en Paraguay (1989).
Los golpes contra gobiernos populistas elegidos por amplias mayorías, incluso si esos gobiernos mostraron tendencias autoritarias que erosionaron la democracia, generalmente incentivan la polarización, provocan represión, generan mayor inestabilidad política e instalan líderes que suelen aprovechar su acceso al poder para establecer medidas revanchistas hacia sus antecesores.
Estas dinámicas suelen generar no solo una gran volatilidad en las políticas públicas, sino también persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores.
Si estos se radicalizan y
se movilizan contra las nuevas autoridades, la consecuencia es una
espiral de violencia y radicalización que difícilmente genere las
condiciones para el establecimiento de una democracia estable.
Pese a que inició su carrera gracias a un golpe militar y en un gobierno de facto, Perón había sido elegido en 1946 como candidato de una coalición política que incluía a los sindicatos y representaba a la clase obrera. Sus políticas sociales y laborales generaron pasión entre sus seguidores, quienes se beneficiaron con pensiones, acceso a salud, educación, vivienda y vacaciones.
Esa misma pasión, pero de dirección opuesta, caracterizaba a sus detractores, que lo acusaban de introducir el culto a la personalidad, límites a la libertad de prensa y restricciones al disenso, y de imponer la obligación a todos los funcionarios públicos de pertenecer al partido peronista.
Estos sectores aplaudieron el golpe militar de 1955, muchos de ellos esperando una transición democrática como la que anunciaba el general Eduardo Lonardi cuando ,
Sin embargo, el gobierno
que siguió fue brutal en su represión de cualquier cosa asociada al
peronismo, además de revertir muchas de sus políticas públicas.
Sin embargo, como es
sabido, los esfuerzos por desperonizar Argentina (y
especialmente los sindicatos) fracasaron, y el juego imposible de
una mayoría peronista que no podía participar electoralmente dada la
proscripción de su partido solo dio lugar a más golpes militares y a
mayor inestabilidad política en los años subsiguientes (agudizada
por las intervenciones de Perón desde el exilio).
El gobierno que lo reemplazó, liderado por la senadora Áñez, ha impuesto un gabinete dominado por conservadores del Oriente boliviano.
Estos rechazan el indigenismo que marcó al gobierno anterior, que ha sido reemplazado por una extrema religiosidad 'cristiana' - el golpe fue caracterizado como un, Inicialmente, la respuesta a la reacción de los seguidores del Movimiento al Socialismo (mas) fue una brutal represión que produjo 30 muertes, acompañada por un giro dramático en las políticas simbólicas.
Después de un acuerdo con el mas, que sigue controlando el Parlamento, para llamar a nuevas elecciones sin la participación de Morales, el nuevo gobierno ha pedido la captura del ex-presidente, refugiado en Argentina, bajo la acusación de sedición y terrorismo, y ha perseguido a muchos de sus seguidores.
El gobierno mexicano ha protestado incluso por el "asedio" a su embajada en Bolivia por fuerzas de seguridad que buscan la captura de políticos a los que ya se les ha otorgado asilo.
Aunque la participación del mas en las elecciones de mayo próximo abre la posibilidad de escapar a los peores legados de los golpes antipopulistas, no pareciera reducir el nivel de polarización, cuyas consecuencias de largo plazo son preocupantes.
Hay por lo tanto incertidumbre sobre el futuro de Bolivia, pero incluso de ser exitoso el retorno a la democracia, la carta militar ha retornado al mazo y puede ser jugada en el futuro. Esto cambia las opciones de los actores políticos, lo que, sumado a la creciente polarización, genera la amenaza de un retorno al pretorianismo en lugar de a una democracia estable.
La experiencia reciente
de Honduras es importante como punto de comparación.
Aunque provenía de un partido tradicional, Zelaya giró hacia la izquierda acercándose al gobierno de Hugo Chávez y se sumó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Su creciente populismo y sus políticas redistributivas asustaron a la elite hondureña.
Cuando Zelaya intentó hacer un referéndum para consultar sobre una reforma constitucional que facilitaría la reelección presidencial (que la Constitución no permite modificar por los procedimientos de reforma), en contra del Congreso y la Corte Suprema, la reacción de la elite fue recurrir a los militares, que terminaron su mandato y lo exilaron.
Aunque los gobiernos de la región, e incluso el de Estados Unidos, denunciaron el golpe de Estado, la oposición de la elite a Zelaya era firme y no sucumbió a la presión internacional.
Pese a los argumentos esgrimidos, este golpe no trajo como consecuencia una democracia estable.
Tanto los seguidores de Zelaya como la izquierda fueron reprimidos. La elección de 2010, ganada por el candidato liberal Porfirio Lobo, es considerada competitiva, pero el régimen demostró una creciente erosión democrática.
El sucesor de Lobo,
Juan Orlando Hernández, de forma similar a Morales, ignoró la
prohibición constitucional de la reelección y apeló a un dudoso
fallo judicial de una Corte Suprema aliada para presentarse
nuevamente como candidato presidencial en 2017.
Sin embargo, el apoyo de los militares ahora politizados (y del gobierno de Donald Trump) le permitió a Hernández seguir en el poder pese al aumento de la represión y la dirección claramente autocrática que tomó Honduras.
El golpe militar que acabó con el populismo incipiente no redujo la polarización ni resultó en el establecimiento de una democracia estable.
Estos legados son
preocupantes para el caso de Bolivia.
Recordemos que los países latinoamericanos se caracterizaron por la inestabilidad política desde la independencia hasta finales del siglo XX. En ese periodo, la intervención militar era habitual y la amenaza de intervención era una potente arma disuasiva para los actores políticos.
En la mayoría de los países de la región, las Fuerzas Armadas eran árbitros de los conflictos que dividían a sus sociedades.
Las intervenciones militares no solamente interrumpían los procesos democráticos, sino que también reducían los incentivos para invertir en la construcción de instituciones políticas, ya que el recurso a los cuarteles aparecía a menudo como una mejor opción para modificar el equilibrio de poder político.
Es decir, los golpes
militares no solamente afectan a las instituciones democráticas en
el corto plazo, sino que también tienen efectos de largo plazo que
las hacen más débiles y generan por ello incentivos para volver a
recaer en la intervención de las Fuerzas Armadas.
Si ante la polarización los políticos sucumben a la tentación militar, es más difícil construir instituciones democráticas.
Este es un momento crucial para la región. Las democracias latinoamericanas no son ya tan jóvenes y ante el proceso de desaceleración económica han demostrado claras limitaciones para dar las respuestas que pretende la ciudadanía.
Con una opinión pública
descontenta con la elite política, a la que en muchos casos respeta
menos que al Ejército, y en un contexto de protestas crecientes y
dificultad para mantener el orden, la tentación militar pareciera
aumentar y, con ella, los riesgos para la estabilidad democrática en
la región.
En la segunda mitad de 2019, con economías en recesión como la Argentina o con crecimiento mínimo como la de Uruguay, la polarización en estos países se expresó electoralmente y sin violencia.
En ambos casos el resultado fue una alternancia en el poder (con balotaje en el caso de Uruguay).
En ambos casos, las elecciones permitieron a la ciudadanía la promesa de un cambio sin necesidad de protestas en las calles y sin el recurso a los militares.
En ambos casos, estos no
han sido una opción para los actores políticos tras las últimas y
sangrientas dictaduras vividas por ambos países, que en el caso
argentino incluyeron una derrota militar frente a las tropas
británicas en las islas Malvinas.
La experiencia de la crisis argentina de 2001 es un buen ejemplo de un país donde el gran descontento con el sistema político se resumía en la frase de una ciudadanía demandando "Que se vayan todos", pero donde esa demanda no resultó en los militares ocupando el vacío político.
En el caso argentino, el repudio popular a la intervención militar como consecuencia de la última dictadura y el costo de la justicia transicional para los militares han sido claves para explicar por qué la clase política no recurre al Ejército y por qué este tampoco se quiere inmiscuir en las crisis políticas.
Después de la sucesión de golpes militares que se inició con el derrocamiento de Perón en 1955 y que culminó en los años 70 con la dictadura más violenta de la historia argentina, la que también llevó al país a una derrota militar en la Guerra de Malvinas, la opinión publica dejó de confiar en las Fuerzas Armadas.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos y los reportes sobre la brutal represión y sobre el fiasco militar que se hicieron públicos durante el primer gobierno democrático informaron a la sociedad sobre el fracaso de las Fuerzas Armadas en el poder.
Esto facilitó la emergencia de un consenso social y político opuesto a la intervención militar que atraviesa a los partidos políticos.
Pese a varios levantamientos militares para resistir a la justicia transicional que investigó las violaciones a los derechos humanos y a los vaivenes que estos generaron, el consenso político no cambió respecto a las intervenciones militares y los políticos se resistieron a golpear las puertas de los cuarteles a pesar de las profundas crisis que en periodos anteriores hubieran resultado en el llamado a las Fuerzas Armadas.
En 1989, la combinación de hiperinflación y saqueos fue resuelta a través del adelantamiento de las elecciones y el traspaso anticipado del poder al nuevo gobierno, pero sin recurrir a los militares.
Doce años después, un colapso de la economía que llevó a la mitad de la población a la pobreza y a la Argentina a un default de su deuda generó una rebelión popular masiva contra la clase política.
La renuncia del presidente y del vicepresidente complicaron la sucesión en democracia, como quedó demostrado con la sucesión de presidentes que tuvo el país a principios de 2002.
Sin embargo, el Congreso
finalmente designó a un sucesor aceptado por todos los partidos, que
terminó el mandato presidencial dando muestras de una creatividad
democrática que eludía la tentación militar.
Sin Fuerzas Armadas a las que apelar, los políticos panameños se vieron obligados a recurrir a los procedimientos electorales para resolver sus conflictos.
Esta limitación los obligó a invertir en las instituciones democráticas. La democracia panameña ya ha cumplido 30 años, que es el periodo democrático más largo de su historia.
Es decir, al cerrarse la
puerta a la intervención militar, se favorecen las condiciones para
la consolidación democrática.
Al cerrarse esta alternativa, el sistema político se fortalece porque sus protagonistas se ven obligados a aprender cómo canalizar soluciones para los conflictos sociales por medio de la negociación y el compromiso democrático, incluso cuando estos se agudizan, como está ocurriendo ahora en la región.
En el caso de los golpes contra gobiernos populistas, incluso cuando estos ya habían demostrado tendencias autocráticas y desdén por las instituciones democráticas, la intervención militar tiende a agudizar la polarización en el largo plazo.
Es difícil por ello que
emerja una democracia estable, ya que los profundos conflictos
sociales no se resuelven y no se establece un consenso sobre cómo
dirimirlos excluyendo la tentación militar.
Como quedó en evidencia en el caso boliviano, la región no tuvo el protagonismo necesario para controlar la crisis y la mayoría de los gobiernos reaccionaron en función de sus propias dinámicas políticas.
La reacción estadounidense siguió también ese patrón:
El contraste con la
reacción del gobierno de
Barack Obama ante el golpe en
Honduras muestra la importancia de la política interna
estadounidense para comprender la realidad latinoamericana.
Referencias
|