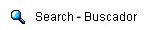|

por Humberto Márquez
24 Octubre
2019
del
Sitio Web
IPS

"Todos Unidos, no más abuso. Chile despertó",
una de las pancartas improvisadas con que
manifestantes chilenos pacíficos llenan calles de Santiago
pese a la presencia del Ejército y el toque de queda.
Analistas locales califican las movilizaciones como
una primavera social, en coincidencia con la primavera austral
iniciada a fines de septiembre.
Crédito: Cortesía de Mauricio Arriagada/Flickr
Indignación y rabia
contra élites que se alejan de sus bases sociales, incumplen
promesas democráticas y aplican ajustes sobre las mayorías han
animado la ola de manifestaciones populares que estremecieron este
octubre a varios países
de América Latina.
Las protestas callejeras multiplicadas en Ecuador, Chile, Haití y
Bolivia,
"tienen un sustrato
en la insatisfacción de la mayor parte de la población, muy
perjudicada por las políticas que adelantan las élites", dijo a
IPS el argentino Andrés Serbin, presidente de la académica
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
A su vez, la violencia
que ha acompañado esas manifestaciones, de parte de quienes
protestan y de las fuerzas que las reprimen, muestra que,
"los espacios
cívicos, institucionalizados, cada vez son más restringidos y
reprimidos, y la gente no ha podido organizarse, lo que abre
campo a la anarquía", observó Serbin desde Buenos Aires.
En Ecuador, el 1
de octubre el presidente reformista Lenín Moreno lanzó un
paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI),
con fuertes alzas en los precios de los combustibles al eliminarse
subsidios, desatando dos semanas de protestas que incluyeron el
asedio a los poderes públicos por miles de indígenas que
convergieron sobre Quito, la capital.
En el balance de las protestas y su represión quedaron ocho muertos,
1 300 heridos, más de 1 000 detenidos, según la Defensoría del
Pueblo, y la decisión de Moreno de revocar el decreto con los
ajustes y entablar un diálogo con los movimientos indígenas y otros
opositores.
El transporte también disparó
la protesta en Chile.
El pasaje en el metro
(tren subterráneo) de Santiago subió unos pocos centavos de dólar el
6 de octubre, y bastó para que estallase la ira:
primero los
estudiantes abordaron los trenes saltando sobre los torniquetes
de cobro, luego los exaltados destruyeron esos controles, las
estaciones, los vagones y llegaron saqueos, incendios y
barricadas.

El presidente derechista
Sebastián Piñera sacó el Ejército a las calles para contener
desmanes, declaró que "estamos en guerra" contra quienes destruían
bienes, y en el contexto de las protestas, desmanes y represión
perecieron al menos 18 personas, hubo 289 heridos (incluidos 50
uniformados) y 2.151 detenidos, según cifras del gobierno y de la
Fiscalía.
Días después, al progresar las manifestaciones pacíficas, Piñera dio
marcha atrás, pidió perdón,
"porque es verdad que
los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos
capaces de reconocer esta situación", eliminó el alza en las
tarifas del metro (ya parcialmente destruido) y ordenó algunos
paliativos en materia de salarios y salud.
"Si el estallido en Ecuador se explica por el 'paquetazo' del
FMI, en Chile se explica porque las recetas del llamado
Consenso de Washington (de
políticas neoliberales de finales del siglo XX) se han ido
inoculando por dosis hasta que llegaron a una saturación",
señaló a IPS el analista y exdirector de la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Chile, Gustavo González.
En Chile,
"los gobiernos de la
mal llamada restauración democrática se esforzaron por
jugar 'en las ligas mayores' y negociaron acuerdos comerciales
con todo el mundo.
En este afán
liberaron el capital financiero y avalaron herencias de la
dictadura (1973-1990), en particular un sistema de pensiones que
implica la expropiación de los ahorros previsionales en
beneficio de los grupos económicos.
La salud y la
educación se someten al endeudamiento de las familias", opinó
González desde Santiago.
El analista reconoce que,
"hay vandalismo,
sobre todo en los saqueos de comercios, que en última instancia
son la extralimitación de una sociedad de consumo, con una
suerte de lumpen-pequeña burguesía (si se permite este lenguaje
marxista), que ve en el robo de un plasma de televisión, de una
lavadora, un refrigerador o hasta un colchón de dos plazas, el
acceso a bienes con que el sistema lo está tentando a diario".
Andrés Serbin
concuerda en que,
"la gente reacciona
ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de
desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas
desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las
capas medias".

Cabecera de una de las movilizaciones indígenas
durante
las protestas en Ecuador este mes de octubre,
que en
varios casos degeneraron en violencia,
que
dirigentes de las nacionalidades originarias
aseguraron que fueron fruto de otros sectores o infiltrados.
Crédito: Cortesía de Conaie
El sustrato común que esgrimen los manifestantes que en este octubre
se lanzan a las calles es el de la desigualdad.
La región, pese a sus
avances económicos, sigue siendo la más desigual del mundo, con
expresiones como que una de cada cinco personas vive en tugurios,
según diferentes agencias de
las Naciones Unidas.
Las expresiones son multidimensionales y locales, pero el contexto
es que la falta de acompañamiento del progreso económico con la
inclusión social ha llevado, según las últimas cifras del Banco
Mundial,
a que en la lista de
los 10 países más desiguales del mundo, ocho sean
latinoamericanos, Chile destacado entre ellos...
También resalta en esa
lista Haití, donde las protestas tienen carácter casi
crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido
desde 1990.
Allí, en septiembre comenzaron manifestaciones contra el gobierno
del mandatario Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido
la escasez en el suministro de combustible, aunque también de
alimentos y de agua potable.
En un país donde más de la mitad de la población sobrevive con menos
de tres dólares al mes, la protesta se animó con las denuncias de
corrupción en el manejo de más de 2 000 millones de dólares
recibidos en los últimos años de Petrocaribe, el programa de
cooperación petrolera que ha mantenido Venezuela para paliar el
déficit energético de países del área.
Ya a finales de octubre las protestas callejeras masivas han
alcanzado a Bolivia, aunque el disparador en este caso es la
presunción de fraude en las elecciones presidenciales del domingo
20, pues el actual mandatario y candidato a reelegirse por tercera
vez, Evo Morales, reivindica que ha triunfado y la oposición
reclama una segunda vuelta según prevé la Constitución.
Pese al fuerte origen nacional y social que soporta las protestas,
la idea de un hilo conductor político en la serie de revueltas que
agitan a países con gobiernos opuestos al
Foro de São Paulo (colectivo de
partidos de izquierda de la región) ha ganado algún espacio en
medios políticos y de opinión pública, aunque no sea el caso de
Morales, que gobierna Bolivia desde 2006.
"Es un disparate
razonar sobre las movilizaciones sociales en América Latina
endosándolas al Foro de São Paulo. Eso es anticomunismo inútil.
La izquierda, por el
contrario, vive su peor momento, es un cierre de ciclo con clara
pérdida de la mayoría popular en El Salvador, Nicaragua,
Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.
E incluso compromete
al
Frente Amplio de Uruguay, que
ha hecho un gobierno excelente", dijo a IPS Rodrigo Cabezas,
quien condujo por años los asuntos internacionales del
gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.
Rodrigo Cabezas,
también ex-ministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo
Chávez (1999-2013), opinó que,
"en el caso de
Ecuador y Chile queda la experiencia de que los programas
macroeconómicos de ajuste excesivo, sin gradualidad y sin
atención a la exclusión social, terminan en el mediano plazo
siendo inviables por la desigualdad y pobreza que generan.
Pensé que los
neoliberales habían aprendido de la experiencia histórica, todo
indica que no".
Perú fue otro
escenario de manifestaciones callejeras, después de que el
presidente Martín Vizcarra utilizó una prerrogativa legal
para disolver el legislativo Congreso el 30 de septiembre y convocó
a elegir un nuevo parlamento el 26 de enero, con lo cual quebró el
poder bloqueador de la oposición guiada por los herederos políticos
del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Esas movilizaciones estrenaron el efervescente mes latinoamericano
de octubre, en esa ocasión a favor del presidente y contra el
intento del Congreso de destituirlo, lo que amenazaba con extender y
profundizar el conflicto institucional.
Pero la crisis fue conjurada con,
-
la renuncia a
asumir la primera magistratura de la vicepresidenta Mercedes
Araoz
-
el respaldo de
las fuerzas Armadas y policiales al gobernante
-
sobre todo, al
evidenciarse en las calles, e igual en las encuestas, que el
presidente contaba con mucho mayor apoyo que sus detractores
Finalmente, la región
también se vio estremecida este octubre por la violenta eclosión del
crimen organizado en México, cuando las fuerzas del cartel de
drogas de Sinaloa doblegaron al ejército en esa ciudad del noroeste
mexicano e impusieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del
afamado traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán,
quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.
"Una muestra de que
al distanciarse las élites de las bases sociales, la
descomposición penetra en todos los ámbitos", resumió Serbin.
¿Qué hacer?
Para Serbin, la primera
recomendación a los gobiernos es que deben,
"hacer a un lado los
liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos
necesarios para los indispensables empoderamiento y
participación de la gente".
|