CAPITULO III
La Guerra Es La Paz
La desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un
acontecimiento que pudo haber sido previsto - y que en realidad lo fue
antes de mediar el siglo XX.
Al ser absorbida Europa por Rusia y el
Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido ya en esencia
dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía.
El tercero,
Asia Oriental, sólo surgió como unidad aparte después de otra década de
confusa lucha.
Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias
en algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra,
pero en general se atienen a líneas geográficas.
-
Eurasia comprende toda
la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal
hasta el Estrecho de Bering.
-
Oceanía comprende las Américas, las islas
del Atlántico, incluyendo a las Islas Británicas, Australasia y África
meridional.
-
Asia Oriental (Eastasia), potencia más pequeña que las otras y con una
frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se
hallan al sur de ella, las islas del Japón y una amplia y fluctuante
porción de Manchuria, Mongolia y el Tibet.
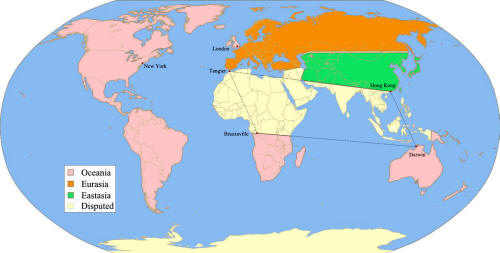
Estos tres superestados, en una combinación o en otra,
están en guerra
permanente y llevan así veinticinco años. Sin embargo, ya no es la
guerra aquella lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras
décadas del siglo XX.
Es una lucha por objetivos limitados entre
combatientes incapaces de destruirse unos a otros, sin una causa
material para luchar y que no se hallan divididos por diferencias
ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni
la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas.
Por el
contrario, el histerismo bélico es continuo v universal, y las
violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de
poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros hasta el punto
de quemarlos y enterrarlos vivos, se consideran normales, y cuando esto
no lo comete el enemigo sino el bando propio, se estima meritorio.
Pero
en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas, la mayoría
especialistas muy bien preparados, y causa pocas bajas relativamente.
Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras que el hombre medio
apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que
guardan los lugares estratégicos en el mar. En los centros de
civilización la guerra no significa más que una continua escasez de
víveres y alguna que otra bomba cohete que puede causar unas veintenas
de víctimas.
En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más
exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las
razones que determinaban una guerra. Se han convertido en dominantes y
son reconocidos conscientemente motivos que ya estaban latentes en las
grandes guerras de la primera mitad del siglo XX.
Para comprender la naturaleza de la guerra actual - pues, a pesar del
reagrupamiento que
ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra - hay que darse cuenta
en primer lugar de que esta guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los
tres superestados podría ser conquistado definitivamente ni siquiera por
los otros dos en combinación.
Sus fuerzas están demasiado bien
equilibradas. Y sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia está
protegida por sus grandes espacios terrestres, Oceanía por la anchura
del Atlántico y del Pacífico, Asia Oriental por la fecundidad y
laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar.
Con las economías autárquicas, la lucha por los mercados, que era una de
las causas principales de las guerras anteriores, ha dejado de tener
sentido, y la competencia por las materias primas ya no es una cuestión
de vida o muerte.
Cada uno de los tres superestados es tan inmenso que
puede obtener casi todas las materias que necesita dentro de sus propias
fronteras. Si acaso, se propone la guerra el dominio del trabajo. Entre
las fronteras de los superestados, y sin pertenecer de un modo
permanente a ninguno de ellos, se extiende un cuadrilátero, con sus
ángulos en Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong-Kong, que contiene casi
una quinta parte de la población de la Tierra.
Las tres potencias luchan
constantemente por la posesión de estas regiones densamente pobladas,
así como por las zonas polares.
En la práctica, ningún poder controla
totalmente esa área disputada. Porciones de ella están cambiando a cada
momento de manos, y lo que en realidad determina los súbitos y múltiples
cambios de afianzas es la posibilidad de apoderarse de uno u otro pedazo
de tierra mediante una inesperada traición.
Todos esos territorios disputados contienen valiosos minerales y algunos
de ellos producen ciertas cosas, como la goma, que en los climas fríos
es preciso sintetizar por métodos relativamente caros. Pero, sobre todo,
proporcionan una inagotable reserva de mano de obra muy barata.
La
potencia que controle el África Ecuatorial, los países del Oriente Medio,
la India Meridional o el Archipiélago Indonesio, dispone también de
centenares de millones de trabajadores mal pagados y muy resistentes.
Los habitantes de esas regiones, reducidos más o menos abiertamente a la
condición de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y
son empleados como carbón o aceite en la carrera de armamento, armas que
sirven para capturar más territorios y ganar así más mano de obra, con
lo cual se pueden tener más armas que servirán para conquistar más
territorios, y así indefinidamente.
Es interesante observar que la lucha
nunca sobrepasa los límites de las zonas disputadas.
Las fronteras de Eurasia avanzan y retroceden entre la cuenca del Congo y la orilla
septentrional del Mediterráneo; las islas del Océano Indico y del
Pacífico son conquistadas y reconquistadas constantemente por Oceanía y
por Asia Oriental; en Mongolia, la línea divisoria entre Eurasia y Asia
Oriental nunca es estable; en torno al Polo Norte, las tres potencias
reclaman inmensos territorios en su mayor parte inhabitados e
inexplorados; pero el equilibrio de poder no se altera apenas con todo
ello y el territorio que constituye el suelo patrio de cada uno de los
tres superestados nunca pierde su independencia.
Además, la mano de obra
de los pueblos explotados alrededor del Ecuador no es verdaderamente
necesaria para la economía mundial. Nada atañe a la riqueza del mundo,
ya que todo lo que produce se dedica a fines de guerra, y el objeto de
prepararse para una guerra no es más que ponerse en situación de
emprender otra guerra.
Las poblaciones esclavizadas permiten, con su
trabajo, que se acelere el ritmo de la guerra. Pero si no existiera ese
refuerzo de trabajo, la estructura de la sociedad y el proceso por el
cual ésta se mantiene no variarían en lo esencial.
La finalidad principal de la guerra moderna (de acuerdo con los
principios del
doblepensar) la
reconocen y, a la vez, no la reconocen, los cerebros dirigentes del
Partido Interior. Consiste en usar
los productos de las máquinas sin elevar por eso el nivel general de la
vida. Hasta fines del siglo
XIX había sido un problema latente de la sociedad industrial qué había
de hacerse con el sobrante
de los artículos de consumo.
Ahora, aunque son pocos los seres humanos
que pueden comer lo
suficiente, este problema no es urgente y nunca podría tener caracteres
graves aunque no se
emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El
mundo de hoy, si lo
comparamos con el anterior a 1914, está desnudo, hambriento y lleno de
desolación; y aún más si lo
comparamos con el futuro que las gentes de aquella época esperaba.
A
principios del siglo XX la
visión de una sociedad futura increíblemente rica, ordenada, eficaz y
con tiempo para todo - un
reluciente mundo antiséptico de cristal, acero y cemento, un mundo de
nívea blancura - era el ideal
de casi todas las personas cultas. La ciencia y la tecnología se
desarrollaban a una velocidad
prodigiosa y parecía natural que este desarrollo no se interrumpiera
jamás.
Sin embargo, no
continuó el perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado
por una larga serie de
guerras y revoluciones, y en parte porque el progreso científico y
técnico se basaba en un hábito
empírico de pensamiento que no podía existir en una sociedad
estrictamente reglamentada. En
conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace cincuenta años.
Algunas
zonas secundarias han
progresado y se han realizado algunos perfeccionamientos, ligados
siempre a la guerra y al
espionaje policiaco, pero los experimentos científicos y los inventos no
han seguido su curso y los
destrozos causados por la guerra atómica de los años cincuenta y tantos
nunca llegaron a ser
reparados.
No obstante, perduran los peligros del maquinismo. Cuando
aparecieron las grandes
máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la
servidumbre del trabajo y que
esto contribuiría en gran medida a suprimir las desigualdades en la
condición humana. Si las
máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el
hambre, la suciedad, el
analfabetismo, las enfermedades y el cansancio serían necesariamente
eliminados al cabo de unas
cuantas generaciones.
Y, en realidad, sin ser empleada con esa finalidad,
sino sólo por un proceso
automático - produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir
-
elevó efectivamente
la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados de siglo.
Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX.
Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan
extraordinario amenazaba con la destrucción - era ya, en sí mismo, la
destrucción - de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos
trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas
cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y
poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido la
forma más obvia e hiriente de desigualdad.
Si la riqueza llegaba a
generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era
posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de
posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida
mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña
casta privilegiada.
Pero, en la práctica, semejante sociedad no podría
conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y
del ocio, la gran masa de seres humanos, a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí
mismos; y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más
tarde que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a
los demás y acabarían barriéndoles.
A la larga, una sociedad jerárquica
sólo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia.
Regresar
al pasado agrícola - como querían algunos pensadores de principios de
este siglo - no era una solución práctica, puesto que estaría en contra
de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintiva en
el mundo entero, y, además, cualquier país que permaneciera atrasado
industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o
después bajo el dominio de un enemigo bien armado.
Tampoco era una buena
solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción.
Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron
que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable
para la buena marcha de las industrias, quedaban sin cultivar las
tierras, y grandes masas de población, sin tener en qué trabajar, vivían
de la caridad del Estado.
Pero también esto implicaba una debilidad
militar, y como las privaciones que infligía eran innecesarias,
despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener
en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del
mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos. Y, en
la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua.
El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de
vidas humanas, sino de los
productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir
en el fondo del mar los
materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas
gozaran de excesiva
comodidad y, con ello, se hicieran a la larga demasiado inteligentes.
Aunque las armas no se
destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de
gastar trabajo sin producir
nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se
emplea el trabajo que
hubieran dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda
anticuada, y sin haber
producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva
fortaleza flotante mediante
un enorme acopio de mano de obra.
En principio, el esfuerzo de guerra se
planea para consumir
todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de
la población. Este
mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario, de manera que
hay una escasez crónica
de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se
considera como una ventaja.
Constituye
una táctica deliberada mantener incluso a los grupos favorecidos al
borde de la escasez, porque un
estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños
privilegios y hace que la
distinción entre un grupo y otro resulte más evidente.
En comparación
con el nivel de vida de
principios del siglo XX, incluso los miembros del
Partido Interior
llevan una vida austera y
laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan - un buen piso,
mejores telas, buena calidad
del alimento, bebidas y tabaco, dos o tres criados, un auto o un
autogiro privado - los colocan en
un mundo diferente del de los miembros del Partido Exterior, y estos
últimos poseen una ventaja
similar en comparación con las masas sumergidas, a las que llamamos «las
proles».
La atmósfera
social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de
carne de caballo establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza.
Y, al mismo tiempo, la idea de que se está en guerra, y por tanto en
peligro, hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta
parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir.
Se verá que la guerra no sólo realiza la necesaria distinción, sino que
la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En principio, sería
muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y
pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar o incluso produciendo
inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego.
Pero esto sólo
daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada.
Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa
mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del Partido
mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del Partido
sea competente, laborioso e incluso inteligente - siempre dentro de
límites reducidos, claro está - , pero siempre es preciso que sea un
fanático ignorante y crédulo en el que prevalezca el miedo, el odio, la
adulación y una continua sensación orgiástico de triunfo.
En otras
palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la
guerra. No importa que haya o no haya guerra y, ya que no es posible una
victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien o mal. Lo único
preciso es que exista un estado de guerra. La desintegración de la
inteligencia especial que el Partido necesita de sus miembros, y que se
logra mucho mejor en una atmósfera de guerra, es ya casi universal, pero
se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica.
Precisamente es en el Partido Interior donde la histeria bélica y el
odio al enemigo son más intensos.
Para ejercer bien sus funciones
administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del Partido
Interior a saber que esta o aquella noticia de guerra es falsa y puede
saber muchas veces que una pretendida guerra o no existe o se está
realizando con fines completamente distintos a los declarados. Pero ese
conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del
doblepensar.
De modo que ningún miembro del Partido Interior vacila ni
un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad
y que terminará victoriosamente con el dominio indiscutible de Oceanía
sobre el mundo entero. Todos los miembros del Partido Interior creen en
esta futura victoria total como en un artículo de fe.
Se conseguirá, o
bien paulatinamente mediante la adquisición de más territorios sobre los
que se basará una aplastante preponderancia, o bien por el
descubrimiento de algún arma secreta. Continúa sin cesar la búsqueda de
nuevas armas, y ésta es una de las poquísimas actividades en que todavía
pueden encontrar salida la inventiva y las investigaciones científicas.
En la Oceanía de hoy la ciencia en su antiguo sentido ha dejado casi de
existir.
En neolengua no hay palabra para ciencia. El método empírico de
pensamiento, en el cual se basaron todos los adelantos científicos del
pasado, es opuesto a los principios fundamentales de
Ingsoc. E incluso
el progreso técnico sólo existe cuando sus productos pueden ser
empleados para disminuir la libertad humana.
Las dos finalidades del Partido son conquistar toda la superficie de la
Tierra y extinguir de
una vez para siempre la posibilidad de toda libertad del pensamiento.
Hay, por tanto, dos grandes
problemas que ha de resolver el Partido. Uno es el de descubrir, contra
la voluntad del interesado, lo
que está pensando determinado ser humano, y el otro es cómo suprimir, en
pocos segundos y sin
previo aviso, a varios centenares de millones de personas.
Éste es el
principal objetivo de las
investigaciones científicas.
El hombre de ciencia actual es una mezcla
de,
-
psicólogo y policía que
estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las
expresiones faciales, gestos y tonos de
voz, los efectos de las drogas que obligan a decir la verdad, la
terapéutica del shock, del hipnotismo y de la tortura física
-
o es un químico, un físico o un
biólogo, sólo se preocupará por aquellas
ramas que dentro de su especialidad sirvan para matar
En los grandes
laboratorios del Ministerio de
la Paz, en las estaciones experimentales ocultas en las selvas
brasileñas, en el desierto australiano o
en las islas perdidas de la
Antarctica, trabajan incansablemente los
equipos técnicos.
-
unos se dedican
sólo a planear la logística de las guerras futuras
-
otros, a idear
bombas cohete cada vez mayores,
explosivos cada vez más poderosos y corazas cada vez más impenetrables
-
otros buscan gases más
mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan
inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente, o cultivan
gérmenes inmunizados contra todos los posibles antibióticos
-
otros se
esfuerzan por producir un vehículo que se abra paso por la tierra como
un submarino bajo el agua, o un aeroplano tan independiente de su base
como un barco en el mar
-
otros exploran posibilidades aún más remotas,
como la de concentrar los rayos del sol mediante gigantescas lentes
suspendidas en el espacio a miles de kilómetros, o
producir terremotos
artificiales y grandes olas utilizando el calor del centro de la Tierra
Pero ninguno de estos proyectos se aproxima nunca a su realización, y
ninguno de los tres superestados adelanta a los otros dos de un modo
definitivo.
Lo más notable es que las tres potencias tienen ya, con la
bomba atómica, un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que
ahora tratan de convertir en realidad. Aunque el Partido, según su
costumbre, quiere atribuirse el invento, las bombas atómicas aparecieron
por primera vez a principios de los años cuarenta y tantos de este siglo
y fueron usadas en gran escala unos diez años después.
En aquella época
cayeron unos centenares de bombas en los centros industriales,
principalmente de la Rusia Europea, Europa Occidental y Norteamérica. El
objeto perseguido era convencer a los gobernantes de todos los países
que unas cuantas bombas más terminarían con la sociedad organizada y por
tanto con su poder. A partir de entonces, y aunque no se llegó a ningún
acuerdo formal, no se arrojaron más bombas atómicas.
Las potencias
actuales siguen produciendo bombas atómicas y almacenándolas en espera
de la oportunidad decisiva que todos creen llegará algún día.
Mientras
tanto, el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante treinta o
cuarenta años. Los autogiros se usan más que antes, los aviones de
bombardeo han sido sustituidos en gran parte por los proyectiles autoimpulsados y el frágil tipo de barco de guerra fue reemplazado por
las fortalezas flotantes, casi imposibles de hundir.
Pero, aparte de
ello, apenas ha habido adelantos bélicos. Se siguen usando el tanque, el
submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el rifle y la granada
de mano. Y, a pesar de las interminables matanzas comunicadas por la
Prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras
anteriores en las cuales morían en pocas semanas centenares de miles e
incluso millones de hombres - no han vuelto a repetirse.
Ninguno de los tres superestados intenta nunca una maniobra que suponga
el riesgo de una seria derrota.
Cuando se lleva a cabo una operación de
grandes proporciones, suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un
aliado. La estrategia que siguen los tres superestados - o que pretenden
seguir es la misma.
Su plan es adquirir, mediante una combinación, un
anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales
para firmar luego un pacto de amistad con ese rival y seguir en
relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que
se confíen.
En este tiempo, se almacenan bombas atómicas en los sitios estratégicos.
Esas bombas, cargadas en
los cohetes, serán disparadas algún día simultáneamente, con efectos tan
devastadores que no habrá
posibilidad de respuesta. Entonces se firmará un pacto de amistad con la
otra potencia, en
preparación de un nuevo ataque.
No es preciso advertir que este plan es
un ensueño de imposible
realización. Nunca hay verdadera lucha a no ser en las zonas disputadas
en el Ecuador y en los
Polos: no hay invasiones del territorio enemigo. Lo cual explica que en
algunos sitios sean
arbitrarias las fronteras entre los superestados.
Por ejemplo, Eurasia
podría conquistar fácilmente las
Islas Británicas, que forman parte, geográficamente, de Europa, y
también sería posible para
Oceanía avanzar sus fronteras hasta el Rin e incluso hasta el Vístula.
Pero esto violaría el principio - seguido por todos los bandos, aunque nunca formulado
- de la integridad
cultural.
Así, si
Oceanía conquistara las áreas que antes se conocían con los nombres de
Francia y Alemania, sería
necesario exterminar a todos sus habitantes - tarea de gran dificultad
física o asimilarse una
población de un centenar de millones de personas que, en lo técnico,
están a la misma altura que los
oceánicos.
El problema es el mismo para todos los superestados, siendo
absolutamente
imprescindible aue su estructura no entre en contacto con extranjeros,
excepto en reducidas
proporciones con prisioneros de guerra y esclavos de color. Incluso el
aliado oficial del momento es
considerado con mucha suspicacia. El ciudadano medio de Oceanía nunca ve
a un ciudadano de
Eurasia ni de Asia Oriental - aparte de los prisioneros
- y se le prohíbe
que aprenda lenguas extranjeras.
Si se le permitiera entrar en relación
con extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo
esencial y que casi todo lo que se le ha dicho sobre ellos es una sarta
de mentiras. Se rompería así el mundo cerrado y en que vive y quizá
desaparecieran el miedo, el odio y la rigidez fanática en que se basa su
moral.
Se admite, por tanto, en los tres Estados que por mucho que
cambien de manos Persia, Egipto, Java o Ceilán, las fronteras
principales nunca podrán ser cruzadas más que por las bombas.
Bajo todo esto hallamos un hecho al que nunca se alude, pero admitido
tácitamente y sobre el que se basa toda conducta oficial, a saber: que
las condiciones de vida de los tres superestados son casi las mismas. En
Oceanía prevalece la ideología llamada Ingsoc, en Eurasia el
neobolchevismo y en Asia Oriental lo que se conoce por un nombre chino
que suele traducirse por «adoración de la muerte», pero que quizá
quedaría mejor expresado como «desaparición del yo».
Al ciudadano de
Oceanía no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se
le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el
sentido común. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres
ideologías, y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos.
En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a
un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra
continua. De ahí que no sólo no puedan conquistarse mutuamente los tres
superestados, sino que no tendrían ventaja alguna si lo consiguieran.
Por el contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna.
Y los
grupos dirigentes de las tres Potencias saben y no saben, a la vez, lo
que están haciendo. Dedican sus vidas a la conquista del mundo, pero
están convencidos al mismo tiempo de que es absolutamente necesario que
la guerra continúe eternamente sin ninguna victoria definitiva.
Mientras
tanto, el hecho de que no hay peligro de conquista hace posible la
denegación sistemática de la realidad, que es la característica
principal del
Ingsoc y de sus sistemas rivales. Y aquí hemos de repetir
que, al hacerse continua, la guerra ha cambiado fundamentalmente de
carácter.
En tiempos pasados, una guerra, casi por definición, era algo que más
pronto o más tarde tenía un final; generalmente, una clara victoria o
una derrota indiscutible. Además, en el pasado, la guerra era uno de los
principales instrumentos con que se mantenían las sociedades humanas en
contacto con la realidad física.
Todos los gobernantes de todas las
épocas intentaron imponer un falso concepto del mundo a sus súbditos,
pero no podían fomentar ilusiones que perjudicasen la eficacia militar.
Como quiera que la derrota significaba la pérdida de la independencia o
cualquier otro resultado indeseable, habían de tomar serias precauciones
para evitar la derrota.
Estos hechos no podían ser ignorados. Aun
admitiendo que en filosofía, en ciencia, en ética o en política dos y
dos pudieran ser cinco, cuando se fabricaba un cañón o un aeroplano
tenían que ser cuatro. Las naciones mal preparadas acababan siempre
siendo conquistadas, y la lucha por una mayor eficacia no admitía
ilusiones.
Además, para ser eficaces había que aprender del pasado, lo
cual suponía estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores.
Los periódicos y los libros de historia eran parciales, naturalmente,
pero habría sido imposible una falsificación como la que hoy se realiza.
La guerra era una garantía de cordura. Y respecto a las clases
gobernantes, era el freno más seguro. Nadie podía ser, desde el poder,
absolutamente irresponsable desde el momento en que una guerra
cualquiera podía ser ganada o perdida.
Pero cuando una guerra se hace continua, deja de ser peligrosa porque
desaparece toda necesidad militar. El progreso técnico puede cesar y los
hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin
importancia. Lo único eficaz en Oceanía es la Policía del Pensamiento.
Como cada uno de los tres superestados es inconquistable, cada uno de
ellos es, por tanto, un mundo separado dentro del cual puede ser
practicada con toda tranquilidad cualquier perversión mental. La
realidad sólo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida
cotidiana: la necesidad de comer y de beber, de vestirse y tener un
techo, de no beber venenos ni caerse de las ventanas, etc...
Entre la vida y la muerte, y entre el placer físico y el dolor físico,
sigue habiendo una distinción,
pero eso es todo. Cortados todos los contactos con el mundo exterior y
con el pasado, el ciudadano de Oceanía es como un hombre en el espacio
interestelar, que no tiene manera de saber por dónde se va hacia arriba
y por dónde hacia abajo. Los gobernantes de un Estado como éste son
absolutos como pudieran serlo los faraones o los césares.
Se ven
obligados a evitar que sus gentes se mueran de hambre en cantidades
excesivas, y han de mantenerse al mismo nivel de baja técnica militar
que sus rivales. Pero, una vez conseguido ese mínimo, pueden retorcer y
deformar la realidad dándole la forma que se les antoje.
Por tanto, la guerra de ahora, comparada con las antiguas, es una
impostura. Se podría comparar esto a las luchas entre ciertos rumiantes
cuyos cuernos están colocados de tal manera que no pueden herirse.
Pero
aunque es una impostura, no deja de tener sentido. Sirve para consumir
el sobrante de bienes y ayuda a conservar la atmósfera mental
imprescindible para una sociedad jerarquizado. Como se ve, la guerra es
ya sólo un asunto de política interna. En el pasado, los grupos
dirigentes de todos los países, aunque reconocieran sus propios
intereses e incluso los de sus enemigos y gritaran en lo posible la
destructividad de la guerra, en definitiva luchaban unos contra otros y
el vencedor aplastaba al vencido.
En nuestros días no luchan unos contra
otros, sino cada grupo dirigente contra sus propios súbditos, y el
objeto de la guerra no es conquistar territorio ni defenderlo, sino
mantener intacta la estructura de la sociedad. Por lo tanto, la palabra
guerra se ha hecho equívoca. Quizá sería acertado decir que la guerra,
al hacerse continua, ha dejado de existir.
La presión que ejercía sobre
los seres humanos entre la Edad neolítica y principios del siglo XX ha
desaparecido, siendo sustituida por algo completamente distinto.
El
efecto sería muy parecido si los tres super-estados, en vez de pelear
cada uno con los otros, llegaran al acuerdo - respetándole - de vivir en
paz perpetua sin traspasar cada uno las fronteras del otro. En ese caso,
cada uno de ellos seguiría siendo un mundo cerrado libre de la
angustiosa influencia del peligro externo. Una paz que fuera de verdad
permanente sería lo mismo que una guerra permanente.
Éste es el sentido verdadero (aunque la
mayoría de los miembros del Partido lo entienden sólo de un modo
superficial) de la consigna del Partido: LA GUERRA ES LA PAZ.