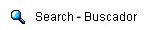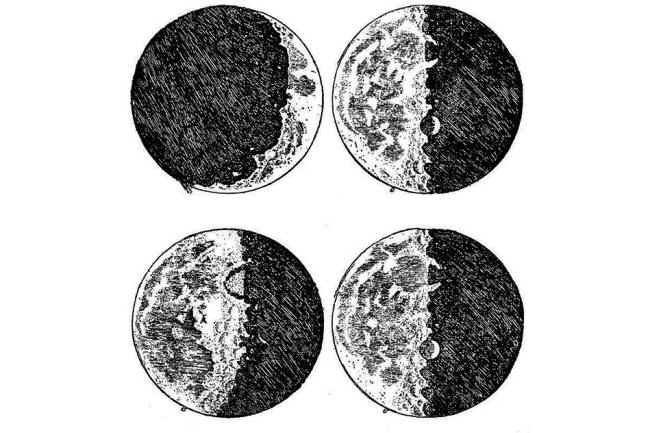|
por David Souto Alcalde del Sitio Web BrownstoneEsp
es indisociable de la expropiación de riquezas y derechos. Si en el siglo 19 despojó a los campesinos de las tierras comunales, hoy pretende entregar nuestros cerebros a la IA...
Hace apenas un par de semanas Elon Musk lanzaba una advertencia:
...para hacerlo compatible con el de los ordenadores con el fin de que,
Podemos hacer aspavientos, desgañitarnos y hasta
publicar memes en Internet poniéndole un bigotillo
hitleriano a ese patriarca con testículo de platino que quiere
repoblar el mundo con sus mil y un hijos llamado Elon Musk, pero
convendría reconocer que sus declaraciones, hechas mediante la
despótica retórica rousseauniana de la voluntad general, son
una defensa acérrima - y, desde luego, una actualización - de los
principios rectores de la
democracia moderna...
El parlamentarismo liberal que se gesta a partir de 1810 va de la mano de un plebiscita proceso de desamortización, que no solo expropia los bienes a la Iglesia con trágicos efectos sociales, sino que hurta de manera directa las tierras comunales a los campesinos mediante una oleada de desamortizaciones civiles (desconocidas hoy en día por la mayor parte de la población) que alcanzan su punto álgido con la impulsada por Madoz en 1855.
Por causa de este robo legalizado de la tierra y el pan por parte del Estado liberal y sus amigos, las revueltas campesinas comienzan a ser tan habituales que en 1844 se crea la Guardia Civil para reprimir a todos los plebeyos que, por defender los derechos de sus familias y vecinos, pasarán a considerarse como bandoleros y enemigos del interés público.
De hecho, las tierras comunes se le extirpan a la mayoría campesina por considerar que son tierras inútiles, pues en su forma minifundista tienen como fin, únicamente, servir de sustento a las familias y no ser explotadas como latifundios en los que se optimice la productividad (digamos, el PIB) por encima de la vida y el bienestar de los ciudadanos de carne y hueso.
Como resultado, la democracia moderna se dedicará, desde el siglo 18 hasta nuestros días,
Por eso, no debemos dejarnos llevar por las apariencias y malinterpretar como anti-demócrata la advertencia de Elon Musk sobre,
La idea homogeneizadora y expropiadora de Musk es la de la democracia moderna, solo que adaptada a los tiempos del poshumanismo y la revolución digital.
La intención, proclamada por ilustres poshumanistas desde hace décadas,
Pensemos que en reacción a esta amenaza tan real
como demente el parlamento chileno ha aprobado, por ejemplo, una
enmienda constitucional en 2021 que protege los neuro-derechos de
sus ciudadanos.
Paradójicamente, no se trata ya de conquistar la propiedad privada a costa de la propiedad mancomunada (la pequeña propiedad es ahora la gran enemiga a batir) sino de adquirir una capacidad digital-cerebral de procesamiento de datos paródicamente mefistotélica, además de lograr una supuesta inmortalidad para nuestros descendientes y conquistar el universo.
Según Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google una vez que nos fundamos con la IA nos convertiremos, de hecho, en dioses que impondrán orden, nada más y nada menos, que a "las leyes del torpe y estúpido universo", puesto que en apenas unos años,
El origen de estos delirios humanicidas que solemos confundir con el progreso (no hay "progreso" sin prudencia, sin el acatamiento de la finitud humana y sin conciencia de la posibilidad real de una involución) es la democracia moderna.
Como ya he señalado en otros artículos, la democracia moderna es una creación integristamente calvinista al servicio de la Revolución Industrial y el imperialismo depredador que ha jugado con nuestras ansias republicanas para traicionarlas y atentar, una vez tras otra, contra la mayoría, especialmente en los periodos en los que más presumía defenderla.
Recordemos, por ejemplo, en el caso de España, las privatizaciones masivas de empresas públicas (es decir, una nueva desamortización) llevadas a cabo por el PSOE una vez que se hizo con el timón del régimen del 78, y su demócrata continuación por parte del PP.
No se trata en ningún caso, por si alguien se
confunde, de que dictaduras como la de Franco hayan sido un antídoto
contra los excesos de la democracia, sino que, como ya he explicado
en otras ocasiones, la dictadura es una forma de despotismo (cuando
no de totalitarismo) indisociable de la lógica religiosa de la
democracia moderna.
La voluntad general no es, contra lo que algunos creen, la suma de voluntades individuales, sino la voluntad del Estado como ente homogeneizador y modernizador.
Por eso, el calvinista Rousseau se mostraba contrario, por ejemplo, al derecho de asociación mientras que Hegel, uno de sus mayores admiradores y continuadores, llegaría a defender en textos como La filosofía del derecho que:
La democracia moderna no cree en las libertades
individuales reales, sino que mediante la teoría de la
predestinación acaba convirtiendo al ser humano que se considera
elegido, y es reconocido como tal por el "Poder", en un falso dios
que mediante la conformación de un Estado-matón-de-elegidos (véase
EE.UU. o la sionista Israel) cree ser capaz de convertir sus deseos
más oscuros en realidad.
Según el mito del amo y del esclavo de Hegel, el deseo de reconocimiento del esclavo por el amo, y viceversa, es fundamental para comprender la conformación de las sociedades humanas y el avance dialéctico de la Historia hasta llegar a una sociedad perfecta como la que representaría la democracia implantada a modo de bomba racimo en todo el planeta por el código civil napoleónico.
De acuerdo al Hegel que popularizó Alexandre
Kojève en Introducción a la lectura de Hegel, el amo y el
esclavo se reconcilian en la figura del ciudadano, quien encuentra
su libertad obedeciendo a las leyes de un Estado homogéneo universal
- culmen de la democracia - que se extenderá por toda la tierra.
Según Fukuyama, si Kojève se dedicó a la alta burocracia durante buena parte de su vida y abandonó la labor intelectual fue para,
...en el que, como Estado homogéneo universal, la
política tendría que ser sustituida por la administración y las
fronteras nacionales, disueltas.
En otra carta de 1955, pero dirigida a Carl Schmitt, Kojève explica que el Estado homogéneo universal ha ido avanzando a lo largo de la Humanidad gracias al impulso de grandes hombres,
Kojève explica, además, sin el menor sonrojo, que,
De todos modos, Kojève, autor del panfleto "Marx
es Dios, y Ford su profeta", considera que el fin de la historia ya
ha llegado y que el Estado homogéneo universal es imparable y
acabará aunando la sustitución de la política por la administración
propia de la URSS, y el desarrollo industrial característico de una
sociedad sin clases como lo era para él los EE.UU. de su época.
...habría que admitir que, tras el final de la Historia, los hombres construirían sus edificios y sus artefactos como los pájaros construyen sus nidos y las arañas tejen sus telarañas, que ejecutarían conciertos musicales a la manera de las ranas y las cigarras, que jugarían como juegan los cachorros y que se entregarían al amor como lo hacen los animales.
Kojève llegará a matizar su postura, afirmando que la animalización del Homo sapiens no será total, pero manteniendo que ese final de la Historia en el que no hay más horizonte que un Estado homogéneo universal al que obedecer ya ha llegado.
Sin embargo, si por algo debieran preocuparnos las tesis de Kojève es por su intencionalidad y suicida deificación del ser humano, pero no tanto por su contenido, que ilumina de manera tan objetiva como trágica el devenir de los últimos doscientos años.
Es, de hecho, innegable, que con la deriva deshumanizadora del arte no figurativo el ejercicio del ingenio humano ha caído en automatismos inhumanos e irracionales similares a los descritos.
Por otra parte, las tesis de Kojève muestran como autoevidente que la lógica milenarista de la democracia moderna, irremediablemente totalitaria, acoge en su seno proyectos en apariencia tan diversos, pero tan similares, como el constitucionalismo liberal, la democracia liberal, el comunismo o las dictaduras militares.
En todos los casos se trata de convertir los
deseos en presuntas realidades, buscando un final de la historia que
imponga el reino de un dios poshumano (aunque furibundamente
vengativo) en la Tierra.
El comunismo no ha sido más que el caballo de Troya que el liberalismo ha utilizado para adentrarse, con un mensaje universalista e igualitario, en todas las culturas y continentes que nunca se identificarían con el egoísta individualismo liberal impulsor de la Revolución Industrial (es decir, la totalidad del planeta exceptuando los territorios protestantes).
Por eso el comunismo, en lugar de aceptar que los deseos son motores de búsqueda humana que hay que domar, hizo suyo el milenarismo calvinista de los elegidos y prometió nada más y nada menos que cumplir de manera total, como si fuese una divinidad, el legítimo deseo de justicia proletaria por medio de un fin de la historia en el que no existirían las clases sociales, no habría necesidad y reinaría la "libertad", aunque ese final de la historia solo pudiese perseguirse con la misma receta fallida empleada por el liberalismo:
Sin embargo, si para algo nos sirve la Historia es para volver a escuchar las alertas que nuestros antepasados nos lanzaron, aun cuando pretendamos olvidarlas.
Entrados ya en el siglo 19, poco después de que el protestante Hegel mostrase su fascinación con la revolución napoleónica y anunciase el fin de la historia, el católico Tocqueville, que se había entusiasmado con la Revolución americana, alertaba en Revolución y Antiguo Régimen de que la novedad de la revolución no era tal, sino que consistía en la aplicación generalizada del absolutismo que la había incubado.
Tocqueville llegará a calificar la
revolución como un integrismo religioso similar al más furibundo
islamismo y a reconocer, decepcionado, que, tras hurgar en archivos,
había podido comprobar que existía más democracia orgánica en los
pueblos más recónditos de la Alemania feudal de la Edad Media que en
el propio siglo 19 en el que escribía.
Si la primera modernidad, promotora de ideales igualitarios y republicanos, es eminentemente católica, la segunda, anclada en presupuestos discriminatorios que llevarán a doctrinas como la del Destino Manifiesto, será radicalmente protestante.
La principal divergencia tiene que ver, como anunciaba anteriormente, con la concepción del deseo que maneja cada uno de estos credos.
En la cosmovisión católica el deseo es reconocido como fundamental pero nunca puede ser cumplido de manera total por limitaciones intrínsecas al ser humano.
En este sentido, textos como La Celestina nos mostrarán, por ejemplo,
En la cosmovisión protestante sucede lo contrario:
Dicho de otra manera:
Por eso, para un católico, el mito hegeliano del reconocimiento en el que existe un amo y un esclavo no tiene sentido, pues la existencia no necesita ser reconocida en base a ningún sofisma cartesiano ni está supeditada de raíz a ninguna fuerza humana supremacista.
La existencia viene dada y la libertad consiste en aceptar las limitaciones que implica existir y explorar en base al libre albedrío el ámbito de lo humanamente posible.
Por eso, entre las muchas alternativas de base católica al mito hegeliano del reconocimiento nos encontramos, por ejemplo, con El Criticón de Gracián, en el que Critilo, hombre del Viejo mundo, y Andrenio, proveniente del Nuevo mundo, se funden en una síntesis en la que no hay amos ni esclavos, sino la asunción como iguales de una finitud común y de una vida que solo es libre si explota la gran categoría ética del cristianismo y la literatura de los Siglos de Oro españoles:
La inmortalidad para los protagonistas de El
Criticón no vendrá dada por ningún delirio poshumano, sino por
la trascendencia que supone el amor (siempre anónimo), aunque
también, en el terreno de la fama, por las obras de ingenio que
pueden legarse a generaciones posteriores manteniendo viva así la
llama ética de la Humanidad.
Una de las novedades del protestantismo
consistirá en ignorar de facto este mandato, promoviendo la
sobreexposición pública de la virtud como un ideal ético, pese a que
esto suela ser muestra de hipocresía e implique una deificación
humana.
Si tienen la oportunidad de pasar tiempo entre clásicos durante este periodo vacacional no dejen de hacer un careo.
La diferencia es abismal, pues mientras en Cervantes nos encontramos con una afirmación de la existencia, que no necesita ser reconocida pero que acepta sus coordenadas naturalmente humanas, en Shakespeare asistimos a una deicida apología del suicidio en la que Hamlet llega a afirmar que si no fuese por el terror irracional a,
El desbarranque civilizatorio al que nos está llevando la democracia moderna proviene precisamente de haber abandonado la prudencia y haber intentado ejecutar durante los últimos doscientos años mediante una concepción totalitaria del Estado esas "empresas de mayor importancia" de las que habla Hamlet que, aun siendo en realidad, "designios vanos", quisieron convertirse contra toda lógica y derecho en realidades.
|