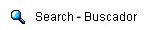|

por Thomas Harrington
21 Noviembre 2025
del Sitio Web
BrownstoneEsp
|
Thomas
Harrington
es catedrático emérito de
Estudios Hispánicos en Trinity College en Hartford,
Connecticut en EE.UU. y un Senior Brownstone Scholar, un
Brownstone Fellow y miembro fundador de Brownstone
España. Su investigaciones académicas se centran en los
movimientos ibéricos de identidad nacional, las
relaciones culturales intra-ibéricas y las emigraciones
ibéricas hacia las américas. Sus escritos sobre la
política y la cultura han aparecido con frecuencia en la
prensa estadounidense, así como en varios medios de
comunicación en España. Es el autor cinco libros, el
último de ellos siendo
The Treason of the Experts - Covid
and the Credentialed Class (2023).
Varios de sus artículos de
prensa y una muestra de su fotografía se encuentran en
Words in The Pursuit of Light.
Se puede ver una selección de sus trabajos académicos en
https://trincoll.academia.edu/tharrington |

Los
globalistas apelan a sabiendas
a nuestro
deseo de 'trascendencia'.
La cultura
de las vacunas
se
encuentra en el centro mismo
de este
esfuerzo multifacético
por
someternos a su maléfico influjo...
La capacidad humana para moldear el terreno que nos rodea es enorme,
pero no ilimitada.
Si bien un agricultor o un jardinero puede
reemplazar o modificar las características geográficas y
botánicas de un terreno, solo en raras ocasiones, y con un
enorme gasto de recursos, por definición escasos, puede, por
ejemplo, convertir una colina o montaña considerable en un lago
o una llanura.
El trabajo de cultivar la tierra y el desarrollo
cultural están - en inglés y en muchos otros idiomas - vinculados
etimológicamente, pues ambos derivan del verbo latino "colere",
cuyos diversos significados incluyen,
"cultivar", "cuidar", "atender", "honrar",
"reverenciar", "venerar" o "embellecer"...
Y si bien sería absurdo sugerir que un elemento
implícito en una derivación de un verbo determinado condiciona de
algún modo el contenido semántico de otra, no puedo evitar
preguntarme si las limitaciones implícitas en el acto de cultivar la
tierra, tal como se describió anteriormente, podrían ayudarnos a
comprender mejor aquellas relacionadas con la creación de la
cultura.
En otras palabras,
¿podría ser que existan en nosotros
estructuras cognitivas y/o anhelos arraigados que limiten hasta
qué punto podemos generar rupturas radicales con las formas de
ser y pensar del pasado?
Por ejemplo, es común que los historiadores se
refieran al siglo XIX como la Era del Nacionalismo, es decir,
la época en que el Estado-nación se consolidó como la forma
normativa de organización social en Europa y gran parte del resto
del mundo.
La mayoría de ellos, al ser personas laicas, han intentado explicar
este "auge de la nación" desde una perspectiva secular, es decir, en
términos de grandes teorías políticas, profundas transformaciones
económicas, los escritos de intelectuales y las acciones de
poderosos políticos y generales.
Sin embargo, un número menor de académicos, al observar las intensas
y a menudo violentas pasiones que el Estado-nación ha suscitado
entre las masas, y que su auge coincidió en gran medida con el
primer gran declive de la práctica religiosa en la mayoría de los
países occidentales, han sugerido que,
sería más preciso describir a la nación
simplemente como un nuevo receptáculo, con tintes seculares,
para anhelos atemporales - como el deseo de unidad social y la
conexión con lo trascendente - que anteriormente eran
"satisfechos" por la religión organizada.
Algunos miembros de este último grupo, como
Ninian Smart y
David Kertzer, han analizado
las múltiples prácticas culturales desplegadas en nombre del
nacionalismo a la luz de los procesos rituales, sacramentales y
litúrgicos occidentales tradicionales.
Su trabajo resulta una lectura fascinante.
Smart, por ejemplo, describe varias
maneras en que los movimientos nacionales participan de patrones
comunes a las religiones.
El primero es "establecer la marca" que
separa a los creyentes de los no creyentes.
El segundo es participar en rituales
performativos que celebran la marca en nombre de un conjunto de
elementos espiritualmente "cargados" (por ejemplo, ancestros,
héroes de guerra, grandes eruditos o simplemente la tierra
"sagrada" que sustenta a la comunidad), rituales diseñados para
elevar al ciudadano por encima de la monotonía de su existencia
cotidiana y conectarlo con fuerzas que trascienden su percepción
estándar del espacio y el tiempo, limitada por la duración de su
vida.
También señaló cómo la solemne celebración del
derramamiento de sangre ciudadana en defensa del territorio
nacional "marcado" se suele presentar en este contexto como un
acto sagrado que intensifica enormemente la "carga" sagrada
dentro del colectivo, a la vez que lo purifica de algunos de sus
atributos o hábitos menos deseables.
El objetivo final de estos rituales, argumenta, es inducir una
sensación de subordinación psíquica en el ciudadano
común, una disminución del yo que Smart compara con la forma
en que nosotros - o al menos quienes nacimos antes de 1990 - fuimos
aculturados para abandonar nuestros modos habituales de
comportamiento al entrar en una iglesia u otro espacio identificado
como un portal a fuerzas trascendentes:
"Mediante una suerte de autocrítica o
autocontrol, reduzco mi valor y comunico ese valor sacrificado a
lo sagrado.
Pero tal comportamiento apropiado abre la
conexión entre lo sagrado y yo, y a cambio de mi autocrítica,
obtengo la poderosa bendición de lo sagrado".
El resultado final de esta transacción
psíquica es, según argumenta,
"una transubstanciación performativa mediante
la cual muchos individuos se convierten en un superindividuo",
...un ¡estatus...!
Sugiere además, que fortalece a ese mismo
individuo contra las fuerzas disolventes de la modernidad industrial
con su movilidad enormemente aumentada, nuevas formas rápidas de
comunicación y, paradójicamente, las "demandas voraces" del mismo
Estado que ese individuo ha sido educado para venerar.
Kertzer, un estudioso de la Italia contemporánea,
afirma el papel fundamental que desempeñan los rituales de carácter
implícitamente religioso en la consolidación inicial de una
identidad nacional.
Sin embargo, también subraya su importancia
crucial en casos como la Turquía de Mustafa Kemal o la Italia
de Mussolini, donde élites poderosas se propusieron reformar
de forma radical y rápida códigos de larga data de identidad
cultural y nacional.
Kertzer observa cómo estos artífices de la nación
a menudo se apropian de tropos históricos que, en apariencia,
resultan completamente antitéticos a su programa de ruptura
ideológica.
Resulta evidente, por ejemplo, que para Mussolini fortalecer la
nación italiana era mucho más importante que ayudar o apoyar a
la Iglesia católica.
De hecho, al igual que la mayoría de los
nacionalistas italianos de finales del siglo XIX y principios del XX,
consideraba el poder histórico de la Iglesia como uno de los
principales obstáculos para lograr una verdadera unidad y poder
nacional.
Sin embargo, también era un político muy pragmático y comprendió que
una lucha abierta con la Iglesia no le convenía.
¿La solución?
Firmar un concordato con
la Iglesia y luego tomar la
retórica y la iconografía católicas tradicionales, despojarlas
total o parcialmente de sus referentes relacionales originales
y, como muestra la fotografía a continuación, imbuirlas de
nuevas connotaciones nacionalistas.

Aunque a primera vista parece la imagen del altar
de una iglesia, en realidad se trata de la capilla de un monumento a
los caídos italianos en la Primera Guerra Mundial, terminado durante
los primeros años del largo mandato de Mussolini (1922-1943).
Sí, hay un crucifijo con una estatua de Cristo Resucitado
detrás, pero junto a estas imágenes católicas se añaden, de forma
incongruente,
candelabros de iconografía claramente
clásica, diseñados, como Mussolini solía hacer, para vincular
las acciones de su nuevo y firme Estado italiano unificado con
la grandeza del Imperio Romano pagano, y, aún más discordante,
dos proyectiles de cañón que aluden a la esencia del Estado
moderno: el poderío militar.
Este estancamiento iconográfico dentro de la
cripta del monumento se rompe, sin embargo, al salir y ver una
enorme estatua de la "Victoria Alada", de inspiración nuevamente
pagana, varias veces mayor que la estructura que alberga el
altar, que se alza imponente sobre todo.
Y por si acaso el espectador que se acerca al monumento no captara
el mensaje sobre la naturaleza trascendente de lo que, desde su
punto de vista, no tiene ningún signo aparente de iconografía
católica, hay mensajes grabados en piedra a cada lado del vestíbulo
que conduce a él, que anuncian que está entrando en un "espacio
sagrado"...

El mensaje no podría ser más claro.
El líder italiano apela a las arraigadas
convicciones católicas del público italiano para venderles un
nuevo objeto de fe: el Estado.
Espera que este relegue en gran medida a un
segundo plano a la Iglesia, el anterior receptáculo de sus
anhelos trascendentales.
Reflexionando sobre esto y las muchas otras
estrategias de manipulación trascendentalista llevadas a cabo
por los planificadores culturales nacionalistas de finales del siglo
XIX y principios del XX (una vez que se empieza a investigar, los
ejemplos son innumerables), parece pertinente preguntarse si esta
táctica podría estar empleándose en intentos más contemporáneos por
generar cambios radicales en otros ámbitos ideológicos de nuestra
cultura.
Por ejemplo,
¿acaso
los globalistas que buscan
abolir las nociones de soberanía corporal y la sacralidad
intrínseca de cada ser humano, en su afán patológico por
engendrar una nueva forma de feudalismo medieval
más abarcadora, no apelan cínicamente y a sabiendas a nuestro
deseo de trascendencia para arrebatarnos las libertades que
Dios nos ha otorgado...?
Diría que sí, y que
la
cultura de las vacunas se encuentra en el centro
mismo de este esfuerzo multifacético por someternos a su maléfico
influjo.
El concepto de transubstanciación, empleado por Ninian
Smart en el pasaje citado anteriormente, ha desempeñado un papel
central en el pensamiento cristiano y, por ende, en gran parte del
pensamiento occidental a lo largo de los siglos.
Se utiliza con mayor frecuencia para describir
los poderes transformadores de la Eucaristía al ser recibida
por el creyente.
Si bien existen diferencias de interpretación sobre qué es o en qué
se convierte la Eucaristía al ser ingerida (católicos y
ortodoxos creen que se transforma milagrosamente en el
cuerpo de Cristo en ese momento, mientras que los protestantes
la ven como un poderoso recordatorio simbólico de la posibilidad de
ese mismo proceso), todas ellas le otorgan una enorme importancia a
este acto ceremonial.
Se considera la culminación del anhelo perpetuo del creyente de ser
reintegrado (la palabra religión deriva del verbo latino
"religare", que significa unir o reconectar) en pacífica unidad con
sus semejantes y la pura energía amorosa de Dios.
Dicho de otro modo,
recibir la Eucaristía es un acto de
sumisión voluntaria a la propia individualidad y
soberanía personal con la esperanza de trascender los
límites del yo y formar parte de una comunidad humana solidaria,
entrando en contacto con fuerzas que trascienden las nociones
cotidianas de espacio, tiempo y, por supuesto, la condición
humana imperfecta.
Este último punto es clave...
El individuo renuncia a su soberanía
con la convicción de que de su sumisión solo obtendrá
beneficios:
poderes curativos que no se pueden
esperar razonablemente de otros seres humanos.
La promesa de la Modernidad, movimiento
que surgió a finales del siglo XV, radicaba en la creencia de que,
los seres humanos, si bien seguían sujetos a
los caprichos del poder divino, poseían una capacidad mucho
mayor para controlar su destino mediante la razón que la que
habían demostrado en los siglos inmediatamente anteriores.
A medida que los beneficios materiales derivados
de la aplicación del pensamiento científico a los problemas de la
vida continuaban creciendo en los siglos siguientes, surgió entre
importantes defensores y practicantes de esta forma de pensar (una
minoría relativamente pequeña en la mayoría de las culturas) la
creencia de que,
Dios, si acaso existía, no interfería
ni afectaba materialmente las acciones cotidianas de los
hombres.
En otras palabras,
quizá por primera vez en la historia de la
humanidad, un pequeño pero poderoso grupo de personas,
fortalecido en sus creencias por la doctrina emergente de los
elegidos dentro del calvinismo, se había declarado a sí
mismo como el verdadero artífice del destino ontológico de la
humanidad.
Esta idea del hombre como amo y creador de la
historia cobró aún más fuerza durante el período de las
incursiones armadas de Napoleón contra las culturas
tradicionales del Viejo Continente.
Sin embargo, como pronto demostraron las rebeliones románticas de la
primera mitad del siglo XIX en Europa, muchas personas, si no la
mayoría, no estaban dispuestas a someter su destino a los caprichos
de sus semejantes, por mucho que estos se presentaran como
poseedores de una visión y un talento excepcionales.
Y eso se debía a una razón muy sencilla.
Estos supuestos reaccionarios sabían
que, a pesar de su autoproclamada visión y omnipotencia, estas
élites "progresistas", como les había enseñado su comprensión de
los ciclos de la naturaleza y las enseñanzas del cristianismo no
calvinista o precalvinista, seguían sujetas, como cualquier otro
ser humano, a los vicios de la venalidad, la avaricia y el
ocasional deseo de tiranizar a los demás.
Esta naturaleza irremediablemente humana
constituyó un importante obstáculo para los planes de los aspirantes
a dioses del progreso entre nosotros.
Y, en un intento por vender su idea de un
paraíso liderado por una élite, desprovisto de reverencia por lo
divino, comenzaron a revestir sus llamamientos a las masas con la
semiótica y las prácticas rituales de las mismas tradiciones
religiosas que buscaban debilitar y, finalmente, aniquilar.
Los primeros en hacerlo, como hemos visto, fueron los
activistas y líderes nacionalistas de finales del
siglo XIX y principios del XX.
Como dejó claro la demencial carrera por ser
mutilados y asesinados en nombre de la nación durante la Primera
Guerra Mundial (descrita de forma tan memorable por Stefan Zweig
en su libro El mundo de ayer), estos esfuerzos iniciales por
imbuir a la nación de un significado religioso tuvieron bastante
éxito.
Pero la grotesca carnicería de ese conflicto y la aún más
destructiva que le siguió tan solo 21 años después privaron a la
nación de gran parte de su fuerza trascendental.
En su lugar, bajo el nuevo imperio global liderado por
Estados Unidos,
la ciencia, y especialmente la ciencia
médica, se promovió como el nuevo receptáculo secular de
los anhelos trascendentales perennes, aunque ahora
sistemáticamente silenciados, de la cultura occidental.
No es que la ciencia fuera nueva...
Durante los dos siglos anteriores, se habían
logrado grandes avances en este campo. Ahora, sin embargo, se
encontraba prácticamente sola en la cima de las obsesiones y
preocupaciones seculares.
Y con la llegada del descubrimiento "milagroso" de Jonah Salk
en 1953, esta nueva doctrina científica dominante finalmente recibió
su tan esperado y necesario objeto de pasión "eucarística":
la vacuna, distribuida de
forma generalizada y rutinaria...
En torno a ella, los planificadores culturales de
élite construirían nuevas liturgias de solidaridad y, con el tiempo,
de ostracismo, necesarias para "marcar" a aquellos que no podían o
no querían creer en los poderes trascendentales de esta inyección y
otras similares.
Los paralelismos entre los rituales religiosos y médicos son mayores
de lo que podrían parecer a primera vista.
Al igual que al comulgar, vacunarse traspasa
la barrera física habitual entre el individuo y el resto de la
sociedad.
Y, al igual que con la Eucaristía, uno
se somete, o es sometido por otros, a esta momentánea violación
de la soberanía corporal en aras de fomentar una fructífera
solidaridad con los demás.
Al vacunarnos, como se nos repitió constantemente
entre
enero de 2021 y el verano de 2023,
participábamos en un acto de altruismo que no solo
fortalecería nuestra propia salud, sino también la de las diversas
comunidades de las que formamos parte.
Y para reforzar aún más este llamado a la solidaridad grupal,
también se nos recalcó que no participar de este nuevo sacramento
social podría, y probablemente lo haría, perjudicar no solo a
nuestras comunidades, sino también a nuestros seres queridos:
las familias...
En efecto, en un video dirigido a sus respectivas
congregaciones, un grupo de prominentes obispos
latinoamericanos - haciéndoles el juego a quienes promueven
la naturaleza sacramental de las vacunas, de forma similar a como
ciertos clérigos italianos imbuyeron el culto materialista a la
nación de Mussolini con aires trascendentales - trazaron de forma
casi explícita una línea de continuidad entre las oleadas de amor
y solidaridad que emanan del acto de recibir la Eucaristía
y las que se desencadenan al vacunarse.
Uno de ellos afirmó:
"Mientras nos preparamos para un futuro mejor
como comunidad global interconectada, buscamos difundir la
esperanza a todas las personas, sin excepción.
De Norteamérica a Sudamérica, apoyamos la
vacunación para todos".
En un mensaje que busca canalizar la fe infinita
del creyente en la promesa vivificante de la Eucaristía hacia
los productos no probados de
corporaciones con fines de lucro
ya declaradas culpables de múltiples delitos, otro afirmó:
"Aún hay mucho que aprender sobre este virus.
Pero una cosa es segura:
las vacunas autorizadas funcionan y están
aquí para salvar vidas. Son clave en el camino hacia la
sanación personal y universal"... [sic]
Otro más declaró:
"Los animo a actuar con responsabilidad como
miembros de la gran familia humana, esforzándonos por lograr y
proteger la salud integral y la vacunación universal".
Para no quedarse atrás en este juego de cínica
mezcla de lo sagrado y lo farmacéuticamente profano,
el
Papa Francisco intervino con lo
siguiente:
"Vacunarse con las vacunas autorizadas por
las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar
a garantizar que la mayoría de la gente lo haga también es un
acto de amor, por uno mismo, por nuestras familias y amigos
y por los demás…
Vacunarse es una manera sencilla pero
profunda de promover el bien común y cuidarnos mutuamente,
especialmente a los más vulnerables".
¿Podría quedar más claro el uso indebido del
lenguaje y el pensamiento sacramentales para justificar la
implementación de un programa político totalmente secular con
una evidente hostilidad hacia las ideas de discernimiento moral y
dignidad humana individual?
Una de las ideas más perniciosas de nuestra época es la creencia de
que,
al declararse irreligioso, uno se libera
inmediatamente de la añoranza de trascendencia que ha impulsado
la práctica religiosa entre los seres humanos desde el principio
de nuestra existencia en la Tierra.
Quienes, entre
las élites que se dedican a
imponer su visión y están obsesionados con controlar a las
masas, saben que no es así.
Saben que tales anhelos están profundamente
arraigados en la psique humana.
Y desde los albores de lo que
Charles Taylor denominó nuestra
Era Secular, han explotado la ceguera del hombre
contemporáneo ante su propio deseo subterráneo de trascendencia,
proporcionándole simulacros seculares de prácticas litúrgicas y
sacramentales tradicionales que canalizan sus energías hacia
proyectos que benefician a sus pares, debilitando al mismo tiempo la
fuerza de las formas tradicionales de ser y conocer...
¿No es hora ya de que nos demos
cuenta de la realidad de este peligroso y turbio juego de
engaño "sacramental"...?
|